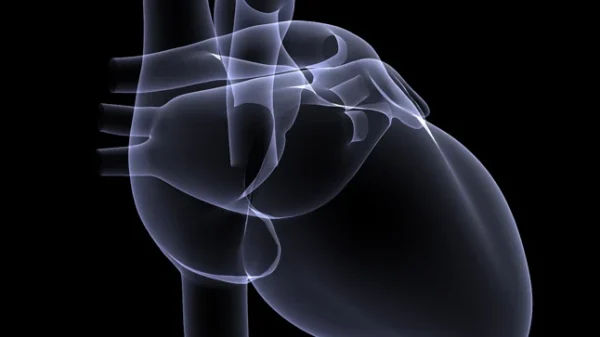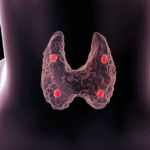La pericarditis es una complicación que se presenta en aproximadamente el cincuenta por ciento de los pacientes que sufren un infarto de miocardio. Aunque su presencia es común, a menudo no se manifiesta de manera clínicamente significativa, lo que significa que puede ser asintomática o con síntomas leves que no requieren intervención.
En particular, se ha observado que cerca del veinte por ciento de los pacientes que experimentan un infarto de miocardio con elevación del segmento ST desarrollan un roce pericárdico, un sonido que se puede detectar durante la auscultación del corazón. Este roce se genera por el deslizamiento de las capas del pericardio, que se inflaman debido a la necrosis del tejido miocárdico adyacente. Este fenómeno se hace más evidente al realizar un examen físico repetido, ya que la inflamación puede fluctuar con el tiempo.
El dolor pericárdico, que se presenta típicamente entre dos y siete días después del infarto, es otro síntoma relevante. Este tipo de dolor se caracteriza por su naturaleza pleurítica, es decir, se agrava con la respiración profunda y al toser, así como por su relación con la posición del paciente, aliviándose generalmente cuando el paciente se sienta hacia adelante. Esta característica distintiva del dolor pericárdico puede ayudar a diferenciarlo de otros tipos de dolor torácico, como el que se origina en el miocardio o en estructuras pulmonares.
En la mayoría de los casos, la pericarditis post-infarto no requiere un tratamiento específico, ya que los síntomas suelen ser leves y autolimitados. Sin embargo, cuando el dolor es significativo y afecta la calidad de vida del paciente, se puede administrar aspirina en dosis de seiscientos cincuenta miligramos cada cuatro a seis horas, lo que generalmente proporciona un alivio efectivo del dolor.
El uso de indometacina y corticosteroides en el contexto de un infarto de miocardio debe ser abordado con precaución debido a sus posibles efectos adversos en el proceso de curación. Estos fármacos pueden interferir con la cicatrización del tejido cardíaco, lo que aumenta el riesgo de complicaciones, incluyendo la ruptura miocárdica. Esta complicación es crítica, ya que puede resultar en un deterioro hemodinámico severo y en la muerte del paciente.
La indometacina, un antiinflamatorio no esteroideo, puede inhibir la síntesis de prostaglandinas, que son mediadores clave en el proceso inflamatorio y en la reparación del tejido. Por otro lado, los corticosteroides, aunque tienen propiedades antiinflamatorias, pueden suprimir la respuesta inmunitaria y afectar la respuesta de cicatrización, lo que puede llevar a una cicatrización deficiente.
Adicionalmente, el uso de anticoagulantes en esta fase aguda también debe ser evaluado cuidadosamente. Si bien la anticoagulación es esencial en el manejo de ciertos pacientes con infarto, su uso indiscriminado puede predisponer al desarrollo de una pericarditis hemorrágica, una condición en la que se acumula sangre en el espacio pericárdico. Esta acumulación puede resultar en un aumento de la presión en el pericardio, comprometiendo la función cardíaca y potencialmente llevando a un taponamiento cardíaco, una emergencia médica que requiere intervención inmediata.

Fuente y lecturas recomendadas:
- Goldman, L., & Schafer, A. I. (Eds.). (2020). Goldman-Cecil Medicine (26th ed.). Elsevier.
- Loscalzo, J., Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., Longo, D. L., & Jameson, J. L. (Eds.). (2022). Harrison. Principios de medicina interna (21.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Papadakis, M. A., McPhee, S. J., Rabow, M. W., & McQuaid, K. R. (Eds.). (2024). Diagnóstico clínico y tratamiento 2024. McGraw Hill.
Originally posted on 21 de septiembre de 2024 @ 1:27 AM