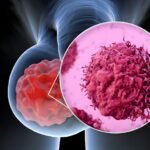La hipercalcemia, definida como una concentración anormalmente elevada de calcio en la sangre, constituye una de las complicaciones metabólicas más frecuentes asociadas con enfermedades oncológicas. Se estima que entre el veinte y el treinta por ciento de los pacientes con cáncer desarrollan hipercalcemia en algún momento del curso de su enfermedad, especialmente en estadios avanzados o metastásicos. Este trastorno no solo refleja la actividad biológica del tumor, sino también su interacción con tejidos clave en la regulación del metabolismo óseo y mineral, como el hueso, los riñones y el intestino.
Los cánceres que más comúnmente se asocian con hipercalcemia incluyen el mieloma múltiple, el carcinoma mamario y el carcinoma pulmonar de células no pequeñas. Esta asociación se debe a mecanismos específicos mediante los cuales las células tumorales interfieren con la homeostasis del calcio. La mayoría de estos mecanismos actúan indirectamente sobre el tejido óseo o afectan sistémicamente los procesos hormonales que controlan la resorción ósea y la absorción intestinal de calcio.
El primer y más frecuente mecanismo patogénico es el efecto sistémico mediado por proteínas liberadas por el tumor, particularmente la proteína relacionada con la hormona paratiroidea (PTHrP). Esta molécula mimetiza los efectos de la hormona paratiroidea endógena al unirse a los mismos receptores, estimulando la actividad de los osteoclastos, que son células responsables de degradar la matriz ósea. Esta degradación libera calcio al torrente sanguíneo, provocando hipercalcemia. A diferencia de la parathormona verdadera, la PTHrP no está regulada por mecanismos homeostáticos, lo que conduce a una activación osteoclástica sostenida e incontrolada.
El segundo mecanismo se relaciona con la destrucción directa del tejido óseo por parte de células tumorales que han metastatizado al esqueleto. En este escenario, observado especialmente en cánceres como el mieloma múltiple y el cáncer de mama con metástasis óseas, las células malignas infiltran el hueso y generan un microambiente inflamatorio que favorece la activación de osteoclastos y la subsecuente resorción ósea. Este proceso no solo contribuye a la elevación del calcio sérico, sino que también debilita la estructura ósea, aumentando el riesgo de fracturas patológicas.
Un tercer mecanismo, menos frecuente pero clínicamente significativo, implica la producción ectópica o el aumento de la actividad de la forma activa de la vitamina D, conocida como calcitriol (1,25-dihidroxivitamina D). Este fenómeno se observa sobre todo en algunos linfomas, donde las células malignas o las células del sistema inmunológico en el microambiente tumoral expresan enzimas capaces de convertir la vitamina D en su forma activa. El calcitriol incrementa la absorción intestinal de calcio, elevando los niveles séricos de este mineral. Aunque este mecanismo es menos común, puede producir hipercalcemias graves y difíciles de manejar.
Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones clínicas de la hipercalcemia pueden variar considerablemente en cuanto a su intensidad y presentación, dependiendo tanto de la magnitud de la elevación del calcio sérico como de la velocidad con la que esta alteración se desarrolla. En muchos casos, los síntomas iniciales son inespecíficos y sutiles, lo que puede dificultar un diagnóstico temprano, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas o condiciones oncológicas avanzadas, en quienes estos signos pueden atribuirse erróneamente a la progresión del tumor o a efectos secundarios del tratamiento.
En las etapas iniciales de la hipercalcemia, cuando los niveles de calcio apenas sobrepasan el límite superior de lo fisiológico, las alteraciones más comunes suelen involucrar el sistema gastrointestinal y el estado general del paciente. Es frecuente observar una disminución del apetito, náuseas persistentes y sensación de fatiga o debilidad inespecífica. La motilidad intestinal se ve comprometida debido a los efectos del calcio sobre el músculo liso del tracto gastrointestinal, lo que se traduce clínicamente en estreñimiento. Simultáneamente, el exceso de calcio interfiere con la función renal, provocando una incapacidad relativa para concentrar la orina, lo que lleva a una producción excesiva de orina (poliuria) y, en consecuencia, a una deshidratación progresiva, que puede amplificar el cuadro clínico.
A medida que el calcio en sangre alcanza concentraciones más elevadas o se eleva rápidamente en un corto período de tiempo, las manifestaciones neuromusculares y neurológicas se vuelven más evidentes. La hipercalcemia altera el potencial de membrana en las células excitables, lo cual reduce su capacidad de respuesta. Esto se traduce clínicamente en debilidad muscular, hiporreflexia —es decir, una disminución en la respuesta de los reflejos osteotendinosos— y, en casos más avanzados, temblor fino en las extremidades.
El sistema nervioso central es particularmente vulnerable a los efectos del calcio elevado, debido a su dependencia de gradientes iónicos delicadamente equilibrados. La hipercalcemia puede provocar una disfunción progresiva de la cognición y del estado de conciencia. Los pacientes pueden experimentar confusión, desorientación, alteraciones del juicio, e incluso psicosis con síntomas como delirios o alucinaciones. En etapas avanzadas, el individuo puede desarrollar somnolencia profunda, letargo marcado y eventualmente coma, si no se corrige el trastorno.
Exámenes diagnósticos
Las manifestaciones clínicas de la hipercalcemia se deben, en última instancia, a la fracción libre o ionizada del calcio circulante, ya que esta es la forma fisiológicamente activa del mineral. El calcio en el plasma sanguíneo existe en tres formas principales: una fracción unida a proteínas, principalmente albúmina; una fracción complejada con aniones como fosfato o citrato; y una fracción libre o ionizada. Esta última representa aproximadamente la mitad del total y es responsable de las funciones celulares esenciales, como la excitabilidad neuromuscular, la contracción muscular, la coagulación sanguínea y la transmisión del impulso eléctrico en el corazón.
La medición convencional del calcio sérico refleja la suma de todas estas fracciones, pero no proporciona información directa sobre la concentración de calcio ionizado. En condiciones fisiológicas normales, existe un equilibrio relativamente constante entre las fracciones, sin embargo, cuando los niveles de albúmina disminuyen significativamente —como ocurre con frecuencia en pacientes con enfermedades crónicas, desnutrición o cáncer avanzado—, la cantidad de calcio total medido en el suero puede parecer artificialmente baja. Esto se debe a que menos calcio se encuentra unido a proteínas, pero la concentración de calcio ionizado puede permanecer normal o incluso elevada. En estos casos, el valor total del calcio subestima la carga efectiva de calcio que está disponible para ejercer sus efectos biológicos, lo que puede llevar a una falsa sensación de normalidad si no se evalúa el estado del calcio ionizado directamente o no se corrige el calcio total en función de la albúmina sérica.
La medición directa del calcio ionizado, aunque más precisa para evaluar el estado real del paciente, no siempre está disponible en todos los entornos clínicos, por lo que se recurre con frecuencia a fórmulas de corrección del calcio total, considerando los niveles de albúmina. No obstante, estas fórmulas tienen limitaciones y pueden no reflejar con exactitud la fisiología en pacientes críticamente enfermos o con alteraciones metabólicas graves.
Cuando la concentración de calcio ionizado supera ciertos umbrales, especialmente por encima de los doce miligramos por decilitro (equivalente a tres milimoles por litro), y si dicho incremento ocurre de manera brusca, pueden desencadenarse eventos cardiovasculares catastróficos. El exceso de calcio altera la conducción eléctrica en el miocardio, acorta el período refractario del músculo cardíaco y disminuye el intervalo QT en el electrocardiograma. Esta reducción del intervalo QT, característica de la hipercalcemia, refleja una aceleración de la repolarización ventricular. En situaciones extremas, esta desregulación puede evolucionar hacia arritmias graves, como taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular o incluso asistolia, resultando en muerte súbita si no se interviene de forma urgente.
Ante la sospecha de hipercalcemia, la evaluación diagnóstica inicial debe ser sistemática y orientada a identificar su causa subyacente. Esto incluye la medición de la hormona paratiroidea (parathormona), la proteína relacionada con la hormona paratiroidea y la forma activa de la vitamina D (calcitriol o 1,25-dihidroxicolecalciferol). Cada uno de estos marcadores contribuye a dilucidar el mecanismo responsable del trastorno y a guiar el tratamiento adecuado, ya que el manejo difiere según si la hipercalcemia es de origen paratiroideo, maligno o mediado por vitamina D.
Tratamiento
El abordaje terapéutico de la hipercalcemia en el contexto oncológico, especialmente cuando se presenta con niveles moderados o severos, constituye una urgencia médica que requiere intervención inmediata y estructurada. Esta condición, potencialmente letal si no se trata de forma adecuada, suele presentarse en pacientes con depleción de volumen debido a la poliuria inducida por hipercalcemia, la anorexia prolongada, los vómitos y la alteración de la función renal. Por lo tanto, el primer paso fundamental en el manejo de emergencia consiste en la restitución agresiva del volumen intravascular mediante la administración de soluciones intravenosas de cloruro de sodio al 0.9 por ciento, a una velocidad de entre 100 y 300 mililitros por hora. Este enfoque no solo contribuye a corregir la deshidratación, sino que también aumenta la tasa de filtración glomerular y facilita la excreción urinaria de calcio, reduciendo así sus niveles plasmáticos de manera indirecta.
Una vez iniciado este proceso de rehidratación y estabilización, el siguiente paso implica la utilización de agentes específicos que modulan la resorción ósea. En pacientes con hipercalcemia moderada o grave, los medicamentos de elección son los bifosfonatos o el denosumab, fármacos que actúan inhibiendo directamente la actividad de los osteoclastos, las células responsables de la degradación del hueso y la liberación de calcio al torrente sanguíneo.
Los bifosfonatos son análogos del pirofosfato que se incorporan a la matriz ósea y bloquean la función osteoclástica a través de la inhibición de la vía del mevalonato, induciendo la apoptosis de estas células. En pacientes con función renal conservada o con deterioro leve, es posible administrar pamidronato en dosis de 60 a 90 miligramos por vía intravenosa durante un período de dos a cuatro horas, o bien ácido zoledrónico, en dosis de 4 miligramos por vía intravenosa en una infusión mucho más breve, de aproximadamente quince minutos. El ácido zoledrónico tiene una potencia superior y una duración de acción más prolongada en comparación con el pamidronato, lo que lo convierte en una opción preferida cuando se busca un efecto sostenido con menor tiempo de administración.
Por otro lado, el denosumab representa una alternativa terapéutica especialmente útil en pacientes con compromiso renal significativo o en aquellos que no responden adecuadamente a los bifosfonatos. Este agente es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra el ligando del receptor activador del factor nuclear kappa B (RANKL), una proteína esencial para la maduración y activación de los osteoclastos. Al bloquear esta interacción, el denosumab reduce de manera eficaz la resorción ósea y, por ende, los niveles de calcio en sangre. Su administración se realiza por vía subcutánea, con una dosis de 120 miligramos semanalmente durante cuatro semanas, seguida de una dosis mensual de mantenimiento.
En casos donde la hipercalcemia persiste a pesar del uso de bifosfonatos o denosumab, se consideran otras opciones farmacológicas. La calcitonina, una hormona que inhibe rápidamente la actividad osteoclástica y promueve la excreción renal de calcio, puede utilizarse en situaciones de hipercalcemia sintomática grave. La forma más empleada es la calcitonina de salmón, administrada por vía subcutánea o intramuscular a dosis de entre 4 y 8 unidades internacionales por kilogramo cada doce horas. Su efecto hipocalcemiante es rápido, observándose dentro de las primeras horas tras su aplicación, pero suele perder eficacia a los dos o tres días debido a la taquifilaxia.
En pacientes con mieloma múltiple o linfoma, los corticosteroides pueden ser particularmente útiles, ya que disminuyen la producción de calcitriol por parte de las células malignas o del microambiente tumoral, además de tener efectos antitumorales directos en algunos casos.
Una vez que se ha logrado el control agudo de los niveles de calcio, el enfoque terapéutico debe orientarse hacia el tratamiento específico del cáncer subyacente. Esto es crucial, ya que la hipercalcemia en este contexto es, con frecuencia, una manifestación directa de la carga tumoral o de su actividad biológica, y solo su tratamiento puede garantizar la prevención de recurrencias o la progresión de la alteración metabólica. El manejo exitoso de la hipercalcemia oncológica, por tanto, requiere una estrategia integradora que combine intervenciones de urgencia con medidas a largo plazo dirigidas a la enfermedad primaria.

Fuente y lecturas recomendadas:
-
Fuleihan GE et al. Treatment of hypercalcemia of malignancy in adults: an Endocrine Society clinical practice guideline. Clin Endocrinol Metab. 2023;108:507. [PMID: 36545746]
-
Sheehan MT et al. Evaluation of diagnostic workup and etiology of hypercalcemia of malignancy in a cohort of 167 551 patients over 20 years.J Endocr Soc. 2021;5:bvab157. [PMID: 34703961]
-
Walker MD et al. Hypercalcemia: a review. JAMA. 2022;328:1624. [PMID: 36282253]