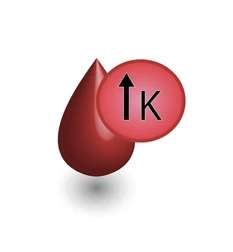La hipercalemia es una condición caracterizada por niveles elevados de potasio en el suero sanguíneo. Aunque esta afección puede ser grave, su aparición en individuos normales es relativamente rara, debido a la existencia de mecanismos adaptativos que protegen al cuerpo de la acumulación excesiva de potasio en el fluido extracelular. Uno de los mecanismos más importantes en la prevención de la hipercalemia es la excreción rápida de potasio a través de la orina. El riñón desempeña un papel esencial en la regulación del equilibrio de potasio, y en condiciones fisiológicas normales, tiene la capacidad de ajustar de manera eficiente la eliminación de este ión a través de la orina.
El potasio es un ion predominantemente intracelular, con concentraciones mucho mayores dentro de las células que en el fluido extracelular. Para mantener este gradiente iónico, el cuerpo emplea una serie de sistemas de transporte, incluyendo la bomba de sodio-potasio, que es responsable de trasladar el potasio hacia el interior de las células y el sodio fuera de ellas. Además, la regulación renal del potasio es crucial. En situaciones normales, el riñón filtra y reabsorbe potasio en diferentes segmentos del nefrón, pero también tiene la capacidad de excretar grandes cantidades de potasio cuando la concentración extracelular de este ion es elevada, evitando así la hipercalemia.
Sin embargo, cuando se producen alteraciones en estos mecanismos adaptativos, la hipercalemia puede convertirse en un problema persistente. Esto generalmente requiere una alteración en la excreción renal de potasio, que puede estar relacionada con varios factores. En primer lugar, una deficiencia en la secreción de aldosterona o una hiporesponsividad a este mineralocorticoide puede comprometer la capacidad del riñón para excretar potasio. La aldosterona, secretada por las glándulas suprarrenales, actúa sobre los túbulos renales promoviendo la excreción de potasio a cambio de sodio. La alteración en la función de este sistema puede resultar en la retención de potasio.
En segundo lugar, una disminución en la entrega de sodio y agua al túbulo distal del riñón puede afectar la capacidad del riñón para regular el potasio de manera adecuada. Este fenómeno puede ocurrir en condiciones de volumen intravascular bajo, como en la insuficiencia renal, lo que limita la filtración glomerular y, en consecuencia, la excreción de potasio. Finalmente, diversas enfermedades renales, tanto agudas como crónicas, pueden afectar la capacidad de los riñones para filtrar y excretar potasio, lo que favorece la acumulación del mismo en el organismo.
En cuanto a la hipercalemia transitoria, esta generalmente refleja un cambio en la distribución del potasio entre los compartimentos intracelular y extracelular. El potasio, al estar mayoritariamente dentro de las células, puede desplazarse hacia el espacio extracelular bajo ciertas condiciones, como el daño tisular. La destrucción de células, como en casos de rabdomiólisis (destrucción del tejido muscular), lisis tumoral, hemólisis masiva o traumatismos, puede liberar grandes cantidades de potasio desde el interior celular hacia el torrente sanguíneo. Además, en situaciones de acidosis metabólica, el potasio tiende a moverse fuera de las células hacia el espacio extracelular, lo que también contribuye a la elevación de sus niveles en la sangre.
Causas
Aumento de la liberación de potasio de las células
El aumento en la liberación de potasio desde el interior de las células puede deberse a una serie de factores, los cuales implican una serie de mecanismos fisiopatológicos que alteran el equilibrio iónico normal del cuerpo.
Pseudohiperpotasemia
La pseudohiperpotasemia es una condición que puede observarse durante la recolección de muestras de sangre, donde los niveles de potasio en el suero son elevados, pero sin que realmente exista un aumento en la concentración de este ion en el organismo. Esta condición ocurre principalmente debido a factores técnicos durante la extracción de sangre, tales como el uso de puños de mano, la aplicación de torniquetes, o la utilización de agujas de pequeño calibre durante la flebotomía. La hemólisis, o ruptura de los glóbulos rojos, es un indicativo común de estas etiologías, ya que la liberación de potasio de los glóbulos rojos rotos aumenta artificialmente los niveles de este ion en el suero.
Un ejemplo más marcado de pseudohiperpotasemia ocurre en situaciones de trombocitosis grave (cuando el recuento de plaquetas supera los 500,000 células por microlitro) o leucocitosis (cuando el recuento de leucocitos excede los 100,000 células por microlitro), especialmente en pacientes con leucemia. Estos trastornos aumentan la cantidad de células presentes en la muestra, lo que, en combinación con el daño físico que pueda ocurrir durante la centrifugación o el transporte de la muestra a través de un sistema de tubos neumáticos, conduce a una destrucción celular significativa, lo que falsamente eleva los niveles de potasio en el suero. En estos casos, si se sospecha pseudohiperpotasemia, es necesario obtener una muestra de sangre entera no centrifugada y transportada de manera manual al laboratorio para confirmar el diagnóstico.
Destrucción tisular
La ruptura de tejidos, o daño celular, es otro mecanismo importante que contribuye al aumento de potasio en el espacio extracelular. Las células humanas contienen grandes cantidades de potasio, y cuando se produce una destrucción celular masiva, este ion se libera al torrente sanguíneo. Ejemplos comunes de situaciones clínicas que causan la liberación de potasio por destrucción tisular incluyen el síndrome de lisis tumoral, lesiones por aplastamiento y hemólisis grave. En estos casos, la liberación de potasio es directamente proporcional al grado de daño tisular. La hiperpotasemia, resultante de la destrucción celular, es más frecuente cuando también hay insuficiencia renal concurrente, ya que los riñones, al estar comprometidos en su función, tienen una capacidad limitada para excretar el exceso de potasio, lo que agrava la condición.
Hiperglicemia
En pacientes con diabetes no controlada, especialmente aquellos con cetoacidosis diabética o una crisis hiperglucémica, los niveles de potasio pueden estar elevados, incluso en presencia de una cantidad baja de potasio total en el cuerpo. Esto ocurre debido a una combinación de factores, entre ellos, la deficiencia de insulina y la hiperosmolaridad inducida por la hiperglucemia. La falta de insulina dificulta la entrada de potasio dentro de las células, mientras que el aumento de la concentración de glucosa en el líquido extracelular crea un gradiente osmótico que favorece la salida de potasio de las células hacia el torrente sanguíneo. Este fenómeno provoca un aumento en la concentración de potasio en suero, a pesar de que la cantidad total de potasio en el cuerpo puede estar disminuida.
Acidosis metabólica
La acidosis metabólica es una condición en la que el pH sanguíneo disminuye debido a una acumulación excesiva de ácidos o una pérdida de bicarbonato. En este contexto, la concentración de potasio en el suero también aumenta. El mecanismo subyacente se debe a un intercambio iónico que ocurre a nivel celular. Durante la acidosis, los iones de hidrógeno (H+) se desplazan hacia el interior de las células para intentar neutralizar el exceso de ácido en el ambiente extracelular. Como resultado, el potasio, que es un ion cargado positivamente, se desplaza hacia el exterior de las células para mantener el equilibrio eléctrico. Este cambio puede llevar a un aumento significativo de los niveles de potasio en el suero. Se estima que por cada disminución de 0.1 unidades en el pH, la concentración de potasio en el suero aumenta aproximadamente 0.7 mEq/L. Sin embargo, este efecto no se observa en casos de acidosis orgánica, como la acidosis láctica o la cetoacidosis diabética, debido a que los mecanismos de regulación iónica en estas condiciones son diferentes.
Deterioro de la excreción renal
La excreción renal alterada de potasio es una de las principales causas de hiperpotasemia, ya que los riñones desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio de este ion en el cuerpo. La disfunción renal, en sus diversas formas, afecta la capacidad de los riñones para excretar adecuadamente el potasio, lo que puede llevar a niveles elevados de este ion en el suero.
Insuficiencia renal aguda
La insuficiencia renal aguda (IRA) se caracteriza por una rápida disminución de la función renal, lo que interfiere con la capacidad de los riñones para excretar potasio de manera eficiente. En este contexto, la excreción renal de potasio es deficiente, y debido a la rapidez con que se produce la pérdida de función renal, no hay suficiente tiempo para que se activen mecanismos adaptativos extrarrenales que ayuden a controlar los niveles de potasio. La hiperpotasemia en los pacientes con insuficiencia renal aguda es más común en aquellos que presentan oligoanuria, es decir, una producción de orina significativamente reducida, ya que la disminución del volumen urinario limita aún más la capacidad de excreción del potasio. Dado que la IRA afecta principalmente la función filtrante de los riñones, los mecanismos renales de eliminación de potasio se ven directamente comprometidos, lo que aumenta el riesgo de hiperpotasemia.
Enfermedad renal crónica
En la enfermedad renal crónica (ERC), la capacidad de los riñones para mantener los niveles normales de potasio en suero generalmente se conserva hasta que la tasa de filtración glomerular (TFG) disminuye por debajo de 20 a 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. En etapas tempranas de la ERC, los riñones pueden compensar la pérdida de función mediante mecanismos adaptativos. Estos incluyen un aumento en la excreción de potasio por los nefrones funcionales restantes y una mayor eliminación de potasio a través del tracto gastrointestinal. Sin embargo, a medida que la enfermedad progresa y la función renal se deteriora más, la capacidad de los riñones para regular el potasio disminuye, lo que aumenta la probabilidad de que se desarrolle hiperpotasemia.
En los pacientes con ERC, la hiperpotasemia puede ser más frecuente en aquellos que experimentan una disminución moderada en la TFG, incluso cuando la función renal no está gravemente comprometida. Esto se debe, en gran parte, al uso frecuente de medicamentos que interfieren con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), los bloqueadores de los receptores de angiotensina II (ARA-II) y los inhibidores de la aldosterona, los cuales son comúnmente recetados a estos pacientes para tratar la hipertensión y la insuficiencia renal. Estos medicamentos alteran la respuesta fisiológica normal que promueve la excreción de potasio, lo que favorece la acumulación del ion en el suero.
Bajo volumen circulante efectivo
La disminución del volumen efectivo circulante, que puede ocurrir en situaciones de deshidratación o en estados edematosos como la cirrosis hepática o la insuficiencia cardíaca, también puede llevar a hiperpotasemia. En estas condiciones, el volumen de líquido disponible para perfundir los riñones es insuficiente para garantizar un adecuado flujo sanguíneo renal. Como consecuencia, hay una disminución en la entrega de sodio y agua al túbulo distal del nefrón, lo que interfiere con el mecanismo renal de excreción de potasio. Este fenómeno ocurre principalmente debido a que la baja perfusión renal activa mecanismos compensatorios que favorecen la retención de sodio, y como el potasio sigue un gradiente de concentración relacionado con el sodio, su excreción también se ve comprometida.
Acción reducida de la aldosterona
La aldosterona es una hormona mineralocorticoide que desempeña un papel crucial en la regulación de la excreción de potasio. En condiciones de deficiencia mineralocorticoide, como en la enfermedad de Addison, los riñones no pueden excretar eficientemente el potasio, lo que da lugar a hiperpotasemia. La enfermedad de Addison se caracteriza por la insuficiencia en la producción de hormonas por las glándulas suprarrenales, incluida la aldosterona, lo que disminuye la capacidad renal para excretar potasio.
Además, existen otros trastornos que provocan una resistencia a los efectos de la aldosterona, lo que también puede inducir hiperpotasemia. Estas condiciones incluyen ciertos trastornos genéticos, enfermedades intersticiales renales o incluso obstrucciones del tracto urinario, que interfieren con la función de los receptores de aldosterona en los riñones y, por lo tanto, reducen la excreción de potasio. La resistencia a la aldosterona se traduce en una retención de potasio y, como consecuencia, un aumento de sus niveles en el suero.
Medicamentos
Varios medicamentos pueden estar implicados en el desarrollo de hiperpotasemia, una condición caracterizada por niveles elevados de potasio en el suero. Dado que el potasio es un ion crucial para diversas funciones biológicas, incluyendo la contracción muscular y la función cardiovascular, la acumulación excesiva de potasio en el organismo puede ser peligrosa. Por ello, es fundamental realizar una revisión exhaustiva de los medicamentos que un paciente está utilizando, especialmente en aquellos que tienen un mayor riesgo de desarrollar esta afección.
Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y los bloqueadores de los receptores de angiotensina (ARA) son fármacos comúnmente utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y enfermedades renales. Estos medicamentos actúan interfiriendo con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, un sistema hormonal que regula el equilibrio de sodio, agua y potasio en el cuerpo. En particular, los IECA y los ARA reducen la liberación de aldosterona, una hormona mineralocorticoide clave para la regulación de la excreción de potasio. La disminución de aldosterona reduce la capacidad del riñón para excretar potasio, lo que puede dar lugar a la acumulación de este ion en el suero y, por lo tanto, a la hiperpotasemia.
Por otro lado, los antiinflamatorios no esteroides (AINEs), que son fármacos utilizados comúnmente para tratar el dolor y la inflamación, también pueden contribuir a la hiperpotasemia. Su mecanismo de acción involucra la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, lo que reduce la perfusión renal y, a su vez, limita la capacidad de los riñones para filtrar y excretar potasio de manera eficiente. Esto es particularmente preocupante en pacientes con función renal ya comprometida, ya que su capacidad para manejar los niveles de potasio se ve aún más reducida.
Los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona y la eplerenona, también están asociados con un mayor riesgo de hiperpotasemia. Estos fármacos actúan bloqueando los efectos de la aldosterona en los riñones, lo que disminuye la excreción de potasio. La espironolactona, por ejemplo, es ampliamente utilizada en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y la hipertensión, pero su capacidad para inhibir la acción de la aldosterona la convierte en un medicamento que puede inducir la acumulación de potasio en el cuerpo. Si se utiliza concomitantemente con otros medicamentos que afectan la excreción de potasio, como los IECA o los ARA, el riesgo de desarrollar hiperpotasemia aumenta significativamente.
Además, ciertos medicamentos como la amilorida, el triamtereno y el trimetoprim actúan bloqueando los canales de sodio en las células principales del túbulo renal distal. Estos fármacos interfieren con el transporte de sodio y, por ende, con la excreción de potasio, aumentando así la posibilidad de que los niveles de este ion se eleven en el suero.
Los beta-bloqueadores, fármacos comúnmente utilizados en el tratamiento de la hipertensión, las arritmias y la insuficiencia cardíaca, pueden inducir una hiperpotasemia leve. Esto ocurre porque los beta-bloqueadores interfieren con la captación de potasio por parte de las células, un proceso que es esencial para mantener los niveles adecuados de potasio en el interior celular. Este fenómeno es más pronunciado en los beta-bloqueadores no selectivos, que bloquean tanto los receptores beta-1 como los beta-2. Los efectos sobre el potasio se deben a la alteración en la función de los receptores beta-2, que están involucrados en la entrada de potasio en las células, especialmente en los músculos y en el corazón.
La heparina, un anticoagulante utilizado para prevenir la formación de coágulos, también se ha asociado con la hiperpotasemia. Su mecanismo de acción consiste en la inhibición de la producción de aldosterona en las glándulas suprarrenales, lo que reduce la capacidad del riñón para excretar potasio. Aunque la heparina no es una causa principal de hiperpotasemia, su uso en pacientes con función renal comprometida o en aquellos que ya están tomando otros medicamentos que afectan la regulación del potasio puede contribuir al desarrollo de niveles elevados de este ion en el suero.
Los inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina y el tacrolimus, son medicamentos inmunosupresores utilizados comúnmente para prevenir el rechazo de trasplantes de órganos. Estos fármacos pueden inducir hiperpotasemia a través de varios mecanismos, uno de los cuales es la estimulación del cotransportador de cloruro de sodio en el túbulo distal del riñón. Esta estimulación interfiere con la entrega de sodio al segmento distal del nefrón, lo que afecta la capacidad del riñón para excretar tanto sodio como potasio, favoreciendo la acumulación de este último.
La administración de estos medicamentos debe ser cuidadosamente monitoreada, especialmente en pacientes con función renal comprometida. La capacidad de los riñones para excretar potasio disminuye cuando los riñones no funcionan adecuadamente, lo que aumenta el riesgo de hiperpotasemia cuando se combinan con medicamentos que afectan la regulación de este ion. Es esencial realizar un seguimiento regular de los niveles de potasio en el suero, particularmente dentro de 1 a 2 semanas después de iniciar el tratamiento con estos medicamentos o tras un ajuste de la dosis. La monitorización es crucial para identificar de manera temprana cualquier alteración en los niveles de potasio y para ajustar el tratamiento según sea necesario, evitando así complicaciones graves como arritmias cardíacas o disfunción muscular.
Manifestaciones clínicas
Los síntomas de la hiperpotasemia son consecuencia de una alteración en la transmisión neuromuscular, que puede tener efectos significativos en varias funciones del organismo. La mayor parte de las manifestaciones clínicas asociadas con la hiperpotasemia se deben a la alteración en la actividad eléctrica de las células musculares y nerviosas, dado que el potasio es un ion clave en la regulación del potencial de acción de estas células. Las manifestaciones más graves se encuentran en el sistema cardiovascular y en el sistema neuromuscular.
Las manifestaciones neuromusculares, uno de los efectos más destacados de la hiperpotasemia es la debilidad muscular, que puede llegar a ser profunda. La razón de este fenómeno se debe a que el potasio juega un papel esencial en el equilibrio de las cargas iónicas a través de las membranas celulares, lo que es crucial para la contracción muscular y la transmisión de los impulsos nerviosos. Un aumento significativo en los niveles de potasio, especialmente por encima de 7 mEq/L, puede interferir con la función normal de los músculos, dificultando la contracción muscular y provocando una debilidad progresiva que puede llegar a afectar tanto los músculos esqueléticos como los músculos respiratorios, lo que representa una complicación grave.
En paralelo, la alteración en la conducción cardíaca es uno de los aspectos más peligrosos de la hiperpotasemia. A concentraciones elevadas de potasio, las células cardíacas experimentan alteraciones en su capacidad para despolarizarse y repolarizarse, lo que puede dar lugar a arritmias cardíacas. Estas alteraciones en la conducción del impulso eléctrico pueden progresar a arritmias potencialmente letales, como la fibrilación ventricular, y finalmente llevar a la asístole, un paro cardíaco. Estas manifestaciones graves generalmente ocurren cuando los niveles de potasio son muy elevados, pero su aparición depende también de la rapidez con que se desarrolle la hiperpotasemia.
La hiperpotasemia también puede tener efectos en la función renal, específicamente en la excreción de amonio. En los riñones, el potasio y el amonio compiten por los mecanismos de transporte en los túbulos renales, por lo que un aumento en los niveles de potasio puede reducir la capacidad del riñón para excretar amonio. Esto puede llevar a una acumulación de ácido en el cuerpo, resultando en una acidosis metabólica. La acidosis metabólica a su vez puede empeorar la toxicidad de la hiperpotasemia, ya que el ambiente ácido favorece la liberación de potasio desde el interior de las células hacia el espacio extracelular, perpetuando o incluso intensificando la hiperpotasemia.
El electrocardiograma (ECG) se utiliza a menudo como herramienta para detectar alteraciones en la conducción cardíaca asociadas con la hiperpotasemia. Sin embargo, el ECG no es un método completamente confiable para diagnosticar esta afección, ya que existe una correlación deficiente entre los niveles de potasio en suero y las manifestaciones cardíacas observadas en el electrocardiograma. Si bien el ECG puede reflejar cambios característicos asociados con la hiperpotasemia, la relación entre estos cambios y los niveles exactos de potasio es compleja y puede variar de un paciente a otro.
Los cambios más típicos que se observan en un ECG cuando los niveles de potasio se elevan incluyen la aparición de ondas T puntiagudas o «en pico», seguidas de una depresión del segmento ST, y un progresivo ensanchamiento de los intervalos PR y QRS. Estos cambios reflejan una alteración progresiva de la conducción eléctrica a través del corazón, ya que el aumento de potasio reduce la capacidad de las células del miocardio para generar y propagar impulsos eléctricos de manera eficiente. A medida que los niveles de potasio siguen aumentando, el ensanchamiento del complejo QRS se hace más pronunciado, y pueden aparecer ondas sinusoidales, que son indicativas de un riesgo inminente de fibrilación ventricular, una arritmia potencialmente fatal.
En casos extremos, el empeoramiento de la hiperpotasemia puede llevar a la completa desaparición de la actividad eléctrica del corazón, es decir, a la asístole, que es la forma más grave de paro cardíaco. La aparición de estas ondas sinusoidales en el ECG es una señal crítica de que el paciente está en riesgo de sufrir un colapso cardiovascular inminente, lo que requiere una intervención médica urgente para restaurar el ritmo cardíaco y estabilizar los niveles de potasio.
Tratamiento
El tratamiento de la hiperpotasemia debe comenzar con una confirmación diagnóstica mediante pruebas de laboratorio repetidas, especialmente en aquellos pacientes que no presenten un uso de medicamentos que provoquen hiperpotasemia o en aquellos sin enfermedad renal. Esto es crucial para descartar posibles elevaciones espurias de potasio en el suero, que podrían ser causadas por errores en la muestra de laboratorio, como la hemólisis durante la recolección de sangre.
Evaluación inicial y tratamiento
El tratamiento inicial de la hiperpotasemia está determinado por la presencia de signos y síntomas clínicos, así como por la severidad de la elevación de potasio en el plasma. En todos los casos, el primer paso debe ser la eliminación de fuentes exógenas de potasio, como suplementos o alimentos ricos en potasio. También se deben suspender los medicamentos que puedan interferir con la excreción de potasio, como los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y corregir cualquier déficit de volumen, ya sea por deshidratación o por estados edematosos. Asimismo, se debe tratar la acidosis metabólica si está presente, ya que puede agravar la situación de la hiperpotasemia.
Tratamiento en situaciones de emergencia
En situaciones de emergencia, como la presencia de toxicidad cardíaca, debilidad muscular grave, o niveles de potasio superiores a 6.5 mEq/L, el tratamiento debe iniciarse de inmediato con gluconato de calcio intravenoso. El gluconato de calcio actúa estabilizando el miocardio y protegiendo al corazón contra arritmias potencialmente mortales, al contrarrestar los efectos de la hiperpotasemia sobre las células cardíacas. Este tratamiento se debe seguir con terapias que favorezcan el desplazamiento del potasio desde el espacio extracelular hacia el interior de las células. Los fármacos como la insulina y los agonistas beta, como el salbutamol, son efectivos para reducir los niveles de potasio plasmático en un corto período de tiempo, típicamente entre 10 y 15 minutos. Sin embargo, su efecto es de corta duración, aproximadamente entre 1 y 2 horas.
Además, en pacientes con acidosis metabólica concurrente, el bicarbonato de sodio puede ser útil para favorecer la entrada de potasio dentro de las células, ya que la corrección de la acidosis mejora el gradiente de concentración de potasio y, por ende, facilita su desplazamiento intracelular. Este enfoque terapéutico debe ser administrado con cautela, ya que el bicarbonato puede tener efectos adversos si no se controla adecuadamente el estado ácido-base del paciente.
Tratamientos para promover la excreción de potasio
Una vez que el paciente está estabilizado, el enfoque terapéutico se centra en aumentar la excreción de potasio. Uno de los métodos más efectivos es el uso de diuréticos de asa, como la furosemida, que aumentan la excreción renal de potasio al promover la diuresis y la eliminación de líquidos. Este tratamiento es particularmente útil en pacientes con función renal preservada.
Para los casos crónicos de hiperpotasemia, se pueden utilizar fármacos que actúan como quelantes de potasio, como el patiromer y el ciclosilicato de sodio zirconio. Estos medicamentos han demostrado ser bien tolerados y efectivos en pacientes con hiperpotasemia crónica, particularmente aquellos con enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca que están tomando medicamentos que inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si bien los estudios emergentes han demostrado que estos fármacos también pueden ser útiles en la hiperpotasemia aguda, todavía falta evidencia de grandes estudios clínicos que respalden su uso en situaciones de emergencia. En caso de emergencia, el ciclosilicato de sodio zirconio es preferido debido a su inicio de acción más rápido en comparación con otros quelantes de potasio.
El uso de resinas de intercambio iónico como el poliestireno sódico (Kayexalate) ha sido común en el tratamiento de la hiperpotasemia durante décadas. Sin embargo, su eficacia y seguridad han sido cuestionadas en los últimos años. Algunos estudios sugieren que su capacidad para aumentar la excreción de potasio no es superior a la de los laxantes convencionales y, además, ha estado asociada con complicaciones graves, como necrosis colónica, tanto con como sin la administración de sorbitol. Debido a estos riesgos, el uso de resinas de intercambio iónico está contraindicado en pacientes con factores de riesgo para necrosis colónica, como obstrucción intestinal, íleo o estados postoperatorios.
Diálisis y nuevos enfoques terapéuticos
En situaciones donde las intervenciones anteriores no son efectivas o en pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica grave, la hemodiálisis puede ser necesaria para eliminar el exceso de potasio del cuerpo. Esto es particularmente importante en pacientes oliguricos, aquellos que tienen poca o ninguna producción de orina, lo que dificulta la eliminación renal del potasio. La diálisis es una forma rápida y efectiva de corregir la hiperpotasemia, especialmente en aquellos con función renal comprometida de manera aguda.
Finalmente, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT-2) han emergido como una opción para reducir el riesgo de hiperpotasemia crónica en pacientes con diabetes tipo 2. Estos medicamentos, además de controlar los niveles de glucosa en sangre, promueven la excreción renal de glucosa y sodio, lo que puede tener un efecto secundario beneficioso en la regulación de los niveles de potasio. Aunque estos medicamentos muestran un potencial prometedor, es importante que su uso se maneje cuidadosamente, especialmente en combinación con otros tratamientos que puedan afectar el equilibrio de potasio.

Fuente y lecturas recomendadas:
- Di Palo K et al. Assessment of patiromer monotherapy for hyperkalemia in an acute care setting. JAMA Netw Open. 2022;5:e2145236. [PMID: 35080601]
- Neuen BL et al. Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors and risk of hyperkalemia in people with type 2 diabetes: a metaanalysis of individual participant data from randomized, controlled trials. Circulation. 2022;145:1460. [PMID: 35394821]
- Peacock FW et al. Emergency potassium normalization treatment including sodium zirconium cyclosilicate: a phase II, randomized, double-blind, placebo-controlled study (ENERGIZE). Acad Emerg Med. 2020;27:475. [PMID: 32149451]
- Rafique Z et al. Patiromer for treatment of hyperkalemia in the emergency department: a pilot study. Acad Emerg Med. 2020;27:54. [PMID: 31599043]
Originally posted on 20 de marzo de 2025 @ 1:50 AM