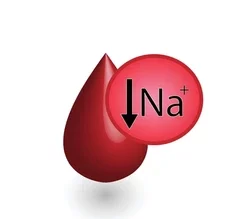La hiponatremia se define como una concentración sérica de sodio inferior a 135 miliequivalentes por litro (mEq/L) o 135 milimoles por litro (mmol/L). Es considerada la anomalía electrolítica más común que se presenta en la práctica clínica debido a su prevalencia y la amplia gama de condiciones subyacentes que la pueden causar. El sodio es el principal catión en el espacio extracelular y es esencial para mantener el equilibrio de líquidos y la homeostasis osmótica en el organismo. Un descenso en sus niveles séricos puede tener efectos clínicos significativos, debido a la alteración en la distribución de agua entre los compartimentos intracelular y extracelular.
En términos fisiológicos, la hiponatremia refleja un exceso de agua en relación con el sodio en el plasma. Esto se traduce en una disminución de la osmolalidad plasmática, que es una medida de la concentración de solutos en el líquido. La osmolalidad plasmática normal se encuentra entre 275 y 295 mOsm/kg de agua. Cuando esta osmolalidad disminuye por debajo de los valores normales, la diferencia de concentración de solutos entre los compartimentos intracelular y extracelular provoca un movimiento de agua desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular, buscando equilibrar las concentraciones osmóticas entre ambos compartimentos.
Este movimiento de agua es particularmente importante en el contexto de las células cerebrales, que tienen una alta sensibilidad a los cambios en el volumen celular debido a su entorno cerrado en el cráneo. Si la hiponatremia se presenta de forma aguda o rápida, el desplazamiento de agua hacia el interior de las células cerebrales puede resultar en un aumento del volumen intracelular, lo que lleva a la formación de edema cerebral. El edema cerebral es una complicación grave que puede generar un aumento de la presión intracraneal, lo cual compromete el funcionamiento normal del cerebro, pudiendo desencadenar crisis convulsivas e incluso herniación cerebral, una condición potencialmente fatal en la que partes del cerebro se desplazan de su posición normal debido a la presión excesiva.
El manejo clínico de la hiponatremia depende de la rapidez de la instauración del trastorno y de la causa subyacente. En algunos casos, el tratamiento puede consistir en la restricción de líquidos, la administración de soluciones salinas hipertónicas o el uso de medicamentos que inhiben la liberación de vasopresina, una hormona que contribuye a la retención de agua en los riñones. La corrección rápida de la hiponatremia, sin embargo, también conlleva riesgos, como la mielinolisis central pontina, una condición neurológica que puede ocurrir si los niveles de sodio se normalizan demasiado rápido.
La hiponatremia crónica, en comparación con la forma aguda, suele ser asintomática o se presenta con síntomas leves como confusión, náuseas o caídas. Este cuadro clínico se debe a que, en el contexto crónico, las células cerebrales han tenido tiempo suficiente para adaptarse a los cambios en la concentración de sodio en el plasma. La adaptación cerebral ocurre mediante la excreción de osmoles intracelulares, que son moléculas pequeñas responsables de mantener el equilibrio osmótico dentro de las células. Este proceso tiene como objetivo limitar la hinchazón celular y prevenir el daño cerebral que podría resultar del exceso de agua intracelular. En consecuencia, la inflamación celular es menos pronunciada en la hiponatremia crónica, lo que explica por qué los síntomas son generalmente menos severos.
El tratamiento de la hiponatremia crónica se ha caracterizado tradicionalmente por una corrección lenta y controlada de los niveles de sodio en sangre. Esto se debe a la preocupación de que una corrección rápida pueda desencadenar alteraciones neurológicas graves, como el síndrome de desmielinización osmótica, que ocurre cuando las células cerebrales experimentan un daño debido a un cambio abrupto en el entorno osmótico. El síndrome de desmielinización osmótica, también conocido como mielinolisis central pontina, puede provocar síntomas neurológicos devastadores, como parálisis, disartria, disfagia, y en casos graves, la muerte.
Sin embargo, en los últimos años, este paradigma ha sido cuestionado por varios estudios. A pesar de que la corrección rápida de la hiponatremia crónica solía asociarse con un mayor riesgo de desmielinización osmótica, las investigaciones más recientes sugieren que este tipo de daño neurológico es relativamente raro, lo que sugiere que otros factores, más allá de la velocidad de corrección, podrían estar involucrados en su aparición. Este hallazgo ha generado un debate sobre la necesidad de corregir lentamente la hiponatremia crónica y ha llevado a algunos profesionales de la salud a replantear el enfoque de tratamiento. Sin embargo, la corrección gradual sigue siendo generalmente recomendada, aunque la rapidez exacta con que debe hacerse sigue siendo un tema de investigación activa.
Un concepto erróneo común acerca de la hiponatremia es que esta se debe a una deficiencia en el sodio corporal total. De hecho, esta condición suele reflejar un exceso de agua corporal total, no una carencia de sodio. El principio fisiopatológico básico detrás de la hiponatremia es que hay un ingreso de agua (ya sea por vía oral o intravenosa) que excede la capacidad de los riñones para excretarla. Esto ocurre frecuentemente debido a la acción de la hormona antidiurética (ADH), que regula la cantidad de agua que los riñones retienen. En condiciones de exceso de ADH, los riñones retienen más agua de la que deberían, lo que lleva a una dilución de los niveles de sodio en el plasma y, por lo tanto, a la hiponatremia.
Etiología
Hiponatremia isotónica e hipertónica
La hiponatremia se caracteriza típicamente por una disminución de la concentración de sodio sérico acompañada de una reducción en la osmolalidad plasmática, lo que implica un exceso de agua en relación con el sodio. Sin embargo, existen dos excepciones a esta regla general, a saber, la pseudohiponatremia y la hiponatremia hipertónica, que presentan características y mecanismos distintos.
1. Pseudohiponatremia
La pseudohiponatremia es un fenómeno raro que se considera un artefacto de laboratorio, y ocurre en pacientes con niveles marcadamente elevados de triglicéridos o gammaglobulinas en la sangre. En estas condiciones, el aumento de los componentes sólidos del plasma (como las lipoproteínas en la hiperlipidemia severa o las inmunoglobulinas en la hiperfibrinogenemia) provoca una falsa reducción en la concentración de sodio medida. Esto se debe a que el volumen plasmático de agua disminuye en relación con el volumen total de plasma, lo que resulta en una medición incorrectamente baja de sodio. Sin embargo, esta discrepancia ya no es tan común debido a que la mayoría de los laboratorios actuales emplean electrodos selectivos de iones directos, que no requieren dilución de la muestra sanguínea y por lo tanto, eliminan este artefacto. Si se sospecha de pseudohiponatremia, es recomendable consultar con el laboratorio clínico para confirmar el diagnóstico y asegurarse de que se haya empleado el método adecuado para la medición del sodio.
2. Hiponatremia hipertónica
La hiponatremia hipertónica ocurre cuando hay un aumento de la osmolalidad en el espacio extracelular debido a la presencia de un osmólo activo adicional que atrae agua desde el interior de las células hacia el espacio extracelular. Un ejemplo clásico de esta situación es la hiponatremia asociada con hiperglucemia. La glucosa es un osmólo efectivo que aumenta la osmolalidad plasmática. Cuando los niveles de glucosa en sangre se elevan, este incremento en la concentración de glucosa en el plasma extrae agua de las células hacia el espacio extracelular, lo que diluye la concentración de sodio. A diferencia de la hiponatremia convencional, en la hiponatremia hipertónica no se produce edema cerebral como resultado directo de la hiponatremia, ya que el volumen intracelular disminuye debido al desplazamiento de agua hacia el espacio extracelular. No obstante, el edema cerebral puede ocurrir durante la fase de tratamiento de esta condición si se corrige la hiperglucemia de forma demasiado rápida o si se utilizan fluidos intravenosos de manera inapropiada. La corrección excesivamente rápida de la hiperglucemia puede ocasionar un trastorno conocido como edema cerebral osmótico debido a la rápida restauración de agua intracelular, mientras que el uso inapropiado de líquidos intravenosos puede agravar este efecto.
El aumento de la tonicidad extracelular también estimula mecanismos fisiológicos como la sed y la liberación de vasopresina (hormona antidiurética), lo que contribuye aún más a la retención de agua y a la dilución de la concentración de sodio en el plasma. Para determinar si la hiponatremia observada en un paciente puede atribuirse completamente a la hiperglucemia, se utiliza un factor de corrección del sodio. Este factor ajusta los valores de sodio para reflejar cómo la glucosa elevada puede estar diluyendo el sodio. Según las pautas más comunes, se recomienda una corrección de la concentración de sodio de aproximadamente 1.6 mEq/L (1.6 mmol/L) por cada aumento de 100 mg/dL (5.5 mmol/L) en la glucosa plasmática por encima de los niveles normales.
Hiponatremia Hipotónica
La mayoría de los casos de hiponatremia se presentan con hipotonía, lo que refleja una disminución en la concentración de sodio en el plasma. El sodio es el principal osmólo del espacio extracelular, desempeñando un papel fundamental en la regulación del volumen y la presión osmótica del plasma. En la hiponatremia hipotónica, la cantidad de agua en el cuerpo supera la capacidad de los riñones para excretar agua libre, lo que lleva a una dilución de la concentración de sodio en el plasma. Esto sugiere que el exceso de agua es el principal responsable de la condición, más que una deficiencia de sodio. La clasificación de la hiponatremia hipotónica se realiza, por lo tanto, en función de la capacidad renal para excretar orina diluida, distinguiendo entre causas dependientes o independientes de la hormona antidiurética (ADH).
1. Causas independientes de ADH
En circunstancias raras, la hiponatremia hipotónica puede ocurrir cuando los riñones mantienen su capacidad de excretar agua libre, es decir, cuando son capaces de generar orina muy diluida (con una osmolalidad urinaria inferior a 100 mOsm/kg). Existen varias condiciones que pueden llevar a esta situación.
a. Polidipsia psicógena
La polidipsia psicógena es una condición en la que un exceso de ingesta de agua sobrecarga la capacidad de los riñones para excretar orina adecuadamente diluida. En estos casos, la liberación de ADH está suprimida de manera adecuada, lo que se refleja en una osmolalidad urinaria menor de 100 mOsm/kg. Este tipo de polidipsia ocurre generalmente en pacientes con trastornos psiquiátricos, en los que la ingesta excesiva de agua no está relacionada con una sed fisiológica, sino con un impulso compulsivo de beber. Además, ciertos medicamentos psiquiátricos pueden interferir en la capacidad de los riñones para excretar agua o aumentar la sensación de sed mediante efectos anticolinérgicos, lo que contribuye aún más a la ingesta excesiva de agua.
b. Beer potomanía y la dieta de «té y tostadas»
En algunos casos, los pacientes que consumen grandes cantidades de cerveza, que es típicamente baja en sodio (lo que se conoce como beer potomanía), o aquellos que siguen una dieta de bajo contenido proteico, como la dieta de «té y tostadas», pueden experimentar una marcada reducción en la excreción de agua libre debido a la insuficiencia de solutos en su dieta. Los riñones dependen no solo de la supresión de ADH, sino también de la entrega de solutos al nefrón distal para diluir la orina. En una dieta occidental típica, que genera aproximadamente 1000 mOsm de solutos al día, los riñones normales pueden diluir la orina a 50 mOsm/kg, lo que permite una excreción máxima de hasta 20 litros de orina al día. Sin embargo, en una dieta baja en proteínas y electrolitos que genera solo 200 mOsm de solutos diarios, la capacidad de los riñones para diluir la orina se ve severamente limitada, restringiendo la excreción urinaria a un máximo de solo 4 litros al día.
c. Deterioro renal
Los pacientes con deterioro renal avanzado, ya sea debido a insuficiencia renal crónica severa o insuficiencia renal aguda, pueden perder la capacidad de diluir la orina. En estos casos, incluso con una supresión máxima de ADH, los riñones solo pueden alcanzar una osmolalidad mínima de orina de 200-250 mOsm/kg. Esto hace que los pacientes sean propensos a desarrollar retención de agua y, como resultado, hiponatremia. Este fenómeno puede ocurrir incluso en presencia de osmolalidad plasmática normal o alta, debido a la acumulación de urea. La retención de agua y la hiponatremia en pacientes con deterioro renal son diferentes de la hiponatremia hipertónica porque la urea, a pesar de aumentar la osmolalidad plasmática, es un osmólo ineficaz. La urea es libremente permeable a través de las membranas celulares, lo que implica que solo provoca una mínima atracción de agua hacia el espacio extracelular, y su efecto en la dilución del sodio es menos significativo que el de otros osmólos efectivos, como la glucosa.
1. Causasdependientes de ADH
Las causas dependientes de la hormona antidiurética (ADH) constituyen una de las principales razones de la hiponatremia hipotónica, y se relacionan con una secreción inapropiada o excesiva de ADH. En condiciones normales, la secreción de ADH se regula en respuesta a cambios en el volumen sanguíneo efectivo, la osmolalidad plasmática o la presión arterial. Sin embargo, en situaciones patológicas, esta regulación puede fallar, lo que provoca una retención excesiva de agua y la dilución del sodio en el plasma. La secreción de ADH puede ser adecuada o inapropiada, dependiendo del contexto clínico.
a. Hiponatremia hipovolémica
La hiponatremia hipovolémica ocurre cuando hay una pérdida de volumen de líquido, tanto renal como extrarrenal, que incluye tanto sodio como agua, seguida de una reposición hídrica hipotónica (agua sin electrolitos). Esta pérdida de volumen reduce la presión arterial, lo que induce la liberación de ADH por la glándula pituitaria, con el fin de conservar agua y evitar una mayor disminución del volumen intravascular. En este contexto, el cuerpo prioriza la conservación del volumen sanguíneo sobre el equilibrio osmótico, lo que resulta en la dilución del sodio en el plasma (hiponatremia). La acción de la ADH limita la excreción de agua libre, lo que agrava la hiponatremia. En algunos casos raros, existe un subtipo de hiponatremia hipovolémica conocido como desperdicio cerebral de sal, que ocurre en enfermedades intracraneales como infecciones, accidentes cerebrovasculares, tumores o después de cirugías neurológicas. Esta condición se caracteriza por hipotensión refractaria, incluso cuando se administran soluciones salinas isotónicas o hipertónicas. Aunque la fisiopatología de este trastorno no está completamente clara, se ha atribuido a una pérdida renal de sodio, aunque persisten dudas sobre si el desperdicio cerebral de sal es una entidad distinta o una manifestación de un síndrome de secreción inapropiada de ADH con la desalinización de la solución salina administrada.
b. Hiponatremia hipervolémica
La hiponatremia hipervolémica suele presentarse en estados edematosos como la cirrosis hepática y la insuficiencia cardíaca (también conocida como insuficiencia cardíaca congestiva), y con menor frecuencia en el síndrome nefrótico. En estas condiciones, a pesar de un aumento en el volumen extracelular debido al edema, el volumen sanguíneo efectivo se reduce. En la cirrosis y la insuficiencia cardíaca, la reducción del volumen sanguíneo efectivo ocurre debido a la vasodilatación sistémica en el primer caso y a la disminución del gasto cardíaco en el segundo. Esto activa la liberación de ADH, que contribuye a la retención de agua en un intento de restaurar el volumen circulante. Sin embargo, esta retención de agua diluye el sodio en el plasma, lo que lleva a la hiponatremia, a pesar de la presencia de edema. Este proceso refleja una incapacidad del organismo para regular adecuadamente la excreción de agua debido a un mal funcionamiento de los mecanismos de control del volumen plasmático.
c. Síndrome de secreción inapropiada de ADH (SIADH)
El síndrome de secreción inapropiada de ADH se caracteriza por la liberación de ADH en ausencia de estímulos fisiológicos adecuados, como una disminución del volumen circulante efectivo o una osmolalidad plasmática elevada. En este caso, la secreción de ADH ocurre de manera inapropiada, lo que provoca la retención excesiva de agua y la dilución del sodio en el plasma, resultando en hiponatremia. Las principales causas del SIADH incluyen trastornos que afectan el sistema nervioso central (SNC), como cánceres cerebrales, infecciones del SNC y enfermedades cerebrovasculares, así como afecciones pulmonares, como cáncer de pulmón o infecciones pulmonares. Además, ciertos medicamentos pueden inducir la liberación de ADH, contribuyendo al desarrollo de esta condición. El SIADH se diagnostica principalmente por exclusión, es decir, se debe descartar otras posibles causas de hiponatremia, como la disminución del volumen circulante efectivo, una ingesta insuficiente de solutos, deficiencia de cortisol o hipotiroidismo severo. El diagnóstico adecuado del SIADH requiere una evaluación exhaustiva de la historia clínica del paciente, los resultados de los análisis de laboratorio y la exclusión de otras condiciones que puedan causar alteraciones en los niveles de sodio.
d. Restablecimiento del osmostato (Reset osmostat)
El restablecimiento del osmostato es una causa rara de hiponatremia en la que los pacientes regulan la liberación de vasopresina (ADH) en torno a un punto de ajuste más bajo o hipotónico. Esto implica que, aunque el nivel de sodio en el plasma está reducido, el cuerpo sigue liberando ADH como si estuviera dentro de un rango normal, lo que perpetúa la retención de agua y la hiponatremia. El diagnóstico de este trastorno se basa en la observación de orina diluida cuando se administra agua libre, lo que típicamente reduce la concentración sérica de sodio. Sin embargo, este tipo de pruebas rara vez se realiza en la práctica clínica debido a su complejidad y a que el diagnóstico puede ser difícil de confirmar sin este enfoque. Un ejemplo conocido de restablecimiento del osmostato es la ligera hiposmolalidad observada durante el embarazo, donde los mecanismos de regulación de agua se ajustan para permitir la retención de agua necesaria para el desarrollo fetal, sin provocar una hiponatremia grave.
e. Insuficiencia adrenal e hipotiroidismo
La insuficiencia adrenal y el hipotiroidismo son dos trastornos endocrinos que pueden inducir hiponatremia a través de mecanismos relacionados con la regulación anómala de ADH. El cortisol, una hormona esteroide producida por las glándulas suprarrenales, tiene un efecto de retroalimentación negativa sobre la liberación de ADH. Cuando hay una deficiencia de cortisol, como en la insuficiencia adrenal primaria (enfermedad de Addison), la secreción de ADH no se inhibe adecuadamente, lo que lleva a la retención de agua y la dilución del sodio en el plasma. Esta deficiencia concomitante de mineralocorticoides también puede resultar en un aumento de potasio en sangre (hiperpotasemia) y acidosis metabólica, ya que los mineralocorticoides son necesarios para regular el equilibrio de sodio y potasio en los riñones.
En el caso del hipotiroidismo, la hiponatremia se ha descrito en el contexto del coma mixedematoso, una forma grave de hipotiroidismo. En este caso, la hiponatremia puede ser el resultado de la liberación adecuada de ADH debido a una reducción del gasto cardíaco y a una insuficiencia adrenal concomitante, en lugar de la falta directa de hormona tiroidea. Aunque no hay evidencia concluyente que relacione directamente la deficiencia de hormona tiroidea con la hiponatremia, se considera una posible causa subyacente y, por lo tanto, debe ser descartada al diagnosticar el síndrome de secreción inapropiada de ADH (SIADH), según los criterios de Bartter y Schwartz.
f. Náuseas, dolor y cirugía
Tanto las náuseas como el dolor son estímulos potentes para la liberación de ADH. La liberación excesiva de ADH en respuesta a estas condiciones puede llevar a una retención de agua inapropiada, lo que a su vez provoca una disminución en los niveles de sodio en el plasma. En particular, la hiponatremia grave puede desarrollarse después de una cirugía electiva en pacientes saludables que han recibido grandes cantidades de líquidos hipotónicos (como soluciones salinas diluidas). Esto es particularmente relevante en los casos donde el paciente no tiene una necesidad fisiológica de una gran cantidad de agua o electrolitos adicionales. La combinación de estos factores, junto con una secreción aumentada de ADH debido a dolor o náuseas postoperatorias, puede dar lugar a un desequilibrio electrolítico significativo.
g. Hiponatremia asociada al ejercicio
La hiponatremia durante o después del ejercicio, especialmente en eventos de resistencia, puede ser causada por una combinación de ingesta excesiva de líquidos hipotónicos y secreción de ADH. La secreción de ADH puede ser inducida por diversos factores, como la hipovolemia, el dolor o las náuseas, que ocurren durante o después de un esfuerzo físico intenso. En estos casos, el consumo de grandes cantidades de líquidos que no contienen suficientes electrolitos, como agua sola, puede diluir la concentración de sodio en el plasma, lo que lleva a la hiponatremia. Las guías que recomiendan a los atletas de resistencia beber líquidos en función de la sed, en lugar de seguir tasas específicas de ingesta de líquidos por hora, son acertadas y deberían ser seguidas. Esto se debe a que el cuerpo tiene un mecanismo de autorregulación de la sed, y beber según la sed ayuda a evitar la sobrecarga de líquidos. En contraposición a lo que se podría pensar en la población general, las bebidas deportivas que contienen electrolitos no protegen contra la hiponatremia, ya que son notablemente hipotónicas en comparación con el suero sanguíneo, lo que significa que no proporcionan suficiente sodio para contrarrestar la dilución del sodio plasmático debido a la ingesta excesiva de líquidos.
h. Diuréticos tiazídicos y otros medicamentos
Los diuréticos tiazídicos son conocidos por inducir hiponatremia, particularmente en pacientes mayores, dentro de unas pocas semanas después de iniciar el tratamiento. Esta hiponatremia puede verse exacerbada por un aumento en la sed o una ingesta insuficiente de solutos. El mecanismo subyacente parece involucrar una combinación de ingesta de agua excesiva y una leve contracción del volumen inducida por el diurético, lo que activa la secreción de ADH. Los diuréticos de asa, a diferencia de los diuréticos tiazídicos, no causan hiponatremia con la misma frecuencia debido a que alteran el gradiente de concentración en la médula renal, lo que limita la capacidad de la ADH para promover la retención de agua.
Otros medicamentos también pueden inducir hiponatremia. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroides (AINEs) aumentan los niveles de ADH al inhibir la formación de prostaglandinas, que son mediadores importantes en la regulación de la liberación de ADH. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), como el fluoxetina, paroxetina y citalopram, pueden causar hiponatremia, especialmente en adultos mayores. Este efecto se debe a que el aumento del tono serotonérgico puede promover la secreción o acción de ADH.
El uso de 3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA, conocida como éxtasis) también puede conducir a hiponatremia grave y a síntomas neurológicos severos, incluidos convulsiones, edema cerebral y herniación del tronco cerebral. El MDMA y sus metabolitos aumentan la liberación de ADH desde el hipotálamo. Además, los usuarios de MDMA suelen experimentar polidipsia (aumento excesivo de la ingesta de líquidos) para prevenir la hipertermia inducida por la droga, lo que contribuye aún más al riesgo de hiponatremia.
Manifestaciones clínicas
La presencia de síntomas en la hiponatremia depende tanto de su gravedad como de su agudeza. La hiponatremia aguda, definida como aquella que dura menos de 48 horas, puede generar síntomas neurológicos marcados, incluso en casos de hiponatremia relativamente moderada, debido a la rápida hinchazón de las células cerebrales y el subsiguiente aumento de la presión intracraneal. Esta hinchazón cerebral provoca alteraciones en el funcionamiento normal del cerebro, lo que se traduce en una serie de síntomas tempranos que incluyen dolor de cabeza y disminución en la capacidad de concentración, lo cual puede evolucionar hacia letargo, desorientación y náuseas. Los síntomas más graves incluyen confusión pronunciada, disminución en el nivel de conciencia, vómitos, convulsiones, coma, herniación del tronco cerebral e incluso la muerte. La severidad de estos síntomas está en gran medida relacionada con la rapidez con la que ocurren los cambios en el equilibrio hídrico, dado que la adaptación cerebral a la osmolalidad plasmática se ve superada en situaciones de hiponatremia aguda.
Por otro lado, la hiponatremia crónica, definida como aquella que persiste por más de 48 horas, generalmente se diagnostica mediante mediciones rutinarias de electrolitos. En este caso, los pacientes suelen ser asintomáticos, ya que el cerebro ha tenido tiempo suficiente para adaptarse a la hipotonicidad circundante. Este proceso de adaptación implica la excreción de osmoles intracelulares por parte de las células cerebrales, lo que ayuda a reducir la hinchazón celular y a minimizar los efectos de la baja concentración de sodio en el plasma. Sin embargo, en algunos casos, pueden observarse alteraciones sutiles, como déficits leves en la concentración y en las funciones cognitivas, así como alteraciones en la marcha que aumentan el riesgo de caídas. Estas manifestaciones son menos evidentes que los síntomas graves de la hiponatremia aguda, pero aún así pueden afectar significativamente la calidad de vida del paciente.
La evaluación clínica comienza con la recopilación de una historia médica detallada que incluya la medicación actual del paciente y cualquier cambio reciente en los fármacos o en la pauta de tratamiento, así como información sobre la ingesta de líquidos (polidipsia, anorexia, tasas de fluidos intravenosos y su composición) y la eliminación de líquidos (náuseas y vómitos, diarrea, salida de ostomías, poliuria, oliguria, pérdidas insensibles). Estos antecedentes son cruciales para identificar posibles causas de la hiponatremia y para orientar el tratamiento adecuado. Además, es importante realizar un examen físico enfocado en la categorización del estado de volumen del paciente, lo que permitirá evaluar si existe hipovolemia, euvolemia o hiperpoolemia, y cómo estas condiciones afectan la fisiología del equilibrio de líquidos.
El siguiente paso en la evaluación es determinar la causa de la liberación de la hormona antidiurética (ADH). La liberación de ADH juega un papel fundamental en la regulación del balance de agua corporal, y su liberación inapropiada o excesiva puede ser responsable de la hiponatremia. Es crucial identificar las condiciones en las que la liberación de ADH puede detenerse abruptamente, ya que este fenómeno puede influir directamente en el enfoque terapéutico. Si la hiponatremia está asociada con un síndrome de secreción inapropiada de ADH (SIADH), por ejemplo, se debe identificar la causa subyacente, como una afección pulmonar o un trastorno neurológico, antes de tomar decisiones sobre el tratamiento.
Exámenes diagnósticos
La evaluación inicial de laboratorio en pacientes con hiponatremia debe incluir la medición de los electrolitos séricos y urinarios, así como la osmolalidad sérica y urinaria. Estos valores proporcionan información clave sobre el estado de equilibrio de líquidos y electrolitos del paciente, y son esenciales para determinar tanto la gravedad como la causa subyacente de la hiponatremia. La hiponatremia se clasifica según la concentración sérica de sodio, que puede ser leve (130–134 mEq/L), moderada (125–129 mEq/L) o grave (menos de 125 mEq/L). Las complicaciones derivadas de la hiponatremia no tratada, así como la corrección rápida o excesiva de la hiponatremia, suelen ocurrir con mayor frecuencia en pacientes con hiponatremia grave. En estos casos, las consecuencias neurológicas, como la edema cerebral o la desmielinización osmótica, pueden tener un impacto significativo en la morbilidad y mortalidad del paciente.
En la práctica clínica, no se mide directamente el nivel de la hormona antidiurética (ADH); en su lugar, la osmolalidad urinaria se utiliza como un indicador indirecto de la actividad de la ADH. Dado que la ADH regula la cantidad de agua que los riñones retienen, una osmolalidad urinaria elevada sugiere una secreción inapropiada de ADH o una respuesta insuficiente a la diuresis. Por lo tanto, la medición de la osmolalidad urinaria no solo es importante en el momento del diagnóstico, sino que debe realizarse de manera repetida durante el tratamiento, ya que el seguimiento de esta variable permite evaluar la respuesta terapéutica y ajustar las intervenciones, especialmente en situaciones de hiponatremia grave o aguda.
La evaluación clínica del estado de volumen del paciente, como la determinación de si existe hipovolemia o euvolemia, puede ser insensible o difícil de realizar de manera precisa en el entorno clínico, especialmente si el paciente no presenta edema evidente. En estos casos, una medición del sodio urinario puede ser útil para diferenciar entre hipovolemia y euvolemia, ya que niveles elevados de sodio en orina suelen ser indicativos de euvolemia, mientras que una baja excreción de sodio en la orina es más típica de la hipovolemia.
La etiología de la hiponatremia generalmente se vuelve evidente con la interpretación adecuada de los valores de laboratorio mencionados, en conjunto con la historia clínica del paciente y la evaluación del estado de volumen. Sin embargo, en algunos casos, pueden ser necesarios estudios adicionales, como pruebas de función tiroidea y adrenal, para identificar causas subyacentes específicas, especialmente cuando la hiponatremia se asocia con alteraciones endocrinas.
En cuanto al síndrome de secreción inapropiada de ADH (SIADH), este es un diagnóstico clínico que se establece cuando se cumplen ciertos criterios: (1) presencia de hiponatremia, (2) disminución de la osmolalidad plasmática (menos de 280 mOsm/kg), (3) ausencia de enfermedades del corazón, riñón o hígado, (4) función tiroidea y adrenal normales, y (5) niveles de sodio en la orina usualmente superiores a 20 mEq/L. En pacientes con SIADH, los niveles de nitrógeno ureico en sangre (BUN) suelen estar bajos (menos de 10 mg/dL), y la concentración de ácido úrico también puede ser reducida (menos de 4 mg/dL). Estos valores bajos no solo son un reflejo de la dilución plasmática debido a la retención de agua, sino que también resultan del aumento en la eliminación de urea y ácido úrico a través de los riñones, como respuesta a la expansión del volumen extracelular característica de este síndrome.
Tratamiento
El tratamiento inicial de la hiponatremia depende de dos factores primordiales: la rapidez de aparición y la gravedad de los síntomas. En pacientes con hiponatremia aguda, es decir, aquella cuyo inicio ha sido en un período menor a 48 horas, la corrección del sodio debe realizarse a la misma velocidad a la que éste ha caído. En general, la mayoría de los casos de hiponatremia son crónicos, por lo que su corrección se lleva a cabo de forma más lenta con el fin de minimizar el riesgo de desmielinización osmótica, una complicación neurológica grave que ocurre cuando la concentración de sodio se aumenta de manera excesivamente rápida.
Hiponatremia Sintomática
En aquellos pacientes con hiponatremia y síntomas graves, como convulsiones o confusión, independientemente de la etiología subyacente, es necesario iniciar un tratamiento de emergencia con solución salina hipertónica. En estos casos, una pequeña corrección de sodio sérico, generalmente de 4 a 5 mEq/L, es suficiente para revertir rápidamente los síntomas neurológicos severos y reducir la presión intracraneal. Este aumento en los niveles de sodio puede lograrse con infusiones intravenosas de solución salina hipertónica al 3%, administrando 100 mL por vía intravenosa en un período de 10 minutos. Este proceso puede repetirse hasta dos veces si se considera necesario. Se estima que cada bolo de 100 mL de solución salina al 3% puede elevar la concentración de sodio sérico en aproximadamente 1–2 mEq/L, lo que permite una mejora rápida en la condición clínica del paciente.
En pacientes con síntomas menos graves, como aquellos que presentan solo alteraciones leves del estado mental, la solución salina hipertónica al 3% puede ser administrada a una tasa de infusión de entre 0.5 y 2 mL/kg por hora. Esta dosis más lenta y controlada es adecuada para corregir la hiponatremia sin inducir un aumento rápido y peligroso en la concentración de sodio, lo que podría generar complicaciones adicionales.
Un aspecto fundamental en el tratamiento de la hiponatremia es el monitoreo frecuente de los niveles de sodio sérico y otros parámetros relacionados durante el tratamiento. La medición debe realizarse cada 1 a 2 horas para asegurarse de que la corrección se esté realizando de manera segura y eficaz. El monitoreo frecuente permite ajustar la velocidad de infusión de la solución salina según la respuesta del paciente y evitar la corrección excesiva, lo que podría causar daño neurológico irreversible debido a una desmielinización osmótica.
Hiponatremia crónica
El tratamiento de la hiponatremia crónica se basa en la restricción de la ingesta de líquidos por debajo del nivel de excreción urinaria, independientemente de la etiología subyacente. Este enfoque es fundamental en la mayoría de los pacientes con hiponatremia crónica, aunque se ha observado que su efectividad es limitada en la mayoría de los casos. La restricción de líquidos tiene como objetivo reducir la cantidad de agua en el cuerpo, promoviendo el equilibrio entre la ingesta y la eliminación de líquidos, lo que favorece la normalización de los niveles de sodio. Sin embargo, la efectividad de esta estrategia puede ser insuficiente por sí sola, y en estos casos, se deben considerar otros tratamientos adicionales.
Para comprender mejor cómo ajustar la cantidad de líquido en función de la excreción urinaria, se emplea la ecuación de agua libre de electrolitos, la cual permite determinar qué proporción del volumen urinario de un paciente corresponde a agua libre de electrolitos. Dado que no siempre se dispone de información sobre el volumen urinario, la relación de Furst (calculada a partir de la fórmula (UNa + UK) / PNa) es una herramienta útil para evaluar el comportamiento de los electrolitos en la orina. Un valor superior a 1 en esta relación es altamente predictivo de que la restricción de líquidos por sí sola no será efectiva, y en este caso, se deberían considerar otras medidas para aumentar la excreción de agua libre.
En aquellos pacientes en los que la restricción de líquidos no es suficiente, se pueden utilizar diuréticos de asa, que actúan alterando el gradiente de concentración en la médula renal, limitando así la capacidad de los riñones para concentrar la orina. Aunque este tratamiento tiene una base fisiológica sólida, los estudios no han demostrado que sea superior a la simple restricción de líquidos. Sin embargo, los diuréticos de asa pueden ser útiles en la práctica clínica cuando se combinan con tabletas de sal, lo que aumenta la excreción urinaria de sodio.
Además de los diuréticos de asa, existen otras opciones terapéuticas, como los antagonistas del receptor de vasopresina (vaptanos), los inhibidores de la SGLT-2 y la urea oral. Los vaptanos son fármacos que inhiben la acción de la vasopresina al bloquear los receptores V2 en el conducto colector renal, lo que provoca una diuresis de agua. Aunque estos fármacos se presentan como una opción lógica en el tratamiento de la hiponatremia crónica refractaria, no se ha demostrado que mejoren los resultados clínicos a largo plazo, y su uso está asociado con riesgos de toxicidad hepática y corrección excesiva de sodio. Por esta razón, se recomienda evitar el uso de vaptanos en pacientes con cirrosis hepática, limitar su duración a un máximo de 30 días y, al mismo tiempo, levantar la restricción de líquidos para minimizar el riesgo de corrección rápida de los niveles de sodio en suero.
Otra alternativa es el uso de urea oral para inducir una diuresis osmótica, lo que facilita la eliminación de agua libre. Aunque la urea oral presenta problemas de sabor, estas dificultades se han abordado mediante la combinación de urea con bicarbonato de sodio, ácido cítrico y sacarosa, lo que mejora la palatabilidad y facilita su uso clínico. Por último, los inhibidores de SGLT-2, que inducen una diuresis osmótica al promover la glucosuria, pueden ser una opción útil, ya que se ha demostrado que mejoran los niveles de sodio sérico en pacientes con síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH), en comparación con el placebo, cuando se combinan con la restricción estándar de líquidos.
El síndrome de desmielinización osmótica iatrogénica es considerado como el resultado de una corrección excesivamente rápida de los niveles de sodio sérico en pacientes con hiponatremia crónica. Aunque este paradigma ha sido desafiado en estudios recientes, la base principal sigue siendo que la corrección rápida de los niveles de sodio puede provocar una desmielinización cerebral, un proceso patológico en el cual se daña la vaina de mielina que recubre las fibras nerviosas. Este fenómeno se conoció previamente como mielinolisis pontina central, aunque el síndrome de desmielinización osmótica puede ocurrir también fuera del tronco encefálico, en otras áreas del sistema nervioso central.
La desmielinización generalmente se desarrolla entre 2 y 6 días después de una corrección inapropiada de sodio y se presenta con déficits neurológicos profundos, que a menudo son irreversibles. Entre los factores de riesgo más relevantes para el síndrome de desmielinización osmótica se encuentran la gravedad de la hiponatremia (particularmente cuando los niveles de sodio son menores a 120 mEq/L), el consumo crónico de alcohol, enfermedades hepáticas, malnutrición y la presencia concomitante de hipokalemia. Estos factores aumentan la vulnerabilidad del paciente a sufrir daño cerebral irreversible tras una corrección rápida de los niveles de sodio.
En cuanto a la tasa óptima de corrección de la hiponatremia, existen debates entre los especialistas. Sin embargo, las guías de consenso sugieren que la corrección no debe exceder 8 mEq/L en un período de 24 horas, para evitar complicaciones graves como el síndrome de desmielinización osmótica. Es crucial recalcar que este límite de corrección de 8 mEq/L no es una meta, sino un valor máximo recomendado para evitar el riesgo de daño cerebral. De hecho, en pacientes que se consideran de alto riesgo para este síndrome, según los factores previamente mencionados, un objetivo más conservador de corrección de entre 4 y 6 mEq/L por día es más adecuado.
En pacientes con un alto riesgo de desarrollar el síndrome de desmielinización osmótica, especialmente aquellos en los que se anticipa una rápida discontinuación de los efectos de la vasopresina (hormona antidiurética), se podría considerar el uso preventivo de desmopresina intravenosa (DDAVP). Este medicamento actúa como un «bloqueador» de la diuresis, previniendo la rápida eliminación de agua del cuerpo, lo que podría empeorar la desmielinización en un contexto de corrección excesiva de sodio.
Aunque estudios recientes sugieren que la corrección rápida de sodio por sí sola no es el único factor de riesgo para el síndrome de desmielinización osmótica, las guías clínicas continúan recomendando precaución en cuanto a las tasas de corrección. La corrección de la hiponatremia debe hacerse de manera gradual y controlada, adaptando el tratamiento a las condiciones específicas del paciente y sus factores de riesgo, para evitar complicaciones graves y potencialmente irreversibles como la desmielinización osmótica.
Hiponatremia Isotónica e Hipertónica
La hiponatremia isotónica e hipertónica, así como la pseudohiponatremia asociada con hiperlipidemia o hiperproteinemia, no requiere tratamiento específico más allá de la confirmación diagnóstica mediante pruebas de laboratorio clínicas. Este tipo de hiponatremia puede ser el resultado de un fenómeno de dilución, en el que los niveles de sodio en suero parecen disminuir debido a la presencia elevada de otras sustancias en la sangre, como glucosa, triglicéridos o proteínas.
En el caso de la hiponatremia hipertónica, que se produce como consecuencia de una translocación de agua debido a la hiperglucemia, el manejo adecuado consiste en corregir los niveles elevados de glucosa. La hiperglucemia causa un desplazamiento de agua desde el interior de las células hacia el espacio extracelular, lo que genera una falsa disminución de la concentración de sodio en el suero. Corregir la hiperglucemia resuelve el problema subyacente, ya que al reducir los niveles de glucosa, la translocación de agua hacia el espacio extracelular se corrige, y el sodio se restablece a niveles normales. En este contexto, no es necesario administrar tratamiento específico para la hiponatremia.
De manera similar, la pseudohiponatremia, que se observa en condiciones de hiperlipidemia o hiperproteinemia, no refleja una verdadera deficiencia de sodio, sino un artefacto de laboratorio. En estos casos, la medición de sodio en suero puede estar alterada por los elevados niveles de triglicéridos o proteínas, lo que lleva a una aparente disminución del sodio. El tratamiento de la pseudohiponatremia implica la corrección de los niveles elevados de lipoproteínas o proteínas, pero la hiponatremia no requiere corrección en términos de sodio plasmático.
Hiponatremia Hipotónica
En el caso de la hiponatremia hipotónica, que es la forma más frecuente y clínica de hiponatremia, el tratamiento varía según el tipo específico de hiponatremia y su mecanismo. Cuando se trata de hiponatremia hipovolémica, además de las consideraciones previamente mencionadas, el tratamiento principal es la resucitación con líquidos. La hiponatremia hipovolémica ocurre cuando hay una pérdida significativa de volumen extracelular, ya sea por hemorragia, diarrea, sudoración excesiva o vómitos, lo que lleva a una disminución del volumen plasmático y activa mecanismos compensatorios que retienen agua.
En este contexto, la resucitación de líquidos tiene como objetivo restaurar el volumen circulatorio y corregir la deficiencia de agua, lo que elimina el estímulo para la liberación de hormona antidiurética (ADH), permitiendo que los riñones excreten orina diluida. Sin embargo, la elección del tipo de líquido a administrar sigue siendo un tema de debate. No existe un consenso claro en la literatura médica sobre si la solución ideal para la resucitación es la solución salina normal o soluciones equilibradas como Ringer lactato o Plasma-lyte.
Las soluciones salinas normales contienen solo cloruro de sodio, mientras que las soluciones equilibradas tienen una composición de electrolitos más cercana a la del plasma, lo que teóricamente podría ser más adecuado para restaurar el volumen plasmático sin alterar el balance de otros electrolitos. Sin embargo, los datos disponibles son contradictorios, y no se ha establecido un estándar claro sobre qué solución es la mejor en estos casos.
Es importante destacar que, durante la resucitación con líquidos, debe realizarse un control cuidadoso de la corrección del sodio en suero. Si la corrección del volumen y la eliminación de agua se lleva a cabo demasiado rápidamente, esto puede inducir una corrección excesiva de la hiponatremia, lo que podría resultar en un aumento demasiado rápido de los niveles de sodio en el suero. Este fenómeno podría provocar una desmielinización osmótica, una complicación neurológica grave que puede llevar a un daño irreversible en el cerebro. Por lo tanto, la corrección del sodio debe hacerse de manera gradual, con un seguimiento cercano para evitar una corrección demasiado rápida que pueda ser perjudicial.

Fuente y lecturas recomendadas:
- Krisanapan P et al. Efficacy of furosemide, oral sodium chloride, and fluid restriction for treatment of syndrome of inappropriate antidiuresis (SIAD): an open label randomized controlled study (The EFFUSE-FLUID trial). Am J Kidney Dis. 2020;76: 203. [PMID: 32199708]
- MacMillan TE et al. Osmotic demyelination syndrome in patients hospitalized with hyponatremia. NEJM Evid. 2023;2(4):EVIDoa2200215. [PMID: 38320046]
- Refardt J et al. A randomized trial of empagliflozin to increase plasma sodium levels in patients with the syndrome of inappropriate antidiuresis. J Am Soc Nephrol. 2020;31:615. [PMID: 32019783]
- Sterns RH. Treatment of severe hyponatremia. Clin J Am Soc Nephrol. 2018;13:641. [PMID: 29295830]
Originally posted on 20 de marzo de 2025 @ 12:40 AM