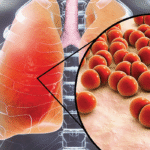Los estreptococos beta-hemolíticos que no pertenecen al grupo A —como los de los grupos B, C y G— pueden causar un espectro clínico de enfermedades muy similar al que provocan los estreptococos del grupo A. Esta similitud en el cuadro clínico se debe a que estas especies comparten varios factores de virulencia, incluyendo la capacidad de inducir una hemólisis completa (beta-hemólisis) sobre agar sangre y de evadir parcialmente la respuesta inmune del hospedador. Como resultado, estos microorganismos pueden ocasionar desde infecciones leves de piel y tejidos blandos hasta enfermedades invasivas graves como bacteriemia, sepsis o endocarditis.
El tratamiento de las infecciones provocadas por estos estreptococos no pertenecientes al grupo A es, en términos generales, semejante a los regímenes terapéuticos utilizados para los estreptococos del grupo A. Esto se debe a que muchos de estos patógenos mantienen sensibilidad a antibióticos beta-lactámicos como la penicilina. Sin embargo, algunas cepas de estreptococos de los grupos C y G pueden mostrar tolerancia a la penicilina, una condición en la que el antibiótico inhibe el crecimiento bacteriano pero no logra erradicar completamente el microorganismo. Por esta razón, se recomienda realizar pruebas de sensibilidad antimicrobiana en infecciones causadas por estas especies, a fin de optimizar el tratamiento y evitar fallos terapéuticos.
Por su parte, los estreptococos del grupo B (Streptococcus agalactiae) representan un importante agente etiológico de sepsis, bacteriemia y meningitis en el recién nacido. Dado que la colonización materna por esta bacteria, que forma parte de la microbiota vaginal normal, constituye un factor de riesgo significativo para la transmisión vertical durante el parto, se ha establecido como medida preventiva la realización de tamizaje antenatal para identificar a las gestantes portadoras. En aquellas identificadas como portadoras, se recomienda la administración profiláctica de antimicrobianos durante el periodo periparto, con el objetivo de reducir la carga bacteriana y prevenir la transmisión al neonato.
Además de su impacto en la población neonatal, Streptococcus agalactiae puede ocasionar otras infecciones en mujeres embarazadas, tales como aborto séptico, endometritis e infecciones periparto. En adultos no gestantes, aunque con menor frecuencia, también puede causar enfermedades invasivas como celulitis, bacteriemia y endocarditis, especialmente en personas inmunocomprometidas o con comorbilidades.
El tratamiento de las infecciones por estreptococos del grupo B se realiza habitualmente con penicilina o, en casos de alergia o resistencia, con vancomicina, utilizando las dosis recomendadas para el tratamiento de infecciones cutáneas y de tejidos blandos causadas por estreptococos del grupo A.
Los estreptococos del grupo D comprenden dos grupos bacterianos de relevancia clínica: Streptococcus gallolyticus, anteriormente clasificado como Streptococcus bovis, y las bacterias actualmente clasificadas dentro del género Enterococcus. Aunque ambos comparten ciertas características fenotípicas, como la capacidad de crecer en medios con bilis y sales biliares, se distinguen por diferencias genéticas y patrones de patogenicidad.
Streptococcus gallolyticus se ha identificado como un importante patógeno en casos de endocarditis infecciosa, especialmente en pacientes con enfermedades de base como neoplasias colorrectales o cirrosis hepática. Esta asociación clínica es tan estrecha que la detección de S. gallolyticus en hemocultivos obliga a la evaluación diagnóstica del tracto gastrointestinal, con el fin de descartar la presencia de tumores o pólipos colónicos. El mecanismo por el cual esta bacteria se vincula con el cáncer de colon no está completamente dilucidado, pero se ha propuesto que las alteraciones en la mucosa intestinal favorecen la translocación bacteriana al torrente sanguíneo.
Desde el punto de vista terapéutico, las infecciones por S. gallolyticus suelen responder bien al tratamiento con antibióticos beta-lactámicos, como la penicilina. Sin embargo, es fundamental realizar pruebas de sensibilidad antimicrobiana antes de iniciar el tratamiento, ya que existen cepas con susceptibilidad reducida, lo que puede condicionar la elección del fármaco y su dosificación.
Las especies del grupo D, en general, son beta-hemolíticas, lo que significa que producen una zona clara de hemólisis completa alrededor de las colonias en un medio de agar sangre. Esta característica facilita su diferenciación de otras especies estreptocócicas en el laboratorio microbiológico.
Por otro lado, los estreptococos del grupo viridans constituyen un conjunto heterogéneo de especies comensales que forman parte de la flora normal de la cavidad oral, el tracto gastrointestinal y el sistema genitourinario. A diferencia de los beta-hemolíticos, los estreptococos viridans son típicamente alfa-hemolíticos o no hemolíticos, produciendo una hemólisis incompleta que se manifiesta como una zona verdosa alrededor de las colonias en agar sangre, debido a la oxidación parcial de la hemoglobina.
Aunque estos microorganismos tienen una baja virulencia intrínseca, pueden provocar infecciones localizadas supurativas, especialmente en contextos de inmunosupresión o tras procedimientos dentales invasivos. Sin embargo, su importancia clínica radica principalmente en su papel como la causa más frecuente de endocarditis sobre válvulas nativas. Esto se debe a su capacidad para adherirse al endotelio cardíaco dañado, formar biopelículas y resistir la acción del sistema inmunológico y de ciertos antimicrobianos.
Además, los estreptococos viridans pueden participar en infecciones polimicrobianas en distintos sitios del cuerpo, como abscesos cerebrales, infecciones odontogénicas, o infecciones intraabdominales. También pueden ser responsables de bacteriemias asociadas a infecciones gastrointestinales o genitourinarias graves, en cuyo contexto su detección puede ser un marcador indirecto de patología subyacente.

Fuente y lecturas recomendadas:
- Goldman, L., & Schafer, A. I. (Eds.). (2020). Goldman-Cecil Medicine (26th ed.). Elsevier.
- Loscalzo, J., Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., Longo, D. L., & Jameson, J. L. (Eds.). (2022). Harrison. Principios de medicina interna (21.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Papadakis, M. A., McPhee, S. J., Rabow, M. W., & McQuaid, K. R. (Eds.). (2024). Diagnóstico clínico y tratamiento 2025. McGraw Hill.
- Rozman, C., & Cardellach López, F. (Eds.). (2024). Medicina interna (20.ª ed.). Elsevier España.