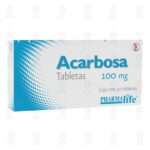El término «epilepsia» se refiere a un grupo de trastornos neurológicos caracterizados por la aparición recurrente de convulsiones no provocadas. Para comprender plenamente esta definición, es esencial desglosar tanto el concepto de epilepsia como el de convulsión, así como las distinciones que se establecen entre los diferentes tipos de convulsiones.
Una convulsión se define como una alteración transitoria de la función cerebral que resulta de una descarga neuronal paroxística anormal en el cerebro. Esta descarga puede manifestarse de diversas maneras, incluyendo movimientos involuntarios, cambios en la conciencia o alteraciones sensoriales. En el cerebro, la actividad eléctrica se encuentra regulada por un delicado equilibrio entre la excitación y la inhibición neuronal. Cuando este equilibrio se altera, se puede producir una convulsión. Las convulsiones pueden ser el resultado de múltiples factores, que van desde lesiones cerebrales y anomalías estructurales hasta disfunciones bioquímicas y metabólicas.
Sin embargo, no todas las convulsiones son indicativas de epilepsia. En la clasificación de los trastornos convulsivos, se hace una clara distinción entre las convulsiones que ocurren de forma espontánea y recurrente, es decir, sin un desencadenante identificable, y aquellas que son provocadas por condiciones específicas y fácilmente reversibles. Los casos de convulsiones provocadas son aquellos en los que se puede identificar un factor subyacente, como la abstinencia de alcohol o de ciertos medicamentos, alteraciones en los niveles de glucosa en sangre, o condiciones metabólicas como la uremia.
La razón por la cual las convulsiones provocadas no se consideran dentro del diagnóstico de epilepsia radica en la naturaleza de la patología subyacente. Cuando las convulsiones son secundarias a un desencadenante claramente identificable y tratable, como en los ejemplos mencionados, se entiende que la actividad convulsiva no resulta de un trastorno neurológico primario, sino de una reacción a un estado fisiológico anómalo. En estos casos, una vez que se elimina o corrige la causa subyacente, las convulsiones tienden a cesar y no hay una predisposición inherente a experimentar convulsiones en el futuro.
Por el contrario, la epilepsia implica una predisposición a tener convulsiones recurrentes sin que exista una causa clara y reversible. Esta condición puede ser idiopática, donde no se identifica un origen específico, o sintomática, cuando se asocia a anomalías estructurales o a condiciones neurológicas subyacentes. La recurrente naturaleza de las convulsiones en la epilepsia sugiere que hay una alteración crónica en el funcionamiento neuronal que predispone al individuo a sufrir episodios convulsivos, lo que requiere un enfoque de manejo y tratamiento a largo plazo.
La clasificación de las convulsiones y los trastornos epilépticos es un aspecto fundamental en el campo de la neurología, ya que permite una mejor comprensión de las manifestaciones clínicas y una adecuada estrategia de tratamiento. Según el sistema de clasificación establecido por la Liga Internacional Contra la Epilepsia, es esencial seguir un orden jerárquico que comienza con el tipo de convulsión, seguido por el tipo de epilepsia y, si es posible, el síndrome epiléptico correspondiente. Esta metodología no solo organiza el conocimiento clínico, sino que también orienta las investigaciones sobre la etiología de las convulsiones.
En primer lugar, la clasificación por tipo de convulsión se basa en la descripción de las manifestaciones clínicas. Las convulsiones pueden ser clasificadas como focales, generalizadas o de inicio desconocido. Esta distinción es crucial porque cada tipo presenta diferentes mecanismos fisiopatológicos y puede responder de manera diferente a los tratamientos. Las convulsiones focales, por ejemplo, se originan en una región específica del cerebro y pueden o no generalizarse. Conocer el tipo de convulsión permite al médico identificar patrones de actividad eléctrica en el cerebro, lo que contribuye a un diagnóstico más preciso y a una terapia más específica.
En segundo lugar, la clasificación por tipo de epilepsia proporciona un contexto más amplio que abarca las características clínicas, electroencefalográficas y genéticas de la enfermedad. Las epilepsias se agrupan en diferentes categorías, como epilepsias focales, generalizadas o sintomáticas. Esta organización es vital porque las diferentes epilepsias pueden tener causas subyacentes variadas, que van desde factores genéticos hasta lesiones estructurales en el cerebro. Identificar el tipo de epilepsia ayuda a los médicos a personalizar el tratamiento y considerar el pronóstico a largo plazo del paciente.
La clasificación por síndrome epiléptico, cuando es aplicable, permite la identificación de grupos de trastornos que comparten características clínicas y electroencefalográficas. Algunos síndromes epilépticos tienen una etiología bien definida y están asociados con un conjunto específico de hallazgos clínicos y una edad de inicio característica. Por ejemplo, el síndrome de West se presenta en la infancia con espasmos infantiles, y su identificación permite el inicio temprano de intervenciones que pueden alterar el curso de la enfermedad.
En cada una de estas etapas de la clasificación, la etiología de las convulsiones recurrentes debe ser investigada. Esto implica una búsqueda sistemática de las causas subyacentes que pueden estar contribuyendo a la actividad epiléptica. La etiología puede incluir factores genéticos, metabólicos, estructurales, infecciosos o incluso idiopáticos. Al abordar la causa raíz de las convulsiones, se puede ofrecer un tratamiento más eficaz y, en algunos casos, curativo.
Tipos de convulsiones
La clasificación de los tipos de crisis epilépticas es fundamental para la comprensión y el tratamiento de la epilepsia, y la International League Against Epilepsy ha establecido criterios claros que permiten diferenciar entre las crisis focales y las crisis generalizadas. Esta distinción se basa en la localización del inicio de la actividad eléctrica anormal en el cerebro, lo cual tiene implicaciones significativas tanto para el diagnóstico como para la intervención terapéutica.
Las crisis focales, también conocidas como crisis parciales, se originan en una región específica del cerebro. Este tipo de crisis puede ser consecuencia de diversas etiologías, como lesiones cerebrales, malformaciones o trastornos metabólicos. Durante una crisis focal, la actividad eléctrica anormal puede permanecer confinada a una sola área del cerebro, lo que a menudo se traduce en síntomas que están relacionados con las funciones específicas de esa región. Por ejemplo, si la actividad anormal se inicia en el lóbulo temporal, el individuo puede experimentar alteraciones en la memoria o sensaciones auditivas inusuales. Las crisis focales pueden ser simples o complejas, dependiendo de si la conciencia de la persona se ve afectada o no.
Por otro lado, las crisis generalizadas se caracterizan por una diseminación rápida de la actividad eléctrica anormal por todo el cerebro. Estas crisis a menudo se asocian con una pérdida de la conciencia y pueden manifestarse de diversas formas, como en el caso de las crisis de ausencia, que involucran breves episodios de desconexión, o las crisis tónicas y clónicas, que producen contracciones musculares intensas y pérdida de la conciencia. La generalización de la actividad eléctrica sugiere un origen más global en el cerebro, lo que puede estar relacionado con factores genéticos o con condiciones que afectan la integridad de la corteza cerebral en su totalidad.
La diferenciación entre crisis focales y generalizadas no solo es crucial para la identificación del tipo de epilepsia, sino que también influye en la elección del tratamiento. Por ejemplo, algunos medicamentos antiepilépticos son más efectivos en el control de las crisis focales, mientras que otros son más eficaces en el tratamiento de las crisis generalizadas. Además, el conocimiento del tipo específico de crisis puede orientar a los clínicos en la recomendación de intervenciones adicionales, como la cirugía en casos de crisis focales refractarias o la modificación de estilos de vida.
Crisis epilépticas de inicio focal
Las crisis epilépticas de inicio focal se caracterizan por la activación de una región específica de uno de los hemisferios cerebrales, lo que se traduce en manifestaciones clínicas y electroencefalográficas que son indicativas de la localización del foco epileptogénico. La identificación de estas crisis es crucial, ya que sus características varían considerablemente en función del área cerebral afectada, lo que a su vez determina la naturaleza de los síntomas que experimenta el individuo.
Desde una perspectiva electroencefalográfica, las crisis focales pueden observarse como patrones de actividad eléctrica anormal que surgen en un área limitada, lo que permite a los clínicos identificar el sitio de origen. Por ejemplo, si la actividad epileptiforme se inicia en el lóbulo frontal, el paciente podría presentar síntomas motores, como convulsiones focales que afectan a un lado del cuerpo. En contraste, si el foco se localiza en el lóbulo temporal, los síntomas pueden incluir fenómenos psíquicos o alteraciones de la memoria, como episodios de déjà vu o alucinaciones auditivas.
Las crisis de inicio focal se clasifican en función de su manifestación motora o no motora, así como por la presencia o ausencia de alteración de la conciencia. Las crisis motoras son aquellas que provocan movimientos involuntarios, mientras que las no motoras pueden manifestarse con sensaciones anormales o cambios en el estado emocional sin movimientos evidentes. La clasificación según el nivel de conciencia es igualmente relevante, dado que algunas crisis pueden dejar al individuo completamente consciente y alerta, mientras que otras pueden resultar en una pérdida de conciencia o confusión postictal.
- Inicio motor versus no motor: La clasificación de las crisis epilépticas de inicio focal en función de su naturaleza motora o no motora es crucial para comprender la diversidad de manifestaciones clínicas asociadas a estas condiciones. Las crisis de inicio motor se caracterizan por la actividad anormal que afecta directamente las funciones motoras del individuo, mientras que las crisis de inicio no motor involucran alteraciones en la percepción sensorial, el comportamiento, las emociones o funciones cognitivas.Las crisis con inicio motor pueden presentarse de varias formas, como las crisis clónicas, que se manifiestan con movimientos jerárquicos repetitivos de un grupo muscular, o las crisis tónicas, que implican una rigidez sostenida. También existen crisis atónicas, en las cuales hay una pérdida temporal del tono muscular, lo que puede resultar en caídas, y crisis mioclónicas, que se caracterizan por sacudidas breves y repentinas de grupos musculares. Las crisis hipercinéticas son aquellas que involucran movimientos excesivos o inusuales. Por último, los automatismos son comportamientos repetitivos e involuntarios que pueden incluir acciones como masticar, frotar las manos o repetir frases, mientras que los espasmos epilépticos son contracciones musculares repentinas y breves que pueden afectar diferentes partes del cuerpo.
Por otro lado, las crisis no motoras presentan un amplio espectro de manifestaciones que pueden incluir síntomas sensoriales, como parestesias o sensaciones anormales en la piel, así como percepciones gustativas, olfativas, visuales o auditivas. Estas crisis también pueden ocasionar una detención del comportamiento, donde el individuo parece desconectarse del entorno, así como alteraciones cognitivas que se manifiestan en episodios de detención del habla, experiencias de déjà vu o jamais vu. Las emociones también pueden verse afectadas, generando sensaciones de miedo o ansiedad. Además, pueden presentarse síntomas autonómicos, como sensaciones epigástricas anormales, sudoración excesiva, enrojecimiento de la piel o dilatación de las pupilas.
Una característica interesante de las crisis focales es su capacidad para propagarse a otras áreas del cerebro, fenómeno conocido como «marchar». Esta propagación puede dar lugar a la extensión de los síntomas a diferentes partes del cuerpo, dependiendo de la representación cortical de las áreas involucradas. Este concepto fue anteriormente denominado “crisis parcial simple”, ya que las manifestaciones podían estar restringidas a una zona específica antes de extenderse a otras.
La clasificación de las crisis epilépticas en motoras y no motoras no solo es relevante para el diagnóstico, sino que también tiene implicaciones en el tratamiento. Por ejemplo, ciertos medicamentos pueden ser más efectivos para controlar crisis de inicio motor, mientras que otros pueden ser más adecuados para las crisis no motoras. En resumen, esta diferenciación permite un enfoque más personalizado en el manejo de la epilepsia, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados.
- Consciente versus conciencia alterada: La conciencia es un concepto fundamental en la evaluación clínica de las crisis epilépticas, ya que se refiere al conocimiento que un individuo tiene de sí mismo, su entorno y de los eventos que ocurren durante una crisis. La distinción entre crisis con conciencia preservada y aquellas con conciencia alterada es esencial para comprender la experiencia subjetiva del paciente y para el diagnóstico adecuado.Las crisis epilépticas que se presentan con conciencia preservada se caracterizan por que el individuo es plenamente consciente de su entorno y puede recordar lo que sucedió antes, durante y después del episodio. En estas situaciones, la persona puede experimentar síntomas motores o no motores, pero mantiene su capacidad de responder adecuadamente a estímulos externos y es capaz de recordar el evento posteriormente. Este tipo de crisis se conoce como crisis focal con conciencia preservada.
Por otro lado, las crisis con conciencia alterada, que anteriormente se clasificaban como «crisis parciales complejas», implican una interrupción o deterioro de la capacidad del individuo para interactuar con su entorno. Durante estas crisis, el individuo puede no estar completamente consciente de lo que está sucediendo, lo que puede llevar a una falta de respuesta a estímulos externos. La alteración de la conciencia puede presentarse antes, durante o después del episodio, lo que significa que el paciente puede tener dificultades para recordar eventos específicos relacionados con la crisis. Este deterioro de la conciencia puede variar en grado; algunas personas pueden experimentar solo una leve confusión, mientras que otras pueden entrar en un estado de desorientación más severo.
La presencia de conciencia alterada durante una crisis tiene importantes implicaciones clínicas. Por un lado, puede complicar la gestión y el diagnóstico de la epilepsia, ya que los síntomas pueden ser menos evidentes para los observadores y para el propio paciente, quien puede no recordar el episodio en absoluto. Esto puede llevar a dificultades en la identificación del tipo de crisis y en la determinación del enfoque terapéutico más adecuado.
Adicionalmente, el reconocimiento de la conciencia alterada permite una mejor comprensión de las experiencias vividas por los pacientes durante estos episodios. Por ejemplo, algunas personas pueden experimentar automatismos, que son conductas repetitivas e involuntarias que ocurren sin que la persona sea consciente de ellas. Estas manifestaciones pueden incluir masticar, frotar las manos o realizar movimientos repetitivos, y son una clara indicación de que la conciencia está comprometida.
- Focal a tónico-clónico bilateral: Las crisis epilépticas focales pueden evolucionar a crisis tónicas-clónicas bilaterales, un fenómeno conocido como «generalización secundaria». Este proceso ocurre cuando una crisis focal, que inicialmente se origina en una región específica de uno de los hemisferios cerebrales, se propaga a través de las conexiones neuronales hacia áreas adyacentes y eventualmente a estructuras más amplias del cerebro, llevando a una actividad eléctrica generalizada que afecta ambos hemisferios.En la fase inicial, la crisis focal puede presentarse con síntomas que reflejan la región cerebral implicada, que puede incluir alteraciones sensoriales, motoras o cambios en la conciencia. Si la actividad anormal se mantiene restringida a esta área, el individuo puede experimentar una crisis focal con conciencia alterada, lo que significa que su capacidad para interactuar con su entorno se ve comprometida. Sin embargo, si la actividad epiléptica se extiende a través de las vías neuronales, se produce la generalización secundaria, y la crisis puede evolucionar a una crisis tónica-clónica bilateral.
Las crisis tónicas-clónicas son caracterizadas por dos fases: la fase tónica, en la cual los músculos se contraen de manera sostenida, y la fase clónica, que involucra movimientos jerárquicos rítmicos. Durante esta fase, el individuo generalmente pierde la conciencia, y puede experimentar un período de confusión o amnesia postictal. La evolución de una crisis focal a una crisis tónica-clónica bilateral puede ser provocada por varios factores, incluyendo la intensidad de la actividad eléctrica anormal, la excitabilidad neuronal del cerebro y la conectividad de las regiones corticales implicadas.
El entendimiento de este proceso es fundamental para el manejo clínico de la epilepsia. La identificación de crisis focales que pueden evolucionar a crisis tónicas-clónicas sugiere la necesidad de un enfoque terapéutico que contemple tanto el control de las crisis focales como el manejo de las crisis generalizadas. Esto puede incluir la selección de medicamentos antiepilépticos específicos que sean eficaces para ambos tipos de crisis, así como la consideración de estrategias de intervención adicionales, como la monitorización continua o la evaluación quirúrgica en casos refractarios.
Convulsiones de inicio generalizado
Las crisis epilépticas de inicio generalizado se caracterizan por la activación simultánea de redes corticales en ambos hemisferios cerebrales. Este tipo de crisis se considera que se origina en estructuras cerebrales que tienen un impacto más amplio y, a menudo, involucra la diseminación rápida de la actividad eléctrica anormal. Esta propagación puede ser tan rápida que, en ocasiones, la distinción entre un inicio focal y un inicio generalizado solo puede hacerse a través de un electroencefalograma, que proporciona información detallada sobre la actividad eléctrica del cerebro durante la crisis.
Las crisis de inicio generalizado se clasifican en función de sus características motoras o no motoras. En las crisis con características motoras, como las crisis tónicas-clónicas, se observa una pérdida de la conciencia acompañada de movimientos musculares característicos. La fase tónica implica una contracción muscular sostenida, mientras que la fase clónica se caracteriza por movimientos jerárquicos rítmicos. Estas crisis suelen provocar una pérdida completa de la conciencia, y el individuo no tiene memoria del evento una vez finalizado.
Por otro lado, las crisis no motoras incluyen tipos como las crisis de ausencia, que se manifiestan como episodios breves de desconexión, donde la persona parece estar ausente durante un corto período, típicamente sin pérdida del tono muscular. Aunque la conciencia generalmente se pierde durante las crisis generalizadas, en el caso de las ausencias breves, puede haber una preservación parcial de la conciencia, permitiendo que el individuo retome rápidamente sus actividades después del episodio. Asimismo, algunas crisis mioclónicas pueden ocurrir con conciencia intacta, caracterizándose por sacudidas rápidas de los músculos.
- Convulsiones no motoras (ausencia): Las crisis no motoras, comúnmente conocidas como crisis de ausencia, son un tipo de crisis epiléptica que se caracterizan principalmente por un deterioro de la conciencia, lo que lleva a un episodio breve en el que el individuo parece desconectarse de su entorno. Durante estos episodios, que pueden durar solo unos segundos, la persona puede mostrar componentes motores leves, como movimientos clónicos, tónicos, mioclónicos o atónicos, así como manifestaciones autonómicas como enuresis. Estos eventos abruptos de inicio y finalización pueden interrumpir actividades como la conversación, donde el paciente puede omitir algunas palabras o detenerse en medio de una frase, sin ser consciente de esta pérdida de atención.Las crisis de ausencia, que se clasifican como “petit mal”, generalmente comienzan en la infancia y tienen una tendencia a cesar por completo al alcanzar la edad de veinte años, aunque en algunos casos pueden transformarse en otros tipos de crisis generalizadas. Electroencefalográficamente, estas crisis se asocian con la presencia de descargas bilaterales y simétricas de actividad de espiga-onda a una frecuencia de tres hertzios. Este patrón específico en el electroencefalograma es fundamental para el diagnóstico y, en el contexto de un fondo normal y una inteligencia normal o superior, sugiere un pronóstico favorable para la eventual cesación de las crisis.
Existen también crisis de ausencia atípicas, que se diferencian por mostrar cambios más marcados en el tono muscular o por tener un inicio y una finalización más gradual que las crisis típicas. Estas crisis atípicas son más comunes en pacientes que presentan múltiples tipos de crisis y a menudo se asocian con retraso en el desarrollo o discapacidades intelectuales. Además, se caracterizan por descargas de espiga-onda más lentas en comparación con las crisis típicas.
- Convulsiones motoras: Las crisis motoras generalizadas comprenden una variedad de tipos que afectan la musculatura del cuerpo y se caracterizan por alteraciones en la conciencia y en el tono muscular. Entre ellas se encuentran las crisis tónicas-clónicas, clónicas, tónic, mioclónicas, mioclónicas-tónicas-clónicas, mioclónicas-atónicas, atónicas y los espasmos epilépticos. Cada tipo presenta características distintivas, pero todas comparten un impacto significativo en la experiencia del paciente y pueden conllevar complicaciones físicas.Las crisis tónicas-clónicas, por ejemplo, son una de las formas más reconocibles de crisis generalizadas. Se inician con una pérdida repentina de la conciencia, seguida de una fase tónica en la que el individuo experimenta una rigidez muscular intensa, a menudo acompañada de una caída al suelo y una detención de la respiración. Esta fase tónica generalmente dura menos de un minuto y es seguida por una fase clónica, caracterizada por movimientos jerárquicos rítmicos de los músculos que pueden durar entre dos y tres minutos. Posteriormente, el paciente entra en un estado de coma flácido. Durante la crisis, es común que el paciente muerda la lengua o los labios, sufra incontinencia urinaria o fecal, y corra el riesgo de lesiones.
El periodo postictal, que sigue a una crisis tónica-clónica, puede variar significativamente. Algunos pacientes recuperan la conciencia rápidamente, mientras que otros pueden experimentar una fase de somnolencia o, en casos más graves, entrar en estado de mal epiléptico, donde se presentan convulsiones recurrentes sin recuperación de la conciencia entre ellas. También pueden ocurrir convulsiones en serie, donde un paciente experimenta múltiples crisis consecutivas. En algunos casos, la conducta anormal en el periodo postictal puede incluir automatismos postepilépticos, en los cuales el paciente no tiene conciencia de sus acciones.
Las crisis mioclónicas se caracterizan por sacudidas musculares breves, que pueden ser individuales o múltiples, mientras que las crisis atónicas implican una pérdida repentina del tono muscular, con caídas que se conocen como «ataques de caída epiléptica». Estas crisis atónicas son particularmente preocupantes debido al riesgo de lesiones al caer. Por otro lado, los espasmos epilépticos suelen manifestarse en la infancia y se presentan como flexiones o extensiones súbitas de los músculos del tronco, lo que puede resultar en movimientos bruscos y descontrolados.
- Convulsiones de inicio desconocidas: Las crisis epilépticas de inicio desconocido representan un desafío diagnóstico significativo en la práctica clínica, ya que no pueden ser clasificadas adecuadamente debido a la falta de información suficiente o a que no se ajustan a las categorías predefinidas de crisis. Este tipo de crisis puede ocurrir en situaciones en las que el paciente no puede proporcionar un relato claro de la experiencia, o cuando los testigos no tienen la capacidad de observar y describir los detalles pertinentes del episodio.La clasificación precisa de las crisis epilépticas es fundamental para determinar el tipo de tratamiento adecuado y para el manejo efectivo de la epilepsia. Sin embargo, en los casos de inicio desconocido, los médicos deben recurrir a información adicional para lograr una mejor comprensión del evento. Esto puede incluir la revisión de la historia clínica del paciente, la observación de patrones de comportamiento previos a las crisis y el análisis de los síntomas presentados durante y después del episodio.
Una herramienta clave en la identificación del tipo de crisis es la telemetría de video-electroencefalograma, que permite registrar simultáneamente la actividad eléctrica del cerebro y el comportamiento del paciente durante las crisis. Esta tecnología proporciona datos valiosos que pueden ayudar a identificar el patrón de actividad cerebral asociado con el inicio de la crisis, lo que facilita su clasificación posterior. A través de la combinación de la información clínica y los datos obtenidos por medio de la telemetría, es posible clarificar si la crisis tiene un origen focal, generalizado o si corresponde a otra categoría.
Tipos de epilepsia
La clasificación de la epilepsia por parte de la International League Against Epilepsy se basa principalmente en el tipo de crisis que presenta el paciente, lo que permite una mejor comprensión y manejo de esta compleja enfermedad. Esta clasificación se divide en epilepsia focal, epilepsia generalizada y epilepsia combinada, que incluye características de ambas categorías.
La epilepsia focal se refiere a aquellos casos en los que las crisis tienen su origen en una región específica del cerebro. Este tipo de epilepsia puede manifestarse con crisis focales simples, donde el individuo mantiene la conciencia, o con crisis focales complejas, en las que hay un deterioro de la conciencia. La actividad eléctrica anormal en estas crisis se puede observar en un electroencefalograma, que muestra patrones específicos que corresponden a la región cortical implicada. Esta información es fundamental para identificar el foco epileptogénico y considerar intervenciones terapéuticas, como la cirugía en casos refractarios.
Por otro lado, la epilepsia generalizada se caracteriza por la activación simultánea de ambos hemisferios cerebrales, lo que se traduce en crisis que afectan la conciencia de manera más amplia. Estas crisis pueden incluir crisis de ausencia, tónicas-clónicas y mioclónicas, entre otras. La electroencefalografía es especialmente útil en este contexto, ya que puede revelar patrones característicos de descargas bilaterales y simétricas, lo que facilita la identificación del tipo de epilepsia generalizada.
La epilepsia combinada, que presenta características tanto focales como generalizadas, es más compleja y puede incluir diversos tipos de crisis en un mismo paciente. Esta diversidad en la presentación clínica requiere un enfoque diagnóstico cuidadoso, ya que la respuesta al tratamiento puede variar considerablemente dependiendo de la clasificación correcta.
La utilidad del electroencefalograma en la clasificación de la epilepsia radica en su capacidad para proporcionar información objetiva sobre la actividad eléctrica cerebral durante las crisis. A través del análisis de las ondas cerebrales y de los patrones de actividad anormal, los clínicos pueden identificar con mayor precisión el tipo de epilepsia y ajustar el tratamiento en consecuencia.
Síndromes epilépticos
Los síndromes epilépticos son clasificaciones que se definen por un conjunto de características que incluyen tipos de crisis, hallazgos electroencefalográficos, características de imagen y, en muchas ocasiones, la edad de inicio y la presencia de comorbilidades. Esta forma de clasificación permite a los profesionales de la salud establecer un diagnóstico más preciso y proporcionar un tratamiento más específico, teniendo en cuenta que la epilepsia no es una entidad homogénea.
Cada síndrome epiléptico presenta un patrón distintivo de crisis, lo que significa que diferentes pacientes pueden experimentar crisis de diferentes tipos, pero que comparten características comunes. Por ejemplo, el síndrome de Lennox-Gastaut se asocia con múltiples tipos de crisis, un electroencefalograma que muestra descargas anormales y una variedad de comorbilidades como retraso en el desarrollo. Por otro lado, el síndrome de West, que se manifiesta con espasmos epilépticos, también está relacionado con hallazgos característicos en el electroencefalograma, como ondas hipoactivas y picos.
La identificación de un síndrome epiléptico específico es fundamental porque proporciona información sobre el pronóstico, la respuesta al tratamiento y las posibles complicaciones. Por ejemplo, ciertos síndromes epilépticos tienen una respuesta favorable a tratamientos específicos, mientras que otros pueden ser refractarios a múltiples terapias. Además, algunos síndromes se asocian con un riesgo aumentado de deterioro cognitivo o discapacidades, lo que subraya la importancia de un diagnóstico preciso.
Sin embargo, es importante señalar que no todos los pacientes con epilepsia pueden recibir un diagnóstico sindrómico. Esto puede ocurrir por varias razones, como la heterogeneidad de las crisis en un mismo paciente o la falta de características electroencefalográficas o de imagen que se alineen con un síndrome específico. En estos casos, el enfoque diagnóstico puede ser más complicado y puede requerir un monitoreo continuo y una evaluación exhaustiva para identificar patrones que puedan ayudar en la clasificación.
Además, la edad de inicio de las crisis juega un papel crucial en la identificación de los síndromes epilépticos. Algunos síndromes son típicos de etapas específicas del desarrollo, como la infancia o la adolescencia, lo que puede influir en la evolución de la epilepsia y en las intervenciones terapéuticas a considerar.

Fuente y lecturas recomendadas:
- Ahmad S, et al. Surgical treatments of epilepsy. Seminars in Neurology. 2020; 40:696. [PMID: 33176368]
- Marson A, et al. The SANAD II study of the effectiveness and cost-effectiveness of levetiracetam, zonisamide, or lamotrigine for newly diagnosed focal epilepsy: an open-label, noninferiority, multicentre, phase 4, randomized controlled trial. Lancet. 2021; 397:1363. [PMID: 33838757]
- Marson A, et al. The SANAD II study of the effectiveness and cost-effectiveness of valproate versus levetiracetam for newly diagnosed generalized and unclassifiable epilepsy: an open-label, non-inferiority, multicentre, phase 4, randomized controlled trial. Lancet. 2021; 397:1375. [PMID: 33838758]
Síguenos en X: @el_homomedicus y @enarm_intensivo Síguenos en instagram: homomedicus y en Treads.net como: Homomedicus
Originally posted on 27 de septiembre de 2024 @ 9:10 AM