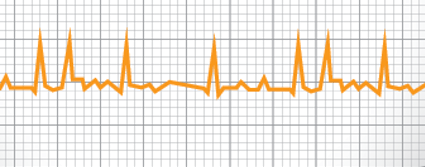La fibrilación auricular es la arritmia crónica más común en la práctica clínica, con una prevalencia estimada de 50 millones de personas a nivel global. Este trastorno se caracteriza por una actividad eléctrica auricular desorganizada y rápida, que resulta en una contracción ineficaz de las aurículas y una conducción irregular de los impulsos hacia los ventrículos. Aunque puede presentarse en individuos sin antecedentes de enfermedad cardíaca, suele asociarse con diversas condiciones cardíacas y extracardíacas que facilitan su aparición y mantenimiento.
En el ámbito de las enfermedades cardíacas, la fibrilación auricular es frecuente en casos de enfermedades valvulares, especialmente en las formas reumáticas, donde el daño a las válvulas cardíacas afecta la dinámica del flujo sanguíneo y promueve la dilatación auricular. También se observa en miocardiopatías dilatadas, donde el músculo cardíaco se debilita y dilata, alterando el proceso de contracción y relajación auricular. La hipertensión arterial es otra causa importante, ya que genera un aumento crónico de la presión en las aurículas, favoreciendo la remodelación estructural del corazón, lo que a su vez contribuye a la aparición de arritmias. Asimismo, la enfermedad coronaria puede llevar a una disfunción ventricular y una alteración de la perfusión miocárdica, lo que crea un ambiente propenso para la fibrilación auricular.
En algunos pacientes, la fibrilación auricular puede ser el primer signo de una disfunción tiroidea, especialmente en el contexto de la tirotoxicosis, en la que la sobreproducción de hormonas tiroideas acelera el metabolismo y el ritmo cardíaco, generando un entorno favorable para el desarrollo de arritmias. En estos casos, es fundamental realizar un diagnóstico adecuado y excluir los trastornos tiroideos en el episodio inicial de fibrilación auricular.
En su fase inicial, la fibrilación auricular suele presentarse de manera paroxística, es decir, los episodios son intermitentes y se resuelven espontáneamente antes de que se conviertan en un ritmo auricular sostenido. Sin embargo, con el tiempo, los episodios tienden a volverse más frecuentes y prolongados, lo que puede llevar a una fibrilación auricular persistente o permanente, complicando su tratamiento.
Entre los factores no relacionados con enfermedades cardíacas que pueden desencadenar episodios de fibrilación auricular se incluyen la pericarditis, los traumas torácicos y las intervenciones quirúrgicas que involucren el tórax o el corazón. Además, las alteraciones endocrinas como los trastornos tiroideos, la apnea obstructiva del sueño y las enfermedades pulmonares, pueden predisponer al desarrollo de esta arritmia.
Es importante destacar que ciertos medicamentos también pueden inducir episodios de fibrilación auricular, especialmente los agonistas beta-adrenérgicos, los inotrópicos, los bifosfonatos y algunos agentes quimioterapéuticos. Estos fármacos pueden alterar la función cardíaca o inducir cambios en la dinámica eléctrica del corazón que favorezcan la aparición de arritmias.
Un factor desencadenante particularmente significativo es el consumo excesivo de alcohol, que puede inducir lo que se conoce como el síndrome del corazón festivo, un tipo de fibrilación auricular aguda asociado con episodios de ingesta excesiva de alcohol, típicamente durante celebraciones. Sin embargo, el consumo crónico y moderado de alcohol también se ha asociado con un mayor riesgo de recurrencias. La abstinencia del alcohol, en este caso, puede reducir la frecuencia de los episodios de fibrilación auricular en aproximadamente un 50%.
La fibrilación auricular está estrechamente asociada con un riesgo significativamente elevado de diversas complicaciones cardiovasculares graves, entre las cuales destacan el riesgo de muerte súbita cardíaca, accidente cerebrovascular y insuficiencia cardíaca. Estos riesgos aumentan considerablemente debido a la alteración del flujo sanguíneo y los cambios hemodinámicos característicos de esta arritmia, que a su vez favorecen la formación de coágulos sanguíneos y la embolización, con consecuencias potencialmente devastadoras para la circulación sistémica y, en particular, para el cerebro.
En cuanto al riesgo de muerte súbita cardíaca, los pacientes con fibrilación auricular tienen un riesgo aproximadamente dos veces superior al de la población general. Esta mayor probabilidad se debe a la desorganización eléctrica del corazón que, además de comprometer la función contráctil auricular y ventricular, también aumenta la predisposición a arritmias ventriculares, como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, que son las principales causas de muerte súbita. La fibrilación auricular puede desencadenar una cascada de eventos arrítmicos que comprometen la función del corazón y, en algunos casos, conducen al colapso hemodinámico repentino.
El riesgo de accidente cerebrovascular también se encuentra notablemente elevado en estos pacientes, con una tasa aproximada de incidencia del 2.4 veces superior en comparación con la población sin fibrilación auricular. Este riesgo elevado se debe, en gran parte, a la estasis de sangre en la aurícula izquierda, especialmente en la orejuela auricular izquierda, que es una estructura anatómica propensa a la formación de trombos. La sangre estancada dentro de esta región favorece la coagulación, lo que puede resultar en la formación de coágulos sanguíneos. Estos coágulos pueden posteriormente desprenderse y viajar hacia la circulación sistémica, causando embolias, siendo la embolización hacia la circulación cerebral la más devastadora, dado que puede causar accidentes cerebrovasculares isquémicos. De hecho, la fibrilación auricular es una de las principales causas de los accidentes cerebrovasculares, en particular en personas mayores o en aquellas con factores de riesgo adicionales.
El tratamiento de la fibrilación auricular se centra en la prevención de los accidentes cerebrovasculares, y en aquellos pacientes sin tratamiento adecuado, el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular puede alcanzar aproximadamente un 5% anual. Sin embargo, este riesgo varía considerablemente según el perfil de riesgo del paciente. Pacientes con enfermedades valvulares obstructivas significativas, insuficiencia cardíaca crónica, disfunción ventricular izquierda, diabetes mellitus, hipertensión o aquellos mayores de 75 años, así como aquellos con antecedentes de accidente cerebrovascular o eventos embólicos previos, tienen un riesgo mucho más elevado. En algunos casos, este riesgo puede superar el 20% anual cuando existen múltiples factores de riesgo concurrentes. Por esta razón, la evaluación del riesgo embólico es crucial en el manejo de la fibrilación auricular, y se recomienda el uso de anticoagulantes orales para mitigar este riesgo en pacientes con alto potencial de formación de trombos.
Una manifestación clínica importante de la fibrilación auricular es su relación con los accidentes cerebrovasculares de causa desconocida, también denominados accidentes cerebrovasculares criptogénicos. En muchos de estos casos, la fibrilación auricular no se presenta de manera evidente, es decir, los pacientes pueden no experimentar síntomas típicos o tener episodios asintomáticos, lo que dificulta su diagnóstico. Sin embargo, el uso de dispositivos de monitoreo implantables, como los registradores de bucle, ha permitido identificar una porción significativa de estos pacientes con fibrilación auricular «subclínica». Esta detección temprana es crucial, ya que permite la instauración de tratamiento anticoagulante antes de que ocurra un evento embólico, reduciendo así el riesgo de accidente cerebrovascular. La identificación de la fibrilación auricular en estos pacientes sin síntomas es un avance importante en la prevención de los accidentes cerebrovasculares relacionados con esta arritmia.
Manifestaciones clínicas
La fibrilación auricular, en sí misma, rara vez es directamente mortal, aunque puede tener consecuencias graves si la frecuencia ventricular es lo suficientemente rápida como para inducir hipotensión, isquemia miocárdica o disfunción miocárdica causada por la taquicardia. Estas complicaciones se deben a la ineficacia del bombeo auricular, que altera la dinámica del llenado ventricular y aumenta la frecuencia de los latidos ventriculares, lo que puede llevar a una sobrecarga hemodinámica y a un suministro inadecuado de oxígeno a los órganos vitales, particularmente al corazón. Cuando la frecuencia ventricular es excesivamente rápida, el corazón no tiene tiempo suficiente para llenarse adecuadamente entre latidos, lo que provoca una reducción en el gasto cardíaco y, por ende, en la perfusión sistémica.
Además, la fibrilación auricular representa una de las principales causas prevenibles de accidente cerebrovascular, especialmente en pacientes que presentan factores de riesgo como hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad valvular, diabetes mellitus, o aquellos con antecedentes de enfermedad cardiovascular. La falta de contracción auricular efectiva, junto con la estasis sanguínea en la orejuela auricular izquierda, crea un entorno propicio para la formación de trombos. Estos coágulos pueden viajar a la circulación sistémica y causar embolias, siendo el accidente cerebrovascular isquémico una de las complicaciones más graves y frecuentes. Este riesgo aumenta considerablemente cuando la fibrilación auricular es crónica o recurrente y no se trata adecuadamente con anticoagulantes para prevenir la formación de coágulos.
En muchos pacientes, especialmente aquellos de mayor edad o con un estilo de vida sedentario, la fibrilación auricular puede ser asintomática o causar síntomas mínimos si la frecuencia cardíaca está bien controlada. Sin embargo, incluso en estos casos, la presencia de la arritmia puede ocasionar cierta percepción de irregularidad en el ritmo cardíaco, lo que lleva a la conciencia de la arritmia por parte del paciente. La fatiga es uno de los síntomas más comunes, y es frecuente que los pacientes refieran sensación de cansancio, aunque no experimenten otros síntomas como palpitaciones, disnea o dolor torácico. Esta fatiga se debe a la reducción en el gasto cardíaco y a la ineficiencia en la contracción auricular, que es esencial para optimizar el llenado ventricular.
La frecuencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular puede variar significativamente, desde ser relativamente lenta hasta extremadamente rápida. Sin embargo, lo característico de esta arritmia es que el ritmo ventricular es uniformemente irregular, a diferencia de otras arritmias en las que puede haber una frecuencia más regular con períodos de aceleración. La irregularidad del ritmo en la fibrilación auricular es una de las características distintivas más importantes y, a menudo, es fácil de identificar en un electrocardiograma. En aquellos casos en los que el bloqueo auriculoventricular es completo y existe un ritmo de escape nodal o un marcapasos ventricular permanente, la frecuencia ventricular se vuelve regular, pero en los casos típicos de fibrilación auricular, la irregularidad es absoluta.
La fibrilación auricular es la única arritmia común en la que la frecuencia ventricular es rápida y el ritmo es extremadamente irregular. Esta combinación de alta frecuencia y variabilidad en el ritmo es lo que distingue a la fibrilación auricular de otras arritmias, como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, que pueden ser más rápidas, pero tienden a tener patrones rítmicos menos irregulares.
Exámenes complementarios
El electrocardiograma de superficie, en el contexto de la fibrilación auricular, muestra típicamente una actividad auricular errática y desorganizada entre complejos QRS discretos, presentándose en un patrón irregular. Este patrón refleja la naturaleza caótica y rápida de los impulsos eléctricos en las aurículas, que se originan de manera simultánea y dispersa en múltiples puntos, lo que impide que las aurículas se contraigan de forma eficiente. La actividad auricular, en este caso, no sigue un ritmo regular ni coordinado, como ocurre en otras arritmias, sino que presenta una frecuencia extremadamente rápida, que oscila entre 400 y 600 latidos por minuto, lo cual excede las capacidades de conducción del nodo auriculoventricular, lo que resulta en una transmisión irregular de los impulsos hacia los ventrículos.
Uno de los desafíos más importantes al interpretar un electrocardiograma en pacientes con fibrilación auricular es que la actividad auricular puede ser muy sutil o difícil de detectar. En algunos casos, las ondas de actividad auricular son tan finas y rápidas que no se observan claramente en el trazado, lo que puede llevar a una interpretación errónea o a una falta de diagnóstico en los primeros momentos. Sin embargo, aunque esta actividad auricular sea difícil de distinguir, el patrón irregular de los complejos QRS es una pista clave para el diagnóstico. Los complejos QRS en la fibrilación auricular son desorganizados y no siguen un ritmo regular, y su frecuencia varía debido a la conducción irregular de los impulsos.
En otros casos, la actividad auricular puede ser más gruesa y visible, y puede parecerse al patrón de un aleteo auricular, otra arritmia en la que las ondas auriculares son más organizadas y regulares. El aleteo auricular se caracteriza por ondas auriculares más definidas y de frecuencia constante, lo que puede inducir a confusión, ya que estas ondas pueden ser vistas en el electrocardiograma de forma similar a las ondas auriculares presentes en la fibrilación auricular. Sin embargo, el aleteo auricular tiene un ritmo más regular y las ondas auriculares son típicamente de mayor amplitud y menos desorganizadas, lo que los diferencia de la actividad más caótica de la fibrilación auricular. Esta diferencia en la organización de las ondas es lo que permite a los especialistas distinguir entre ambas arritmias.
La ecocardiografía es una herramienta fundamental para la evaluación clínica de los pacientes con fibrilación auricular, ya que proporciona información crucial sobre las características anatómicas y funcionales del corazón. Entre los aspectos que puede evaluar la ecocardiografía se incluyen los volúmenes de las cavidades cardíacas, el tamaño y la función del ventrículo izquierdo, así como la presencia de enfermedades valvulares concomitantes, factores que influyen de manera significativa en el desarrollo y mantenimiento de la fibrilación auricular.
Uno de los principales beneficios de la ecocardiografía en pacientes con fibrilación auricular es su capacidad para medir los volúmenes y las dimensiones de las cavidades cardíacas, en particular el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. La dilatación de la aurícula izquierda, una característica común en los pacientes con fibrilación auricular, se asocia con una mayor probabilidad de que los impulsos eléctricos se desorganicen, lo que favorece la aparición y el mantenimiento de la arritmia. Además, la evaluación del ventrículo izquierdo es crucial, ya que la función ventricular deteriorada puede estar presente en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica o miocardiopatías subyacentes, lo cual puede agravar la disfunción cardiovascular y aumentar el riesgo de complicaciones asociadas con la fibrilación auricular, como la insuficiencia cardíaca.
Otro aspecto esencial que debe evaluarse en todos los pacientes con fibrilación auricular es la presencia de enfermedades valvulares concomitantes, como la estenosis mitral o la insuficiencia mitral, las cuales pueden ser factores predisponentes importantes para el desarrollo de la arritmia. Las alteraciones en las válvulas cardíacas afectan la dinámica del flujo sanguíneo dentro de las cavidades cardíacas y, al modificar el flujo, favorecen la formación de coágulos sanguíneos en las aurículas, en particular en la orejuela auricular izquierda, que es un sitio anatómicamente propenso a la estasis sanguínea y la formación de trombos.
La ecocardiografía transesofágica (o ecocardiografía a través del esófago) se presenta como la modalidad de imagen más sensible para la detección de trombos en la aurícula izquierda o en la orejuela auricular izquierda, una condición que es fundamental evaluar antes de realizar cualquier intento de cardioversión química o eléctrica. La cardioversión, que se utiliza para restablecer el ritmo sinusal en pacientes con fibrilación auricular, puede inducir embolización si existen coágulos en las cavidades cardíacas. La ecocardiografía transesofágica es especialmente eficaz en este sentido, ya que permite una visualización detallada de las estructuras del corazón, incluidas las áreas más difíciles de observar mediante ecocardiografía transtorácica. La proximidad de la orejuela auricular izquierda al esófago permite que el transductor de ultrasonido pueda captar imágenes más claras y precisas de esta área, lo que facilita la identificación de cualquier trombo presente.
La detección de trombos es esencial para evitar complicaciones graves, como accidentes cerebrovasculares isquémicos, que pueden ocurrir si un coágulo en la aurícula izquierda o en la orejuela auricular izquierda se desprende y viaja a través del torrente sanguíneo hasta el cerebro. En pacientes con fibrilación auricular, este riesgo es considerable, y la ecocardiografía transesofágica proporciona una herramienta indispensable para asegurarse de que no existan trombos antes de intentar una cardioversión, ya que el tratamiento anticoagulante es necesario en estos casos para prevenir embolias.

Fuente y lecturas recomendadas:
- Joglar J et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS guideline for the diagnosis and management of atrial fibrillation. Circulation. 2024;149:e1. [PMID: 38033089]
- Parkash R et al. Randomized ablation-based rhythm-control versus rate-control trial in patients with heart failure and atrial fibrillation: results from the RAFT-AF trial. Circulation. 2022;145:1693. [PMID: 35313733]
- Whitlock RP et al. Left atrial appendage occlusion during cardiac surgery to prevent stroke. N Engl J Med. 2021;384:2081. [PMID: 33999547]
Originally posted on 16 de octubre de 2024 @ 6:57 PM