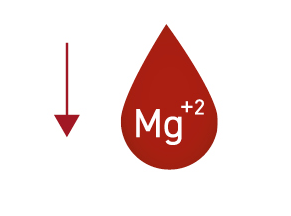La hipomagnesemia, que se refiere a niveles bajos de magnesio en la sangre, juega un papel crucial en la regulación del potasio corporal. El magnesio es esencial para el transporte de potasio a través de las membranas celulares, especialmente en los riñones. Cuando los niveles de magnesio son bajos, el riñón pierde la capacidad de retener potasio de manera eficiente, lo que resulta en una excreción renal excesiva de este ion. Este fenómeno se conoce como «pérdida renal de potasio inducida por hipomagnesemia», y es refractaria a la reposición de potasio hasta que el magnesio se reponga adecuadamente. Es decir, incluso si se administran suplementos de potasio, los niveles de potasio en sangre no se normalizarán completamente hasta que se corrija el déficit de magnesio.
Además, la hipomagnesemia tiene efectos sobre la función de la glándula paratiroides (PTH). El magnesio es necesario para la liberación adecuada de la PTH, que regula los niveles de calcio en el cuerpo. En su ausencia, la liberación de PTH se suprime, lo que a su vez provoca una resistencia a la acción de la PTH en los órganos objetivo y, en consecuencia, una disminución de los niveles de calcio. Esta hipocalcemia, que es una consecuencia indirecta de la deficiencia de magnesio, también resulta ser refractaria a la corrección con calcio hasta que los niveles de magnesio se normalicen. Es importante destacar que, incluso si los niveles de magnesio en suero son aparentemente normales, esto no excluye la posibilidad de agotamiento de magnesio en el cuerpo, ya que solo alrededor del 1% del magnesio corporal total se encuentra en el fluido extracelular. Por lo tanto, la reposición de magnesio debe considerarse en pacientes con factores de riesgo para hipomagnesemia y en aquellos que presentan hipokalemia o hipocalcemia refractarias al tratamiento.
Una de las condiciones que frecuentemente se asocian con hipomagnesemia es el uso de inhibidores de la bomba de protones (IBP), medicamentos comúnmente prescritos para el manejo de trastornos gastrointestinales como el reflujo gastroesofágico o las úlceras. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha emitido advertencias sobre la posibilidad de hipomagnesemia en pacientes que utilizan estos fármacos de forma crónica. Se cree que el mecanismo subyacente de este efecto es la reducción de la absorción intestinal de magnesio, aunque no se comprende completamente por qué solo una fracción pequeña de los pacientes que toman estos medicamentos desarrollan hipomagnesemia.
Otro agente que puede inducir hipomagnesemia es el intercambiador de potasio y magnesio, como el patiromer, un fármaco utilizado para tratar la hiperpotasemia. El patiromer actúa en el colon, donde se une al potasio, pero también puede unirse al magnesio, lo que provoca una disminución de los niveles de magnesio en el organismo. Esta interacción puede contribuir a la aparición de hipomagnesemia, especialmente en pacientes que ya están en riesgo de desarrollar este trastorno.
Causas
Disminución de la absorción o ingesta
Una de las causas más comunes de hipomagnesemia es la disminución en la absorción del magnesio desde el tracto gastrointestinal o una ingesta insuficiente de este mineral. La malabsorción es una causa frecuente en personas con trastornos digestivos crónicos, como la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn, que afectan la capacidad del intestino delgado para absorber nutrientes de manera adecuada. La diarrea crónica también puede contribuir a la pérdida de magnesio debido a la evacuación acelerada de las heces, que interfiere con la absorción de minerales. Además, el abuso de laxantes puede inducir un estado similar, ya que los laxantes pueden aumentar la motilidad intestinal y reducir el tiempo de absorción del magnesio.
El uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones (IBP), fármacos comúnmente prescritos para tratar el reflujo gastroesofágico y úlceras gástricas, ha sido asociado con hipomagnesemia, ya que estos medicamentos pueden reducir la acidez gástrica, lo que interfiere con la liberación de magnesio de los alimentos y disminuye su absorción. Las cirugías como el bypass del intestino delgado, que reducen la longitud del tracto gastrointestinal disponible para la absorción, también pueden provocar deficiencia de magnesio, al igual que el malnutrición generalizada o la desnutrición.
El abuso crónico de alcohol es otra causa significativa de hipomagnesemia, debido a la alteración del metabolismo de los minerales y a la pobre ingesta dietética que suele acompañar a los trastornos del alcoholismo. Además, la administración de nutrición parenteral total (NPT), si no contiene cantidades adecuadas de magnesio, también puede llevar a una deficiencia de este mineral.
Pérdidas renales aumentadas
En muchos casos, la hipomagnesemia es consecuencia de un aumento en la eliminación renal del magnesio. Este fenómeno puede ser inducido por el uso de ciertos diuréticos, en particular los diuréticos de asa, como la furosemida, y los diuréticos tiazídicos, que aumentan la excreción urinaria de magnesio. Además, condiciones endocrinas como el hiperaldosteronismo, donde se produce un exceso de aldosterona, pueden llevar a una pérdida excesiva de magnesio a través de los riñones.
Trastornos genéticos como el síndrome de Gitelman, que se caracteriza por defectos en los transportadores renales de sodio y cloro, también pueden predisponer a la hipomagnesemia debido a un aumento de la eliminación renal de magnesio. En el caso del hiperparatiroidismo y el hipertiroidismo, el aumento de los niveles hormonales de paratiroides o tiroxina puede incrementar la excreción de magnesio por los riñones. De manera similar, en situaciones de hipercalcemia, el exceso de calcio en sangre puede interferir con el manejo adecuado del magnesio y promover su pérdida renal.
El exceso de volumen, como ocurre en situaciones de expansión del volumen extracelular o con la administración excesiva de líquidos intravenosos, puede diluir la concentración de magnesio en sangre, favoreciendo su excreción urinaria. Además, las enfermedades tubulointersticiales renales, que afectan el funcionamiento de los túbulos renales y su capacidad de reabsorber magnesio, son otra causa de pérdida renal aumentada de este mineral.
Otras causas
Aparte de las causas mencionadas, hay otros factores que pueden contribuir a la hipomagnesemia. La diabetes mellitus, especialmente cuando está mal controlada, puede generar alteraciones en el metabolismo renal de magnesio, lo que lleva a su excreción aumentada. Tras una paratiroidectomía, los pacientes pueden experimentar un síndrome denominado «síndrome del hueso hambriento», en el que el magnesio se moviliza hacia los huesos durante la fase postquirúrgica, provocando niveles bajos en sangre.
Las alteraciones respiratorias, como la alcalosis respiratoria, también pueden reducir los niveles de magnesio, ya que la alcalosis afecta el equilibrio ácido-base, lo que puede inducir la redistribución del magnesio entre los compartimentos extracelular e intracelular.
Por último, ciertos medicamentos, como los aminoglucósidos, el cetuximab, el cisplatino, la anfotericina B y la pentamidina, se han relacionado con la hipomagnesemia debido a su toxicidad renal, que interfiere con la capacidad de los riñones para conservar magnesio. Estos fármacos pueden alterar la función tubular renal, promoviendo la excreción del magnesio.
Manifestaciones clínicas
La hipomagnesemia afecta una amplia variedad de funciones fisiológicas, debido a que el magnesio juega un papel crucial en la regulación de otros electrolitos, como el potasio y el calcio. Debido a esta interrelación, la hipomagnesemia puede inducir tanto hipokalemia (niveles bajos de potasio) como hipocalcemia (niveles bajos de calcio), lo que hace que sea un desafío clínico distinguir si los síntomas observados provienen directamente de la deficiencia de magnesio o de la pérdida concomitante de potasio y calcio.
El magnesio y el potasio están estrechamente relacionados en los procesos de transporte celular, ya que el magnesio actúa como un cofactor esencial para la actividad de la bomba de sodio-potasio-ATPasa. Esta bomba es responsable de mantener las concentraciones intracelulares de potasio altas y las concentraciones de sodio bajas, lo que es crucial para la función celular normal, especialmente en los músculos y el corazón. La hipomagnesemia puede alterar esta función y contribuir a la pérdida de potasio a nivel renal y celular, lo que resulta en hipokalemia. Asimismo, la hipomagnesemia interfiere con la liberación de hormona paratiroidea (PTH) y con la función de los receptores de calcio, lo que provoca un descenso en los niveles de calcio en sangre, produciendo así hipocalcemia. Dado que los síntomas de la hipokalemia, la hipocalcemia y la hipomagnesemia son a menudo similares, se vuelve difícil determinar cuál de estos trastornos es el principal responsable de los signos clínicos observados.
Uno de los primeros sistemas afectados por la hipomagnesemia es el sistema neuromuscular. La deficiencia de magnesio provoca una hiperexcitabilidad neuromuscular, ya que el magnesio actúa como un estabilizador de las membranas celulares, y su ausencia puede facilitar la despolarización excesiva de las fibras musculares y nerviosas. Esta condición se traduce en síntomas como temblores, calambres musculares y signos clásicos de hiperreflexia, como los signos de Trousseau y Chvostek. El signo de Trousseau, que consiste en el espasmo de los músculos de la mano y el antebrazo al inflar un manguito de presión arterial, y el signo de Chvostek, que se caracteriza por la contracción involuntaria de los músculos faciales al golpear el nervio facial, son indicativos de una hipocalcemia subyacente, pero también pueden manifestarse en la hipomagnesemia debido a la interacción entre el magnesio y el calcio.
La afectación del sistema nervioso central (SNC) también es frecuente en pacientes con hipomagnesemia. La irritabilidad neurológica puede producir confusión, desorientación, alteraciones en el estado mental y, en casos graves, coma. Esto se debe a la alteración del equilibrio iónico intracelular, que puede afectar la función normal de las neuronas, aumentando la excitabilidad neuronal y desencadenando reacciones anormales.
La debilidad muscular generalizada es un síntoma común asociado a la hipomagnesemia, ya que la alteración en la función neuromuscular disminuye la capacidad del músculo para contraerse de manera efectiva, lo que genera una sensación de fatiga y debilidad general. Este síntoma también es característico de la hipokalemia y la hipocalcemia, lo que dificulta aún más el diagnóstico diferencial de la causa subyacente.
En el sistema cardiovascular, la hipomagnesemia tiene un impacto significativo, ya que el magnesio desempeña un papel fundamental en la regulación de la contracción y relajación del músculo cardíaco. Su deficiencia puede dar lugar a una serie de manifestaciones clínicas. En primer lugar, la hipomagnesemia puede inducir hipertensión, probablemente debido a la alteración en la función de los canales de calcio y potasio en los vasos sanguíneos, lo que puede generar vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Además, se ha observado que la hipomagnesemia puede promover la aparición de taquicardia (aumento de la frecuencia cardíaca), lo que refleja un desequilibrio en la actividad eléctrica del corazón.
Una de las complicaciones más graves de la hipomagnesemia es la aparición de arritmias ventriculares, que son trastornos del ritmo cardíaco que pueden poner en peligro la vida. Entre estas arritmias, destaca la torsades de pointes, una forma de taquicardia ventricular polimórfica que se caracteriza por una serie de complejos QRS que giran en torno a la línea base en un patrón en espiral. Esta arritmia es particularmente peligrosa porque puede degenerar en fibrilación ventricular y, en ausencia de tratamiento, llevar a un paro cardíaco. La torsades de pointes es una manifestación típicamente asociada con la hipomagnesemia, ya que el magnesio es esencial para la estabilización de las membranas celulares en el corazón.
Exámenes diagnósticos
La excreción urinaria de magnesio y su fracción de excreción son indicadores clave para identificar el mal manejo renal del magnesio, un proceso conocido como «desperdicio renal de magnesio». En condiciones normales, los riñones regulan cuidadosamente los niveles de magnesio en el cuerpo, reabsorbiendo la mayor parte del magnesio filtrado en los túbulos renales. Sin embargo, cuando la excreción urinaria de magnesio supera los 10 a 30 miligramos por día, o la fracción de excreción de magnesio (que es el porcentaje de magnesio filtrado que se excreta en la orina) excede el 3%, esto sugiere que los riñones están perdiendo magnesio en exceso, lo que indica un trastorno conocido como «desperdicio renal de magnesio».
Este fenómeno de pérdida excesiva de magnesio por la orina puede ocurrir en diversas condiciones patológicas, especialmente en trastornos que afectan la función renal o la regulación del equilibrio de electrolitos en los riñones. El magnesio es un electrolito fundamental para numerosos procesos bioquímicos y fisiológicos, y su pérdida excesiva puede tener un impacto significativo en el equilibrio de otros minerales, como el calcio y el potasio. De hecho, en muchos casos de desperdicio renal de magnesio, se observa la presencia de hipocalcemia (niveles bajos de calcio) e hipokalemia (niveles bajos de potasio), lo que refleja un desequilibrio iónico generalizado.
La hipocalcemia suele ser una consecuencia común del desperdicio renal de magnesio. El magnesio juega un papel esencial en la liberación de la hormona paratiroidea (PTH), que es crucial para la regulación de los niveles de calcio en sangre. Cuando los niveles de magnesio caen demasiado bajos, la secreción de PTH se ve afectada, lo que puede llevar a una disminución de los niveles de calcio en sangre. Esta relación entre el magnesio y la PTH explica en parte por qué la hipocalcemia es una manifestación frecuente en pacientes con desperdicio renal de magnesio. A su vez, la hipokalemia se desarrolla porque el magnesio es necesario para la correcta función de la bomba de sodio-potasio-ATPasa, una enzima que regula los niveles intracelulares de potasio. La alteración de este proceso, debido a la deficiencia de magnesio, puede inducir una pérdida excesiva de potasio a través de la orina, resultando en hipokalemia.
El desperdicio renal de magnesio también tiene manifestaciones en el electrocardiograma (ECG). Los niveles bajos de magnesio y los desequilibrios asociados de calcio y potasio pueden alterar la actividad eléctrica del corazón, lo que se refleja en cambios característicos en el ECG. Una de las alteraciones más notables es el ensanchamiento del complejo QRS, que indica un retraso en la conducción del impulso eléctrico a través de los ventrículos. Este ensanchamiento del complejo QRS puede acompañarse de ondas T picudas, que reflejan una repolarización ventricular anómala, seguido por una disminución de la amplitud de las ondas T en etapas más avanzadas de la deficiencia de magnesio.
Otro hallazgo importante en el ECG es el intervalo PR prolongado, que indica un retraso en la conducción del impulso eléctrico a través del nodo auriculoventricular. Esta alteración en la conducción puede tener implicaciones clínicas graves, ya que un retraso excesivo en la transmisión del impulso eléctrico a través del corazón puede aumentar el riesgo de arritmias. Las manifestaciones electrocardiográficas son, por lo tanto, indicativas de una disfunción en la conducción eléctrica del corazón, asociada con los desequilibrios iónicos inducidos por la hipomagnesemia y el desperdicio renal de magnesio.
La deficiencia de magnesio también afecta la secreción de la hormona paratiroidea (PTH), cuya función es regular los niveles de calcio en el cuerpo. La secreción de PTH está regulada en gran parte por los niveles de magnesio, y la hipomagnesemia puede suprimir la liberación de esta hormona. Cuando los niveles de magnesio caen por debajo de ciertos umbrales, la secreción de PTH se ve comprometida, lo que a su vez disminuye la capacidad del cuerpo para movilizar calcio de los huesos y regular adecuadamente los niveles de calcio en sangre. Esta supresión de la PTH puede contribuir a la aparición de hipocalcemia, lo que complica aún más el cuadro clínico y contribuye a los síntomas relacionados con la deficiencia de calcio, como los espasmos musculares y los signos de tetania.
Tratamiento
El tratamiento de la hipomagnesemia crónica, que se refiere a niveles bajos de magnesio en sangre, requiere un enfoque terapéutico adecuado que varíe según la severidad de la deficiencia y las características individuales del paciente. El magnesio es un mineral esencial para una variedad de funciones fisiológicas, y su deficiencia puede tener consecuencias significativas para varios sistemas del cuerpo, incluidos los sistemas nervioso, cardiovascular y muscular. La corrección de la hipomagnesemia se realiza a través de la suplementación con magnesio, que puede ser administrado por vía oral o intravenosa, dependiendo de la gravedad de los síntomas y la respuesta del paciente al tratamiento.
El óxido de magnesio es uno de los tratamientos más comunes para la hipomagnesemia crónica. Se administra generalmente en dosis de 250 a 500 miligramos una o dos veces al día, dependiendo de la necesidad del paciente. El óxido de magnesio es una forma de magnesio ampliamente disponible y económica, que tiene la ventaja de ser eficaz en el tratamiento de la deficiencia crónica de magnesio. Sin embargo, una de las desventajas del óxido de magnesio es que puede causar efectos gastrointestinales adversos, como diarrea, debido a su solubilidad limitada y su efecto osmótico en el intestino.
Por esta razón, en algunos pacientes, las formulaciones de liberación lenta, como el cloruro de magnesio o el lactato de magnesio, pueden ser mejor toleradas. Estas formulaciones de liberación lenta permiten una absorción más gradual del magnesio, lo que reduce el riesgo de efectos secundarios gastrointestinales y mejora la adherencia al tratamiento.
En algunos pacientes, la hipomagnesemia puede ser refractaria al tratamiento estándar con suplementos orales de magnesio. En tales casos, pueden considerarse otras opciones terapéuticas. Los diuréticos ahorradores de potasio, como el amiloride, han mostrado ser eficaces en el tratamiento de la hipomagnesemia refractaria. Estos fármacos actúan bloqueando los canales de sodio en los túbulos renales, lo que reduce la pérdida urinaria de magnesio. Sin embargo, el uso de diuréticos ahorradores de potasio debe ser monitoreado cuidadosamente, ya que pueden inducir hiperkalemia (niveles elevados de potasio).
Un avance reciente en el tratamiento de la hipomagnesemia refractaria son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT-2), que se utilizan comúnmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Estos fármacos han emergido como una opción terapéutica novedosa, ya que pueden ayudar a reducir la excreción renal de magnesio, lo que favorece la recuperación de los niveles normales de magnesio en pacientes con hipomagnesemia que no responden a otros tratamientos.
Cuando la hipomagnesemia es grave o sintomática, se requiere una corrección más rápida de los niveles de magnesio. En estos casos, la sulfato de magnesio intravenoso es la opción de tratamiento preferida. La dosis inicial suele ser de 1 a 2 gramos administrados en un período de 5 a 60 minutos, diluidos en una solución de dextrosa al 5% o solución salina normal al 0.9%. Este tratamiento intravenoso se emplea para corregir rápidamente la deficiencia de magnesio en situaciones clínicas graves, como en pacientes con alteraciones neuromusculares significativas o disfunción cardiovascular relacionada con la hipomagnesemia.
En casos de torsades de pointes, una arritmia ventricular potencialmente fatal asociada con la hipomagnesemia, el tratamiento específico consiste en administrar 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio intravenoso en 10 mililitros de solución de dextrosa al 5%, que debe infundirse lentamente a lo largo de 15 minutos. Esta intervención es crucial para estabilizar el ritmo cardíaco y prevenir complicaciones mayores. En situaciones de deficiencia grave no inmediatamente peligrosa, el sulfato de magnesio intravenoso se puede administrar a una tasa de 1 a 2 gramos por hora durante 3 a 6 horas.
El tratamiento intravenoso con magnesio tiene un efecto importante sobre la función renal. Durante la infusión intravenosa, el magnesio inhibe la reabsorción renal de este mineral, lo que puede llevar a un aumento del desperdicio renal de magnesio. Como resultado, es crucial monitorear los niveles de magnesio en suero diariamente durante la terapia intravenosa y ajustar la dosis para evitar que los niveles de magnesio en sangre superen los 3 miligramos por decilitro (1.23 milimoles por litro), lo cual puede provocar hipermagnesemia.
La hipermagnesemia es una complicación grave que puede provocar hiporreflexia (disminución de los reflejos tendinosos) y otras manifestaciones neurológicas y cardiovasculares. Por lo tanto, es esencial realizar un monitoreo continuo de los reflejos tendinosos en los pacientes para detectar signos tempranos de hipermagnesemia. Además, en muchos casos, será necesario realizar una reposición de potasio y calcio en pacientes con hipokalemia y hipocalcemiaasociadas con la hipomagnesemia, ya que estas deficiencias no se corrigen completamente sin la adecuada suplementación de magnesio.
Los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) requieren un enfoque especialmente cauteloso para la reposición de magnesio. En estos individuos, los riñones tienen una capacidad reducida para excretar magnesio, lo que aumenta el riesgo de desarrollar hipermagnesemia durante el tratamiento. Por lo tanto, en pacientes con función renal comprometida, la reposición de magnesio debe hacerse con dosis reducidas, que suelen ser del 50 al 75% de la dosis estándar, y debe ser monitoreada de manera más frecuente. Se recomienda realizar controles laboratoriales al menos dos veces al día para ajustar las dosis y evitar la acumulación de magnesio en el cuerpo.

Fuente y lecturas recomendadas:
- Goldman, L., & Schafer, A. I. (Eds.). (2020). Goldman-Cecil Medicine (26th ed.). Elsevier.
- Loscalzo, J., Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., Longo, D. L., & Jameson, J. L. (Eds.). (2022). Harrison. Principios de medicina interna (21.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Papadakis, M. A., McPhee, S. J., Rabow, M. W., & McQuaid, K. R. (Eds.). (2024). Diagnóstico clínico y tratamiento 2025. McGraw Hill.
- Rozman, C., & Cardellach López, F. (Eds.). (2024). Medicina interna (20.ª ed.). Elsevier España.
Originally posted on 21 de marzo de 2025 @ 2:18 PM