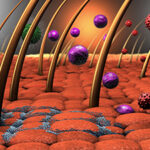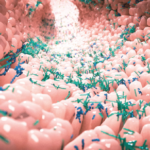La cistitis aguda es una infección que afecta la vejiga urinaria, y es un problema de salud común que se presenta con mayor frecuencia debido a la presencia de bacterias coliformes, especialmente la Escherichia coli. Estas bacterias son parte de la flora intestinal normal, pero pueden ascender desde la uretra hacia la vejiga, provocando la infección. Este ascenso es la vía más habitual a través de la cual se produce la cistitis, ya que la uretra, que es el conducto que transporta la orina desde la vejiga hacia el exterior del cuerpo, puede convertirse en un punto de entrada para los patógenos.
En algunas ocasiones, la cistitis puede ser causada por bacterias grampositivas, como los enterococos. Estas bacterias, aunque menos frecuentes en comparación con las bacterias gramnegativas, también pueden ser responsables de infecciones del tracto urinario en ciertas circunstancias, como en individuos con factores de riesgo específicos.
Además de las infecciones bacterianas, la cistitis también puede ser provocada por virus, siendo el adenovirus uno de los agentes virales más relevantes en este contexto. Sin embargo, la cistitis viral es un fenómeno que se observa principalmente en la población pediátrica y es poco común en adultos inmunocompetentes. Esto se debe a que el sistema inmunológico de los adultos suele ser más robusto y capaz de combatir infecciones virales sin complicaciones.
Es importante señalar que la cistitis aguda es menos común en hombres que en mujeres. Cuando se presenta en hombres, se considera un signo de que puede haber un proceso patológico subyacente. Esto puede incluir condiciones como la presencia de cálculos renales infectados, prostatitis, o retención urinaria crónica. Cada uno de estos trastornos puede facilitar la proliferación de bacterias en el tracto urinario y, por lo tanto, debe ser objeto de una evaluación más exhaustiva para determinar la causa subyacente de la cistitis.
Manifestaciones clínicas
Los síntomas irritativos de la micción, que incluyen la frecuencia urinaria, la urgencia para orinar y la disuria, así como el malestar en la región suprapúbica, son manifestaciones clínicas comunes asociadas a la cistitis aguda. La frecuencia urinaria se refiere a la necesidad de orinar más veces de lo habitual, mientras que la urgencia implica una necesidad imperiosa de vaciar la vejiga. La disuria, por su parte, se caracteriza por la presencia de dolor o ardor al momento de orinar, lo que puede resultar particularmente incómodo para el paciente.
En las mujeres, es posible que también se presente hematuria macroscópica, es decir, la presencia de sangre visible en la orina, lo cual puede ser alarmante. Este síntoma, junto con otros como la urgencia y la disuria, puede surgir tras la actividad sexual, dado que la irritación de los tejidos de la uretra o de la vejiga durante el coito puede facilitar la aparición de estos síntomas.
Durante el examen físico, un médico puede encontrar sensibilidad en la región suprapúbica, lo que sugiere inflamación en la vejiga. Sin embargo, es importante destacar que, a menudo, el examen físico puede no mostrar hallazgos significativos, lo que puede dificultar el diagnóstico solo mediante la evaluación clínica. Esto se debe a que la cistitis aguda puede presentar síntomas evidentes sin necesariamente manifestarse con alteraciones palpables en el examen.
Un aspecto relevante a considerar es que la toxicidad sistémica, que se refiere a la presencia de síntomas generales graves como fiebre alta, escalofríos o signos de infección generalizada, no está presente en los casos típicos de cistitis aguda. Esto indica que, aunque los síntomas urinarios pueden ser molestos y afectar la calidad de vida del paciente, la infección a menudo se mantiene localizada en la vejiga sin extenderse al sistema urinario superior o provocar una respuesta inflamatoria sistémica.
Exámenes de Laboratorio
El análisis de orina es una herramienta fundamental en el diagnóstico de infecciones del tracto urinario, y es deseable que la muestra obtenida esté libre de células escamosas. La presencia de estas células puede indicar que la recolección no fue adecuada, lo que podría comprometer la interpretación de los resultados. En una muestra de orina típica de un paciente con cistitis aguda, se observa la presencia de piuria, que se define como la presencia de leucocitos en la orina, y bacteriuria, que se refiere a la presencia de bacterias. Además, es posible encontrar grados variables de hematuria, que es la presencia de sangre en la orina.
Es importante señalar que el grado de piuria y bacteriuria no necesariamente se correlaciona con la severidad de los síntomas que experimenta el paciente. Esto significa que una persona puede presentar una alta cantidad de leucocitos y bacterias en la orina sin tener síntomas graves, mientras que otra persona puede tener síntomas significativos con una menor carga bacteriana. Esta discrepancia puede dificultar la evaluación clínica y subraya la importancia de considerar los síntomas y los resultados de los análisis en conjunto.
El cultivo de orina es una prueba diagnóstica que permite identificar el organismo patógeno responsable de la infección. Aunque un conteo de colonias superior a 100,000 unidades formadoras de colonias por mililitro es una referencia comúnmente citada para el diagnóstico de infección urinaria, no es estrictamente necesario alcanzarlo para confirmar la presencia de infección. Un cultivo positivo, incluso con menor cantidad de colonias, puede ser suficiente para establecer el diagnóstico.
En el caso de los pacientes con bacteriuria asintomática o colonización, se espera que los cultivos de orina sean positivos. Sin embargo, en estos casos, no se requiere tratamiento, salvo en situaciones especiales como el embarazo, donde la bacteriuria asintomática puede tener implicaciones para la salud materna y fetal.
Además, los pacientes que tienen catéteres urinarios de larga duración, ya sea catéteres de Foley o catéteres suprapúbicos, así como aquellos que han recibido una derivación urinaria, suelen presentar colonización bacteriana. Por lo tanto, los resultados del análisis de orina y del cultivo son más útiles para guiar la terapia en estos casos, en lugar de determinar si existe una infección sintomática. Esto se debe a que la colonización es una situación común en estos pacientes y no necesariamente indica una infección activa que requiera tratamiento.
Estudios de imagen
La cistitis no complicada es una condición poco frecuente en hombres en comparación con las mujeres. Esta diferencia en la incidencia se debe a varios factores anatómicos y fisiológicos, lo que implica que cuando un hombre presenta síntomas de infección del tracto urinario, es fundamental investigar las posibles causas subyacentes de manera exhaustiva. La identificación de un problema subyacente es esencial, ya que la cistitis en hombres a menudo sugiere la presencia de condiciones patológicas que pueden contribuir a la infección.
Para llevar a cabo esta evaluación, se pueden utilizar diversas pruebas diagnósticas. La ultrasonografía abdominal es una herramienta no invasiva que permite visualizar la anatomía del tracto urinario y puede ayudar a identificar anormalidades estructurales, como cálculos renales o problemas con la vejiga. Esta técnica es especialmente útil para evaluar la anatomía y el volumen de la vejiga, así como para descartar obstrucciones que podrían estar contribuyendo a la retención urinaria.
Otra prueba importante es la evaluación del residuo postmiccional, que mide la cantidad de orina que permanece en la vejiga después de que el paciente ha intentado vaciarla. Un residuo elevado puede indicar una obstrucción o disfunción en la vejiga, lo que puede predisponer a infecciones urinarias recurrentes.
La cistoscopia, que consiste en la visualización directa de la vejiga mediante un instrumento especializado, permite al médico examinar el interior de la vejiga y la uretra. Esta técnica puede revelar anormalidades como tumores, lesiones o inflamaciones que podrían estar causando o exacerbando la cistitis.
En casos donde se sospechan complicaciones más serias, como la pielonefritis, que es una infección del riñón, o en situaciones de infecciones recurrentes, el uso de la tomografía computarizada se justifica. Este estudio por imágenes proporciona una visualización más detallada de la anatomía del tracto urinario, permitiendo identificar complicaciones como abscesos, anomalías anatómicas o signos de infección en los riñones que no serían evidentes con pruebas menos invasivas.
Diagnóstico diferencial
En mujeres, los procesos infecciosos como la vulvovaginitis y la enfermedad inflamatoria pélvica suelen ser diferenciados a través de un examen pélvico y el análisis de orina. Durante el examen pélvico, el médico puede observar signos clínicos específicos que apuntan a la naturaleza infecciosa de la condición, así como realizar pruebas de laboratorio que evalúan la presencia de leucocitos, bacterias o células anormales en la orina. Este enfoque permite establecer un diagnóstico preciso y orientar el tratamiento adecuado.
En el caso de los hombres, las condiciones como la uretritis y la prostatitis también pueden ser diferenciadas mediante un examen físico. La uretritis se caracteriza a menudo por la presencia de secreción uretral, mientras que la prostatitis puede presentar sensibilidad en la glándula prostática durante el examen rectal. Estas diferencias clínicas son cruciales para determinar la etiología de los síntomas y decidir el tratamiento más apropiado.
Sin embargo, es importante reconocer que no todas las condiciones que presentan síntomas similares a la cistitis son de origen infeccioso. Existen múltiples causas no infecciosas que pueden provocar síntomas como la frecuencia urinaria, la urgencia o la disuria. Por ejemplo, la radioterapia en la pelvis puede provocar irritación de la vejiga, dando lugar a síntomas similares a los de una infección urinaria. Del mismo modo, la quimioterapia con medicamentos como la ciclofosfamida puede causar cistitis hemorrágica, lo que también se presenta con síntomas urinarios irritativos.
Otra causa no infecciosa relevante es el carcinoma de vejiga, que puede manifestarse con síntomas similares a los de la cistitis, pero que requiere un enfoque diagnóstico distinto, como la cistoscopia y biopsia para confirmación. La cistitis intersticial, una condición crónica caracterizada por la inflamación de la vejiga, también puede simular infecciones del tracto urinario y necesita una evaluación específica para su diagnóstico.
Los trastornos de la función de la micción, que afectan la capacidad de la vejiga para vaciarse adecuadamente, también pueden producir síntomas similares. Estos trastornos pueden estar asociados con la obstrucción del tracto urinario o con problemas neurológicos. Además, la presencia de irritantes vesicales, que incluyen ciertos alimentos, bebidas o productos químicos, puede inducir síntomas de irritación de la vejiga.
Por último, los trastornos psicossomáticos pueden contribuir a la manifestación de síntomas urinarios irritativos, donde el estrés o la ansiedad pueden agravar la percepción del dolor o la disconfort en el tracto urinario.
Prevención
El riesgo de desarrollar una infección del tracto urinario puede ser significativamente reducido mediante la adopción de ciertas prácticas higiénicas y de comportamiento. Una de las medidas más efectivas es aumentar la ingesta de líquidos, lo que ayuda a mantener un flujo urinario adecuado y favorece el vaciado completo de la vejiga de manera frecuente. Esto es especialmente importante, ya que una vejiga parcialmente llena puede facilitar la proliferación de bacterias, aumentando así el riesgo de infección.
En mujeres que son propensas a desarrollar infecciones del tracto urinario tras las relaciones sexuales, se recomienda que vacíen la vejiga antes y, sobre todo, después de la actividad sexual. Esta práctica puede ayudar a eliminar cualquier bacteria que haya podido introducirse en la uretra durante el coito. Además, en algunos casos, el uso de un antibiótico en una dosis única después de la relación sexual puede ser beneficioso para prevenir la infección.
En el contexto de mujeres postmenopáusicas que experimentan infecciones urinarias recurrentes, el tratamiento con estrógenos vaginales, ya sea en forma de crema o de anillo, ha demostrado una reducción significativa en la frecuencia de estas infecciones. Esto se debe a que los estrógenos ayudan a restaurar la flora vaginal y a mejorar la salud del epitelio urogenital, lo que puede ofrecer una mejor defensa contra la colonización bacteriana.
Por otro lado, el uso de tabletas de arándano ha sido propuesto como un método para reducir el riesgo de cistitis. Sin embargo, la evidencia científica en este ámbito es contradictoria, y se necesita más investigación para determinar su eficacia real en la prevención de infecciones urinarias.
El uso de antibióticos como medida profiláctica es generalmente desalentado. Antes de considerar el inicio de un tratamiento antibiótico preventivo, es fundamental realizar una evaluación urológica exhaustiva para descartar cualquier anomalía anatómica que pueda predisponer a las infecciones. Entre estas anomalías se incluyen la presencia de cálculos, reflujo vesicoureteral, fístulas, prolapso o divertículos uretrales. La identificación de estas condiciones es esencial, ya que el tratamiento de las causas subyacentes puede eliminar la necesidad de profilaxis antibiótica.
Si se decide iniciar un tratamiento antibiótico profiláctico, este suele ofrecerse durante un período inicial de seis a doce meses. Sin embargo, es importante evaluar los beneficios de este enfoque en comparación con los riesgos asociados, que incluyen el desarrollo de resistencia bacteriana. La resistencia a los antibióticos es un problema creciente en la medicina, y su desarrollo puede hacer que las infecciones sean más difíciles de tratar en el futuro.
El riesgo de adquirir una infección del tracto urinario asociada a catéter en pacientes hospitalizados es un problema significativo en la atención médica, dado que estas infecciones pueden complicar el curso clínico y prolongar la hospitalización. Sin embargo, existen varias estrategias que pueden ayudar a minimizar este riesgo, y su implementación es fundamental para mejorar la seguridad del paciente.
En primer lugar, el uso de catéteres indwelling, o catéteres permanentes, debe limitarse a aquellos casos en los que sea verdaderamente necesario. La colocación de un catéter debe ser evaluada cuidadosamente, considerando alternativas que puedan ser menos invasivas. Esto es esencial, ya que cada día adicional que un catéter permanece en su lugar aumenta el riesgo de infección.
Una estrategia clave es implementar sistemas que aseguren la retirada de los catéteres cuando ya no son necesarios. Esto puede incluir protocolos que requieran revisiones diarias del estado del paciente para evaluar la necesidad del catéter. La educación del personal médico y de enfermería sobre la importancia de esta práctica puede reducir significativamente el tiempo de permanencia de los catéteres y, por ende, el riesgo de infección.
En ciertos pacientes de alto riesgo, el uso de catéteres antimicrobianos puede ser beneficioso. Estos dispositivos están diseñados para liberar agentes antimicrobianos que ayudan a prevenir la colonización bacteriana en el catéter, reduciendo la probabilidad de infecciones. Sin embargo, su uso debe ser evaluado y justificado según el perfil del paciente y la naturaleza de la intervención médica.
Para algunos hombres, el uso de dispositivos de recolección externos, como los catéteres de condón, puede ser una alternativa viable. Estos dispositivos son menos invasivos y pueden ser utilizados en situaciones donde el cateterismo permanente no es necesario. Esta opción ayuda a evitar el riesgo asociado con el cateterismo uretral, especialmente en pacientes que presentan una función urinaria relativamente conservada.
La identificación de volúmenes residuales significativos de orina postmiccional mediante ultrasonido es otro aspecto importante en la gestión del riesgo de infección. La retención urinaria puede predisponer a infecciones, y la evaluación del residuo postmiccional puede ayudar a guiar decisiones sobre la necesidad de cateterización o el manejo de la micción.
Además, el mantenimiento de técnicas de inserción adecuadas es crucial para minimizar el riesgo de infección. Esto incluye el uso de equipos estériles, la desinfección adecuada del área perineal y la aplicación de protocolos de higiene rigurosos durante la inserción del catéter. La capacitación continua del personal en estas técnicas es fundamental para prevenir complicaciones.
Finalmente, la utilización de alternativas como el cateterismo intermitente puede ser una estrategia eficaz. Este método permite vaciar la vejiga sin dejar un catéter permanente, reduciendo el riesgo de infección asociado con la permanencia de un catéter en el tracto urinario. El cateterismo intermitente se puede realizar en pacientes que tienen la capacidad de autocateterizarse o en aquellos en los que se puede programar una atención adecuada.
Tratamiento
La cistitis no complicada en mujeres es una condición común que se puede tratar eficazmente con una terapia antimicrobiana a corto plazo. Esta terapia puede consistir en una dosis única de medicamento o un tratamiento que varía entre uno y siete días, dependiendo de la elección del fármaco y las características del paciente. Los medicamentos preferidos para el tratamiento de la cistitis no complicada son el fosfomicina, la nitrofurantoína y el trimetoprim-sulfametoxazol. Estas opciones han demostrado ser efectivas y tienen un perfil de seguridad adecuado para su uso en mujeres con esta afección.
Es importante señalar que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aconseja restringir el uso de fluoroquinolonas para infecciones no complicadas. Esto se debe a la creciente preocupación por los efectos secundarios asociados con estos medicamentos y el riesgo de desarrollar resistencia bacteriana. La selección de la terapia antimicrobiana debe basarse en los patrones locales de resistencia bacteriana, ya que algunos antibióticos pueden ser ineficaces debido a la aparición de organismos resistentes. Por lo tanto, consultar datos de resistencia a nivel local es un paso crucial para identificar las mejores opciones de tratamiento.
La literatura reciente sugiere que el diagnóstico de cistitis aguda no complicada en mujeres puede realizarse sin la necesidad de una evaluación en consultorio o un cultivo de orina, lo que simplifica el proceso de atención. Entre las terapias de primera línea recomendadas, se incluyen dosis específicas de trimetoprim-sulfametoxazol (160 mg de trimetoprim y 800 mg de sulfametoxazol, dos veces al día durante tres días), nitrofurantoína (100 mg dos veces al día durante cinco a siete días), y fosfomicina trometamol (3 g en una dosis única). Estas alternativas permiten un tratamiento efectivo y accesible para las pacientes.
En hombres, la cistitis no complicada es poco frecuente, y el tratamiento dependerá de la etiología subyacente. Esto puede implicar una duración de la terapia antibiótica adaptada a las necesidades específicas del paciente, considerando que muchas infecciones en hombres pueden estar relacionadas con problemas estructurales o funcionales del tracto urinario.
Además de la terapia antimicrobiana, los baños de asiento calientes y los analgésicos urinarios, como la fenazopiridina (200 mg por vía oral tres veces al día), pueden ofrecer un alivio sintomático adicional. La fenazopiridina actúa como un analgésico local, aliviando el dolor y la irritación asociados con la cistitis.
Para las mujeres postmenopáusicas que sufren de cistitis recurrente, una opción de tratamiento efectiva es el uso de crema de estrógeno vaginal, administrada en una dosis de 0.5 g cada noche durante dos semanas y posteriormente dos veces por semana. Este enfoque ayuda a restaurar la flora vaginal y a mejorar la salud del epitelio urogenital, reduciendo así la incidencia de infecciones urinarias.
Pronóstico
Las infecciones del tracto urinario suelen responder de manera rápida y efectiva a la terapia antimicrobiana adecuada. Este fenómeno es atribuible a la naturaleza de los patógenos involucrados, que en muchos casos son bacterias susceptibles a los medicamentos utilizados para su tratamiento. Cuando un paciente comienza un tratamiento para una infección del tracto urinario, se espera que los síntomas, como la disuria, la urgencia y la frecuencia urinaria, mejoren considerablemente en un corto período de tiempo. Este alivio sintomático es un indicativo de que la terapia está funcionando y que el organismo patógeno está siendo eliminado.
Sin embargo, si un paciente no muestra mejoría en su condición después de un período razonable de tratamiento, esto puede ser motivo de preocupación. La falta de respuesta a la terapia puede sugerir dos problemas fundamentales: la resistencia del organismo al antibiótico seleccionado o la existencia de anormalidades anatómicas que impidan la resolución de la infección.
La resistencia a los medicamentos es un problema creciente en el campo de la medicina. Los patógenos pueden desarrollar mecanismos de resistencia a través de diversas vías, como la producción de enzimas que inactivan los antibióticos, la modificación de las estructuras celulares que dificultan la acción de los fármacos o el desarrollo de bombas de eflujo que expulsan los medicamentos antes de que puedan ejercer su efecto. En el contexto de infecciones urinarias, esta resistencia puede llevar a un tratamiento ineficaz, lo que implica la necesidad de reevaluar la elección del antibiótico. Esto puede incluir la realización de un cultivo de orina que permita identificar el microorganismo específico y sus patrones de susceptibilidad a diferentes agentes antimicrobianos.
Por otro lado, la ausencia de mejoría puede señalar la presencia de anormalidades anatómicas subyacentes en el tracto urinario, que pueden contribuir a la persistencia de la infección. Estas anormalidades pueden incluir problemas como reflujo vesicoureteral, que permite que la orina contaminada fluya hacia los riñones; obstrucciones provocadas por cálculos urinarios; o malformaciones congénitas que afectan el drenaje adecuado de la vejiga. En tales casos, la simple administración de antibióticos no será suficiente para resolver la infección, y será necesario realizar una evaluación más exhaustiva para identificar y tratar la causa subyacente.
Las investigaciones adicionales pueden incluir estudios por imágenes, como ultrasonografías o tomografías computarizadas, que ayudan a visualizar la anatomía del tracto urinario y a identificar cualquier anomalía. También puede ser necesaria una cistoscopia, que permite examinar directamente el interior de la vejiga y la uretra.

Fuente y lecturas recomendadas:
- Ferrante KL, et al. Vaginal estrogen for the prevention of recurrent urinary tract infection in postmenopausal women: a randomized clinical trial. Female Pelvic Med Reconstr Surg. 2021;27:112. [PMID: 31232721]
- Gill CM, et al. A review of nonantibiotic agents to prevent urinary tract infections in older women. J Am Med Dir Assoc. 2020;21:46. [PMID: 31227473]
- Kim DK, et al. Reappraisal of the treatment duration of antibiotic regimens for acute uncomplicated cystitis in adult women: a systematic review and network meta-analysis of 61 randomised clinical trials. Lancet Infect Dis. 2020;20:1080. [PMID: 32446327]
- Lee RA, et al. Appropriate use of short-course antibiotics in common infections: best practice advice from the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2021;174:822. [PMID: 33819054]
- Morgan DJ, et al. Shorter courses of antibiotics for urinary tract infection in men. JAMA. 2021;326:309. [PMID: 34313705]
- Nicolle LE, et al. Clinical practice guideline for the management of asymptomatic bacteriuria: 2019 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2019;68:1611. [PMID: 31506700]
Originally posted on 1 de octubre de 2024 @ 12:28 AM