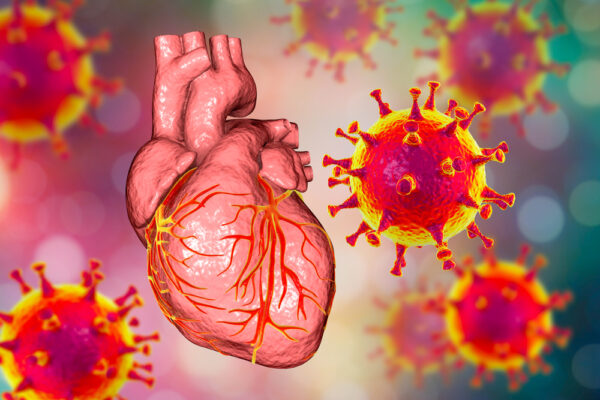La disfunción cardíaca asociada a la miocarditis primaria tiene, en la mayoría de los casos, un origen en infecciones virales agudas. Estas infecciones pueden desencadenar una respuesta inflamatoria que compromete la integridad y función del miocardio, el tejido muscular del corazón. En particular, diversos virus, como los del grupo de los enterovirus, el citomegalovirus y el virus de la gripe, han sido identificados como causantes frecuentes de miocarditis. La agresión directa de los virus sobre las células del miocardio puede llevar a un daño celular significativo, lo que se traduce en alteraciones en la contractilidad y, en última instancia, en la aparición de insuficiencia cardíaca.
Adicionalmente, la respuesta inmune que se genera tras la infección viral puede ser una fuente de daño adicional. Tras la presencia del virus, el sistema inmunológico inicia una serie de mecanismos de defensa, que incluyen la activación de linfocitos T y la producción de citoquinas. Sin embargo, en algunos casos, esta respuesta puede volverse desregulada, generando un fenómeno conocido como «tormenta de citoquinas». Esta tormenta se caracteriza por una liberación masiva de citoquinas proinflamatorias que no solo atacan a las células infectadas, sino que también pueden dañar tejido sano, exacerbando la inflamación y el daño miocárdico.
Por otro lado, la miocarditis secundaria se origina por la inflamación del miocardio provocada por una variedad de factores no virales. Estos pueden incluir infecciones bacterianas, fúngicas o parasitarias, así como reacciones adversas a medicamentos y productos químicos, agentes físicos como la radiación, y condiciones autoinmunitarias como el lupus eritematoso sistémico. En estos casos, el daño al tejido cardíaco puede ser el resultado de mecanismos diversos, incluyendo la producción de autoanticuerpos y la activación de vías inflamatorias no específicas.
En el contexto de la pandemia de COVID-19, la miopericarditis, que implica la inflamación del miocardio y del pericardio, presenta características clínicas y de manejo similares a aquellas de la miocarditis de otras etiologías. Se ha especulado que la proteína de pico del SARS-CoV-2, el virus causante de COVID-19, puede interactuar con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE-2), presente en las células del miocardio. Esta unión no solo facilita la entrada del virus en los cardiomiocitos, sino que también induce un daño celular directo.
La interacción entre el virus y los cardiomiocitos, sumada a la activación de la respuesta inmune, contribuye a la citotoxicidad mediada por linfocitos T. A medida que el sistema inmunológico responde a la infección, se produce una activación continua de estas células T, que liberan citoquinas y perpetúan un ciclo de inflamación crónica. Esta respuesta inmune exacerbada puede resultar en un daño miocárdico sustancial y en la aparición de disfunción cardíaca.
El enfoque terapéutico para la miopericarditis relacionada con COVID-19 sigue estrategias similares a las de otras formas de miocarditis, centrándose en el manejo sintomático y el control de la inflamación. Esto incluye el uso de antiinflamatorios y, en casos más severos, inmunosupresores o tratamientos específicos dirigidos a controlar la respuesta inmune. La comprensión de los mecanismos subyacentes a la miocarditis, tanto primaria como secundaria, es esencial para el desarrollo de estrategias de tratamiento efectivas y para mejorar los resultados clínicos en los pacientes afectados.
La miocarditis es una condición clínica caracterizada por la inflamación del miocardio, el tejido muscular del corazón. Su definición precisa y aceptada en el ámbito médico se basa en la evaluación histopatológica obtenida a través de biopsia endomiocárdica. En este contexto, se considera que la presencia de un número elevado de linfocitos, específicamente catorce o más linfocitos por microlitro, junto con la identificación de hasta cuatro monocitos por microlitro y siete o más linfocitos T CD3 positivos por microlitro, son criterios diagnósticos fundamentales. Estos hallazgos reflejan un estado inflamatorio activo en el miocardio, que se asocia a una respuesta inmunitaria frente a diversas etiologías, predominantemente infecciosas.
El proceso inflamatorio puede presentarse de diversas maneras, clasificándose en lesiones fulminantes, subclínicas o crónicas. La miocarditis fulminante se manifiesta de forma aguda y severa, a menudo con una rápida progresión hacia la disfunción cardíaca, requiriendo atención médica inmediata. Por otro lado, la miocarditis subclínica puede no presentar síntomas evidentes, aunque se detectan cambios en la función cardíaca y marcadores de inflamación en estudios ecocardiográficos o electrocardiográficos. Finalmente, la forma crónica se caracteriza por una inflamación persistente y puede evolucionar hacia cardiopatía dilatada o insuficiencia cardíaca, a menudo como resultado de un daño acumulativo al miocardio.
Tanto los mecanismos de inflamación celular como los humorales son determinantes en la progresión de la miocarditis hacia una lesión crónica. La inflamación celular implica la activación y proliferación de células inmunitarias, como linfocitos y macrófagos, que invaden el tejido miocárdico y contribuyen a la destrucción de las células musculares cardíacas. Esta activación puede ser provocada por la presencia de patógenos, pero también puede estar mediada por mecanismos autoinmunitarios, donde el sistema inmune ataca erróneamente las células del propio organismo.
Por otro lado, la inflamación humoral se refiere a la producción de anticuerpos y otras proteínas inflamatorias en el torrente sanguíneo, que también desempeñan un papel en la mediación del daño tisular. En algunos casos, se ha observado que ciertos subgrupos de pacientes con miocarditis pueden beneficiarse de la inmunosupresión, lo que sugiere que la sobreactivación del sistema inmune puede ser una contribución significativa a la patología. Esto es especialmente relevante en situaciones donde se identifican mecanismos autoinmunitarios o donde la inflamación crónica parece ser el principal impulsor del daño al miocardio.
La identificación de estos subgrupos susceptibles a la inmunosupresión resalta la necesidad de una evaluación clínica y patológica cuidadosa para determinar el tratamiento más adecuado. La terapia inmunosupresora puede incluir corticosteroides o agentes más específicos, dirigidos a mitigar la respuesta inmune inadecuada y, en consecuencia, reducir el daño al miocardio, mejorar la función cardíaca y potencialmente alterar el curso de la enfermedad.
La predisposición genética se ha identificado como un factor relevante en la aparición de miocarditis en ciertos casos, sugiriendo que la susceptibilidad a esta condición puede estar influenciada por características hereditarias. En particular, la miocarditis autoinmune, como la miocarditis de células gigantes, puede manifestarse incluso en ausencia de una infección viral detectable. Este fenómeno sugiere que, en algunos individuos, una predisposición genética puede propiciar una respuesta inmunitaria inadecuada o exacerbada que conduce a la inflamación del miocardio, independientemente de la presencia de un patógeno.
La heterogeneidad observada en los síndromes clínicos de miocarditis plantea un desafío adicional para la comprensión de esta patología. Los pacientes pueden presentar una amplia gama de síntomas y manifestaciones, desde formas asintomáticas hasta presentaciones agudas con disfunción cardíaca severa. Esta variabilidad puede estar relacionada tanto con factores genéticos como con el entorno inmunológico particular de cada individuo. Además, la comprensión incompleta de la inmunopatología subyacente complica aún más la elucidación de los mecanismos exactos involucrados en la inflamación del miocardio, ya que las respuestas inmunitarias pueden variar considerablemente entre individuos.
En la pandemia de COVID-19, se ha documentado que la miocarditis puede desarrollarse como una complicación posterior a la infección por SARS-CoV-2. Aunque esta condición es generalmente rara, se ha observado un aumento en la incidencia entre pacientes varones jóvenes. Esta tendencia puede atribuirse a una combinación de factores biológicos y a la naturaleza de la respuesta inmune que ocurre en este grupo demográfico. La inflamación del miocardio también se ha reportado en casos de miocarditis post-vacunación, aunque estas incidencias son significativamente menores en comparación con las observadas tras la infección viral. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las tasas de miocarditis tras la vacunación oscilan entre cinco y noventa y siete casos por cada millón de personas en el grupo de edad de dieciocho a treinta y nueve años, lo que resalta la rareza del fenómeno.
Es importante señalar que la miocarditis relacionada con COVID-19 afecta de manera desproporcionada a grupos poblacionales con menos recursos. Esto puede explicarse por un aumento en las comorbilidades prevalentes en estas poblaciones, así como por disparidades en el acceso a atención médica adecuada. Las condiciones preexistentes, como hipertensión, diabetes y obesidad, son factores de riesgo que pueden complicar la respuesta a la infección por SARS-CoV-2 y aumentar la probabilidad de desarrollar miocarditis. Además, las barreras en la atención médica, que incluyen limitaciones económicas y acceso restringido a servicios de salud de calidad, pueden contribuir a que estas comunidades enfrenten un mayor riesgo de complicaciones graves asociadas a la infección.
Manifestaciones clínicas
La presentación clínica de la miocarditis puede variar considerablemente, y los pacientes a menudo buscan atención médica varios días o incluso semanas después del inicio de una enfermedad febril aguda o una infección respiratoria. Esta temporalidad puede deberse a que la inflamación del miocardio no siempre se manifiesta de inmediato y puede ser el resultado de una respuesta inmune que se desarrolla gradualmente tras la infección inicial. En algunos casos, los pacientes pueden presentar insuficiencia cardíaca sin haber experimentado síntomas previos, lo que complica aún más el diagnóstico y la identificación de la miocarditis como causa subyacente.
El inicio de la insuficiencia cardíaca en el contexto de la miocarditis puede ser de dos tipos: gradual o abrupto. En situaciones de miocarditis fulminante aguda, la presentación es particularmente dramática, pudiendo incluir síntomas de bajo gasto cardíaco y shock. En estas circunstancias, la función sistólica del ventrículo izquierdo se encuentra severamente deprimida, lo que implica que el corazón es incapaz de bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del organismo. A pesar de esta severa disfunción, el tamaño de la cámara del ventrículo izquierdo generalmente no muestra un aumento significativo, lo que distingue a la miocarditis fulminante de otras condiciones que pueden provocar dilatación ventricular.
Durante la evaluación clínica, puede detectarse un roce pericárdico, un signo característico de inflamación en el pericardio que puede acompañar a la miocarditis. Este roce se percibe como un sonido distintivo durante la auscultación y es indicativo de la irritación de las membranas que recubren el corazón.
Los síntomas asociados con la miocarditis pueden incluir disnea, dolor torácico y arritmias. La disnea, o dificultad para respirar, puede presentarse como resultado de la congestión pulmonar secundaria a la insuficiencia cardíaca. El dolor torácico puede tener un origen pleural o pericárdico; en el caso del dolor pleural, este se relaciona con la irritación de las estructuras adyacentes, mientras que el dolor pericárdico se asocia con la inflamación del pericardio. Ambos tipos de dolor pueden ser intensos y contribuir significativamente al malestar del paciente.
Además, la miocarditis puede aumentar el riesgo de embolias pulmonares y sistémicas. Esto ocurre debido a la alteración en la dinámica del flujo sanguíneo y la posible formación de coágulos en un contexto de insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular. Las embolias pueden tener consecuencias graves, como infartos pulmonares o isquemia en órganos distales.
Durante la evaluación clínica de un paciente con sospecha de miocarditis, el examen físico a menudo revela signos característicos de insuficiencia cardíaca, como taquicardia, un ritmo de galope y otras evidencias de deterioro funcional del corazón. La taquicardia, que se define como un aumento de la frecuencia cardíaca, es un mecanismo compensatorio que el corazón utiliza para intentar mantener un gasto cardíaco adecuado en el contexto de la disfunción miocárdica. El ritmo de galope, que se puede identificar mediante la auscultación, se asocia típicamente con un volumen de sangre elevado en el ventrículo y una insuficiencia cardíaca que puede ser diastólica o sistólica.
En algunos casos, la presentación clínica de la miocarditis puede imitar la de un infarto agudo de miocardio, lo que puede complicar el diagnóstico diferencial. Los pacientes pueden presentar cambios en el electrocardiograma, particularmente en el segmento ST, que indican isquemia miocárdica, a pesar de que las arterias coronarias no presenten obstrucciones significativas en estudios de imagen. Además, los marcadores cardíacos en suero, como la troponina, pueden ser positivos, reflejando daño miocárdico. Este solapamiento de síntomas y hallazgos puede llevar a interpretaciones erróneas y al tratamiento inapropiado si no se considera la posibilidad de miocarditis.
Otro hallazgo relevante en la miocarditis es la presencia de microaneurismas, que son dilataciones pequeñas y localizadas de las paredes del vaso. Estos microaneurismas pueden surgir como resultado de la inflamación del miocardio y pueden estar asociados con arritmias ventriculares graves. Las arritmias, a su vez, son una complicación significativa, ya que pueden comprometer la estabilidad hemodinámica del paciente y aumentar el riesgo de eventos adversos, como la muerte súbita cardíaca.
Se estima que aproximadamente el diez por ciento de todos los pacientes con miocardiopatía dilatada presentan miocarditis viral como causa subyacente. Esta estadística resalta la importancia de considerar la miocarditis en la evaluación de pacientes con miocardiopatía dilatada, dado que el reconocimiento de esta etiología puede influir en el enfoque terapéutico. La identificación temprana de la miocarditis viral permite la implementación de estrategias específicas que pueden mejorar la función cardíaca y reducir el riesgo de progresión hacia insuficiencia cardíaca crónica.
Exámenes complementarios
El electrocardiograma es una herramienta diagnóstica crucial en la evaluación de la miocarditis, ya que puede revelar una variedad de alteraciones que reflejan el compromiso eléctrico del miocardio. Uno de los hallazgos más comunes es la taquicardia sinusal, que se presenta como un aumento de la frecuencia cardíaca en un patrón regular. Esta respuesta puede ser una manifestación compensatoria del corazón ante la disfunción miocárdica y la consecuente disminución del gasto cardíaco. Además de la taquicardia sinusal, el electrocardiograma puede mostrar otras arritmias, cambios de repolarización no específicos y anomalías en la conducción intraventricular. Estas alteraciones reflejan el impacto de la inflamación y el daño miocárdico en el sistema de conducción eléctrica del corazón.
Particularmente alarmantes son las ondas Q patológicas y el bloqueo de rama izquierda, que pueden estar presentes en algunos pacientes con miocarditis. La presencia de estas anomalías se asocia con un pronóstico desfavorable, indicando una mayor tasa de mortalidad y una mayor necesidad de trasplante cardíaco. Estas manifestaciones sugieren un daño miocárdico significativo y una alteración en la capacidad del corazón para funcionar adecuadamente, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves.
En algunos casos, la ectopia ventricular puede ser el hallazgo clínico inicial y único. Esto se refiere a la presencia de latidos ventriculares prematuros, que pueden ocurrir en un contexto de inflamación del miocardio. La ectopia ventricular puede ser sintomática o asintomática, y su identificación puede ser crucial para la evaluación y el manejo del paciente.
La radiografía de tórax, aunque no específica, puede aportar información valiosa en la evaluación de la miocarditis. Es frecuente observar cardiomegalia, que indica un aumento del tamaño del corazón debido a la inflamación y la disfunción. Sin embargo, esta hallazgo no es universal, y algunos pacientes pueden presentar un tamaño cardíaco normal a pesar de tener miocarditis. Además, la evidencia de hipertensión venosa pulmonar es común, lo que indica un aumento de la presión en el sistema venoso pulmonar como resultado de la insuficiencia cardíaca. Esto puede manifestarse como congestión vascular en la radiografía.
El edema pulmonar franco, que es la acumulación de líquido en los espacios alveolares, puede ser otra consecuencia de la hipertensión venosa pulmonar. Este hallazgo se presenta en situaciones de disfunción cardíaca severa, y su presencia sugiere un compromiso significativo del sistema circulatorio y un riesgo aumentado de complicaciones respiratorias.
En la evaluación de la miocarditis, no existe un hallazgo de laboratorio específico que se presente de manera consistente en todos los pacientes, lo que dificulta el diagnóstico definitivo de esta condición. Sin embargo, algunos parámetros laboratoriales son comúnmente observados y pueden ser indicativos de un proceso inflamatorio. Por ejemplo, el recuento de glóbulos blancos suele estar elevado, lo que refleja una respuesta inmunitaria activa ante la inflamación. Asimismo, la velocidad de sedimentación de los eritrocitos y los niveles de proteína C-reactiva suelen estar aumentados, ambos marcadores son indicadores generales de inflamación en el organismo.
En cuanto a los marcadores cardíacos, los niveles de troponina I o T se encuentran elevados en aproximadamente un tercio de los pacientes con miocarditis. Estos biomarcadores son proteínas liberadas al torrente sanguíneo cuando hay daño miocárdico y, por lo tanto, su elevación sugiere un compromiso de la integridad estructural del músculo cardíaco. Por otro lado, la creatina quinasa con fracción MB (CK-MB) está elevada solo en aproximadamente un diez por ciento de los casos, lo que la hace menos sensible para el diagnóstico de miocarditis en comparación con la troponina.
Otros biomarcadores que pueden estar presentes incluyen el péptido natriurético tipo B y su proforma, NT-proBNP, los cuales generalmente se encuentran elevados en situaciones de insuficiencia cardíaca. Estos marcadores reflejan el estrés en las paredes del corazón y la activación de mecanismos neurohormonales en respuesta a la disfunción cardíaca.
La ecocardiografía es una herramienta diagnóstica esencial en la evaluación de la función cardíaca en pacientes con miocarditis. Proporciona una forma conveniente y no invasiva de visualizar el corazón y evaluar su motilidad, función sistólica y diastólica. Además, la ecocardiografía puede ayudar a excluir otros procesos patológicos, como enfermedades valvulares o pericárdicas, que pueden presentar síntomas similares.
Por otro lado, la resonancia magnética cardíaca con contraste de gadolinio se ha convertido en una técnica valiosa para la evaluación de la miocarditis. Esta modalidad de imagen permite la visualización detallada del miocardio y puede revelar áreas puntuales de lesión que indican inflamación o necrosis. La utilización de gadolinio resalta las zonas de edema, proporcionando información crucial sobre la extensión y la localización de la afectación miocárdica.
Biopsia
La confirmación de la miocarditis a través de evidencia histológica es fundamental para establecer un diagnóstico definitivo. La biopsia endomiocárdica se considera el estándar de oro para identificar la inflamación del miocardio y otros cambios histopatológicos característicos de esta condición. Según las recomendaciones de clase I de la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Americana de Cardiología y la Sociedad Europea de Cardiología, existen criterios específicos para la indicación de una biopsia. Estos criterios incluyen la evaluación de pacientes que presentan insuficiencia cardíaca, en quienes el ventrículo izquierdo muestra un tamaño normal o dilatado menos de dos semanas después del inicio de los síntomas, además de un compromiso hemodinámico evidente. Otra indicación es en pacientes con un ventrículo izquierdo dilatado entre dos semanas y tres meses tras el inicio de los síntomas, quienes experimentan nuevas arritmias ventriculares, bloqueo del nodo auriculoventricular de tipo Mobitz II o bloqueo cardíaco completo, o aquellos que no responden a la atención habitual después de una o dos semanas.
Sin embargo, es importante señalar que estas recomendaciones no se sustentan en un alto nivel de evidencia. Por lo tanto, la decisión de realizar una biopsia debe considerarse en el contexto de otras modalidades de imagen, como la resonancia magnética cardíaca, que puede proporcionar información crucial sobre la extensión y la localización del edema y la inflamación en el miocardio. El juicio clínico del médico también es esencial para determinar la probabilidad de identificar una causa tratable para el deterioro cardíaco del paciente.
En algunos casos, los hallazgos histológicos pueden revelar inflamación del miocardio sin la presencia de genomas virales detectables por reacción en cadena de la polimerasa. Este escenario sugiere que la patogenia de la miocarditis puede involucrar mecanismos autoinmunitarios o de hipersensibilidad en lugar de infecciones virales agudas. En tales circunstancias, la inmunosupresión podría ser un enfoque terapéutico beneficioso, particularmente si se confirma la inflamación en la biopsia.
Un desafío significativo en el diagnóstico de la miocarditis es la naturaleza parcheada del compromiso cardíaco. Debido a que la inflamación y el daño pueden estar distribuidos de manera no uniforme en el tejido miocárdico, existe la posibilidad de que el diagnóstico se pase por alto incluso en pacientes que se someten a una biopsia. Se estima que este fenómeno puede llevar a que hasta la mitad de los casos de miocarditis no sean identificados a través de esta técnica, lo que resalta la importancia de un enfoque diagnóstico integral que incluya historia clínica detallada, evaluación sintomática, pruebas de imagen y, cuando sea necesario, biopsia.
Tratamiento
La miocarditis fulminante se caracteriza por un inicio abrupto y grave de inflamación del miocardio, lo que puede llevar a la presentación clínica de shock cardiogénico agudo. Este estado se produce cuando el corazón es incapaz de bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del organismo, lo que puede resultar en una disminución drástica del gasto cardíaco y una disminución de la perfusión de los órganos vitales. En el contexto de la miocarditis fulminante, los pacientes pueden experimentar síntomas severos que requieren atención médica inmediata y, a menudo, intervenciones intensivas.
La miocarditis aguda ha sido identificada como una causa de muerte súbita en un porcentaje significativo de atletas jóvenes, con estimaciones que varían entre el cinco y el veintidós por ciento. Esta preocupación es especialmente relevante en individuos menores de treinta y cinco años, quienes, por lo general, son percibidos como saludables y en forma. La presentación de miocarditis en este grupo demográfico puede ser engañosa, ya que los atletas pueden no presentar síntomas claros antes de un evento de colapso súbito, lo que resalta la necesidad de una vigilancia cuidadosa en estos pacientes.
En la evaluación clínica, los ventrículos en la miocarditis fulminante suelen estar engrosados en lugar de dilatados, un fenómeno que puede estar relacionado con la acumulación de líquido y cambios inflamatorios, a veces conocidos como mixedema. Esta alteración en la estructura ventricular puede contribuir a la disfunción cardíaca y a los síntomas asociados, incluyendo la disnea y la fatiga extrema.
La tasa de mortalidad asociada con la miocarditis fulminante es elevada, lo que exige un enfoque terapéutico cuidadoso y personalizado. El tratamiento se dirige al escenario clínico específico del paciente. En aquellos con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo inferior al cuarenta por ciento, se recomienda el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y betabloqueantes. Estas terapias farmacológicas son fundamentales para mejorar la función cardíaca y reducir la carga hemodinámica sobre el corazón.
En situaciones donde los pacientes presentan dolor torácico relacionado con miopericarditis, el uso de antiinflamatorios no esteroideos es apropiado para el manejo del dolor y la inflamación. En casos donde la pericarditis es predominante, se ha sugerido la utilización de colchicina, un medicamento que puede ayudar a reducir la inflamación en las membranas que rodean el corazón.
Para los pacientes que desarrollan miocarditis en el contexto de la infección por COVID-19, el enfoque de tratamiento es generalmente de soporte. Esto implica el manejo de los síntomas y el apoyo a la función cardíaca, en lugar de intervenciones agresivas, dado que la presentación clínica puede ser variable y las manifestaciones pueden resolverse con el tiempo.
La terapia antimicrobiana específica se indica cuando se identifica un agente infeccioso responsable de la miocarditis. Esto es crucial, ya que tratar la causa subyacente de la inflamación puede alterar significativamente el curso clínico y mejorar los resultados a largo plazo.
Durante la fase de recuperación de la miocarditis, es fundamental limitar el ejercicio físico para prevenir un aumento en la carga sobre el corazón, que aún puede estar comprometido debido a la inflamación y el daño miocárdico. La actividad física intensa podría desencadenar o agravar la insuficiencia cardíaca y poner en riesgo la estabilidad del paciente. Por esta razón, se recomienda un enfoque prudente y progresivo hacia la rehabilitación cardíaca, que debería ser guiado por un especialista en cardiología.
En el tratamiento farmacológico, se ha sugerido evitar el uso de digoxina en pacientes con miocarditis. Aunque este fármaco puede ser útil en algunos casos de insuficiencia cardíaca, su valor en la miocarditis es limitado. Esto se debe a que la digoxina actúa incrementando la fuerza de contracción del corazón, pero en el contexto de una inflamación aguda del miocardio, su uso puede no ser beneficioso y, en ciertos casos, podría incluso ser contraproducente.
En cuanto a las terapias inmunosupresoras, los ensayos controlados que han evaluado el uso de corticosteroides e inmunoglobulina intravenosa no han demostrado un beneficio claro en la miocarditis. Sin embargo, algunos expertos han recomendado la administración de inmunoglobulina intravenosa a una dosis de 2 gramos por kilogramo de peso corporal durante un periodo de 24 horas en casos de miocarditis confirmada, en un intento de modular la respuesta inmune del paciente y reducir la inflamación.
Asimismo, se ha propuesto que el interferón podría desempeñar un papel de apoyo en el tratamiento de la miocarditis, aunque la evidencia sobre su eficacia sigue siendo limitada y se necesita más investigación para establecer su utilidad en esta condición. De manera similar, se han probado tratamientos antivirales empíricamente, como el pleconaril para el enterovirus, aunque la evidencia sobre su efectividad en la miocarditis viral es aún insuficiente.
Una de las áreas que requieren mayor investigación es la determinación del momento adecuado para interrumpir la terapia elegida una vez que el paciente comienza a mostrar signos de mejora. La falta de estudios controlados que aborden este tema puede llevar a decisiones clínicas inciertas sobre la continuidad del tratamiento, lo que puede influir en la recuperación a largo plazo del paciente.
En casos de miocarditis fulminante, es crucial proporcionar un soporte agresivo a corto plazo. Esto puede incluir la utilización de un balón de contrapulsación intraaórtico, que ayuda a mejorar la perfusión coronaria y reducir la carga sobre el corazón, o el uso de un dispositivo de asistencia ventricular, que puede proporcionar un soporte mecánico significativo a la función cardíaca.
Si los pacientes con miocarditis fulminante presentan infiltrados pulmonares severos, puede ser necesaria la utilización temporal de la oxigenación por membrana extracorpórea. Esta técnica, que permite la oxigenación de la sangre de manera externa al cuerpo, ha mostrado un notable éxito en la estabilización de pacientes en estado crítico, proporcionando un tiempo vital para que el corazón se recupere.

Fuente y lecturas recomendadas:
- Boehmer, T. K., et al. (2021). Association between COVID-19 and myocarditis using hospital-based administrative data—United States, March 2020–January 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 70, 1228. [PMID: 34473684]
- Gluckman, T. J., et al. (2022). 2022 ACC expert consensus decision pathway on cardiovascular sequelae of COVID-19 in adults: myocarditis and other myocardial involvement, post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection, and return to play: a report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol, 79, 1717. [PMID: 35307156]
- Shimabukuro, T. T. (2022). Update on myocarditis following mRNA COVID-19 vaccination. June 23.
- Siripanthong, B., et al. (2020). Recognizing COVID-19-related myocarditis: the possible pathophysiology and proposed guideline for diagnosis and management. Heart Rhythm, 17, 1463. [PMID: 32387246]
Originally posted on 11 de octubre de 2024 @ 1:30 PM