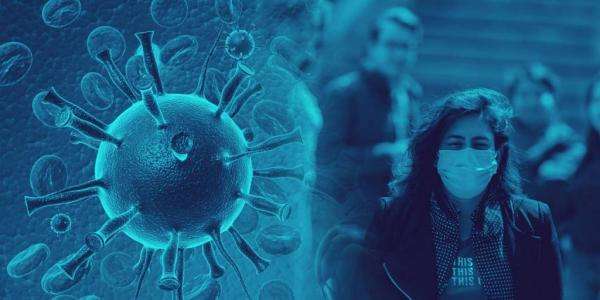Las complicaciones asociadas a la infección por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2 (SARS-CoV-2) han sido ampliamente documentadas desde el inicio de la pandemia de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19). Estas manifestaciones clínicas que afectan a sistemas y órganos distintos del aparato respiratorio son numerosas y diversas, y su fisiopatología parece estar estrechamente vinculada con las respuestas inflamatorias sistémicas desencadenadas por el virus.
El SARS-CoV-2 no solo infecta el epitelio respiratorio, sino que también posee la capacidad de inducir una cascada inmunológica desregulada que puede afectar múltiples órganos. Esta reacción inflamatoria exacerbada, conocida como «tormenta de citocinas», se caracteriza por una liberación masiva de mediadores proinflamatorios tales como la interleucina 6, la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa y otras citoquinas, quimioquinas y proteínas de fase aguda. Esta activación inmune puede inducir daño endotelial, disfunción vascular, estados de hipercoagulabilidad y un aumento en la permeabilidad capilar, lo cual compromete la homeostasis sistémica.
Las complicaciones extrapulmonares pueden presentarse en prácticamente todos los sistemas del organismo. En el sistema cardiovascular, por ejemplo, se ha observado miocarditis, disfunción miocárdica, arritmias y fenómenos trombóticos como el infarto agudo de miocardio y el tromboembolismo venoso. En el sistema neurológico, se han reportado encefalopatías, accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos, así como síndromes desmielinizantes y neuropatías periféricas, todo lo cual puede atribuirse tanto a la invasión viral directa como a la neuroinflamación mediada por el sistema inmunológico.
En el sistema renal, se ha descrito con frecuencia la aparición de lesión renal aguda, probablemente secundaria a una combinación de hipoperfusión, nefrotoxicidad inducida por fármacos, y el propio daño endotelial e inflamatorio que compromete el parénquima renal. El sistema gastrointestinal también puede verse afectado, manifestándose con diarrea, náuseas, vómitos y, en algunos casos, hepatitis aguda y pancreatitis.
Adicionalmente, se ha documentado un estado de hipercoagulabilidad generalizada, con elevación persistente de dímero D y fibrinógeno, que predispone a eventos trombóticos tanto arteriales como venosos. Este fenómeno se encuentra íntimamente ligado al daño endotelial sistémico y a la activación del sistema de coagulación como respuesta al insulto inflamatorio.
Activación inmunitaria relacionada con SARS-CoV-2
La infección por SARS-CoV-2 induce una activación inmunitaria profunda que se ha correlacionado directamente con la gravedad clínica de la enfermedad por coronavirus 2019. En los individuos que desarrollan formas severas de esta enfermedad, desde su presentación clínica se observa una inflamación sistémica pronunciada, que en etapas avanzadas puede evolucionar hacia un fenómeno conocido como “tormenta de citocinas”. Esta tormenta inflamatoria representa un estado patológico en el cual el sistema inmunológico se encuentra hiperactivado y desregulado, generando una producción excesiva y sostenida de mediadores inflamatorios, entre los cuales la interleucina 6 juega un papel central.
La persistencia de esta activación inmunitaria en pacientes con susceptibilidad particular conduce a una amplificación incontrolada de la respuesta inflamatoria, que compromete la integridad funcional de múltiples órganos, desencadenando un fallo multiorgánico progresivo que con frecuencia termina en desenlace fatal. Estudios clínicos y patológicos han documentado que, aproximadamente entre los diecisiete y veintitrés días posteriores a la detección inicial de la infección, se desarrolla en los pacientes críticamente enfermos un patrón inflamatorio singular, caracterizado por una exacerbación sistémica que suele preceder el desenlace mortal.
Este fenómeno inmunitario no se limita a la inflamación aguda, sino que también está relacionado con la aparición de desórdenes autoinmunitarios postinfecciosos. La literatura médica reporta un incremento significativo en la incidencia de enfermedades autoinmunes, que incluyen el síndrome de Guillain-Barré, la tiroiditis autoinmune y la encefalitis autoinmune, entre otras. Estas patologías emergen como consecuencia de la disfunción en la regulación de la respuesta inmunitaria, que puede inducir mecanismos de mimetismo molecular, pérdida de la tolerancia inmunológica y activación aberrante de linfocitos autoreactivos.
Complicaciones pulmonares
El sistema pulmonar es el más frecuentemente afectado por las complicaciones derivadas de la infección grave por SARS-CoV-2, siendo la afectación respiratoria la principal causa de morbilidad y mortalidad en pacientes con COVID-19 severo. En una proporción significativa de estos pacientes, la enfermedad progresa hacia un síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), un cuadro clínico caracterizado por una inflamación pulmonar severa, daño alveolar difuso y una disminución crítica de la capacidad para la oxigenación sanguínea. Este patrón clínico es comparable al observado en otras infecciones por coronavirus altamente patógenos, como el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), ambas entidades conocidas por su elevada letalidad y compromiso respiratorio severo.
La magnitud del riesgo de progresión a SDRA en pacientes con COVID-19 ha sido documentada en diversos estudios epidemiológicos. Por ejemplo, un análisis realizado en una amplia base de datos del sistema de atención médica de Veteranos de los Estados Unidos, durante las primeras fases de la pandemia, evidenció que la probabilidad de desarrollar SDRA en pacientes con COVID-19 era aproximadamente diecinueve veces superior en comparación con aquellos infectados por influenza, destacando la particular virulencia y capacidad del SARS-CoV-2 para desencadenar insuficiencia respiratoria grave.
El manejo clínico de estas complicaciones pulmonares graves requiere una evaluación cuidadosa del estado respiratorio para determinar el soporte ventilatorio más adecuado. La elección entre ventilación no invasiva, intubación traqueal o el empleo de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) depende de la severidad del compromiso respiratorio y la probabilidad de progresión hacia un SDRA refractario. En este contexto, se ha observado que la ventilación con presión positiva continua en la vía aérea (CPAP, por sus siglas en inglés) ofrece beneficios superiores en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica secundaria a COVID-19, en comparación con el uso de oxígeno a alto flujo a través de cánulas nasales. La aplicación de CPAP contribuye a mantener la permeabilidad alveolar, mejora la oxigenación y reduce la necesidad de intubación traqueal, lo que a su vez se asocia con una disminución significativa en la mortalidad.
Complicaciones de coagulación
La coagulopatía asociada a COVID-19 es un fenómeno bien documentado que juega un papel crucial en el aumento de la morbilidad y mortalidad en pacientes infectados por SARS-CoV-2. Esta condición se caracteriza por una activación anómala de la cascada de coagulación, lo que genera un estado de hipercoagulabilidad sistémica que predispone a los pacientes a desarrollar trombosis en diversos órganos y sistemas. En particular, se ha observado una mayor incidencia de tromboembolismo pulmonar y trombosis en los vasos utilizados para terapias sustitutivas de la función renal, como la terapia renal continua de reemplazo (TRCR) o la oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO, por sus siglas en inglés), modalidades de tratamiento que son empleadas en pacientes críticos con insuficiencia respiratoria grave.
El mecanismo subyacente de esta coagulopatía parece estar relacionado con la disfunción endotelial inducida por la inflamación sistémica, un factor que se potencia en la fase crítica de la infección. La tormenta de citocinas, característica de los cuadros graves de COVID-19, contribuye a la activación de plaquetas y la liberación de factores procoagulantes, alterando el equilibrio entre la fibrinólisis y la coagulación. Además, las elevaciones de marcadores como el dímero D, que reflejan la actividad fibrinolítica, son comúnmente observadas en los pacientes con COVID-19 y se correlacionan con un mayor riesgo de complicaciones trombóticas, como la trombosis venosa profunda, el embolismo pulmonar y, en algunos casos, incluso complicaciones trombóticas en órganos menos comunes, como los ojos. De hecho, se ha documentado que la COVID-19 puede predisponer a los pacientes a sufrir oclusiones vasculares retinianas, lo que añade una capa adicional de complejidad a las complicaciones trombóticas del virus.
Además, se ha identificado que ciertos factores de riesgo, como el sexo masculino y niveles elevados de dímero D, están asociados con una mayor probabilidad de desarrollar complicaciones trombóticas en el contexto de COVID-19. Estos hallazgos sugieren que la respuesta inmune inflamatoria exacerbada en pacientes con estos factores de riesgo puede contribuir a la activación procoagulante y a la aparición de eventos trombóticos.
En cuanto al manejo preventivo de estas complicaciones, las recomendaciones varían según el contexto clínico del paciente. En general, se considera que los pacientes ambulatorios con COVID-19 no deben recibir terapias anticoagulantes o antiplaquetarias como medida preventiva para la trombosis venosa o arterial, a menos que existan indicaciones fuertes adicionales. Esto se debe a que la mayoría de los eventos trombóticos en COVID-19 son venosos, y el uso inapropiado de anticoagulantes podría llevar a efectos adversos innecesarios.
Por otro lado, los pacientes hospitalizados con COVID-19 suelen ser candidatos para recibir tratamiento estándar anticoagulante. Las guías varían entre sociedades especializadas, pero muchas recomiendan el uso de heparina en pacientes con enfermedad moderada. En los casos de enfermedad grave, el enfoque terapéutico debe ser más individualizado, teniendo en cuenta el riesgo hemorrágico y trombótico.
Es importante mencionar que, además de las complicaciones trombóticas asociadas directamente con la infección por SARS-CoV-2, también se han observado efectos trombóticos relacionados con las vacunas contra el COVID-19. Estos casos son raros, pero han sido objeto de investigación y discusión dentro de la literatura científica, especialmente en relación con la trombosis y trombocitopenia inducida por la vacuna, que se aborda por separado en estudios y análisis sobre reacciones adversas a las vacunas.
Complicaciones cardíacas
Las complicaciones cardíacas asociadas a la infección por SARS-CoV-2 son un componente crítico en la gestión de la COVID-19 grave, dado que la afectación cardiovascular está estrechamente relacionada con la morbilidad y mortalidad en los pacientes infectados. Un estudio multicéntrico realizado en Estados Unidos demostró que aproximadamente el 14% de los pacientes con COVID-19 desarrollaron infartos de miocardio (IM), y entre estos, la tasa de supervivencia fue notablemente baja, especialmente en pacientes mayores de 80 años, con solo un 2.9% de probabilidad de sobrevivir después de un infarto. Este hallazgo pone de manifiesto el impacto devastador que la infección por SARS-CoV-2 tiene sobre la función cardíaca en individuos de edad avanzada, quienes ya presentan un riesgo elevado para enfermedades cardiovasculares.
En la unidad de cuidados intensivos (UCI), la miocarditis fulminante se presenta en aproximadamente el 15% de los pacientes graves, un fenómeno que puede ir acompañado de insuficiencia cardíaca (IC), arritmias cardíacas, síndrome coronario agudo (SCA), miocardiopatía por estrés, aneurismas cardíacos, vasculitis y, en casos más extremos, muerte súbita. La miocarditis fulminante, una inflamación aguda del músculo cardíaco, puede resultar de una respuesta inmune exacerbada frente al virus, que involucra tanto la infección directa del tejido cardíaco como los efectos indirectos de la inflamación sistémica. Este tipo de miocarditis puede comprometer gravemente la función ventricular, lo que lleva a la insuficiencia cardíaca aguda y, en ocasiones, a complicaciones fatales.
Un aspecto particularmente relevante en el contexto de las complicaciones cardiovasculares es el papel de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE-2), que actúa como la puerta de entrada para el SARS-CoV-2 en las células humanas. Se ha observado que los niveles elevados de ACE-2 en plasma están asociados con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores, lo que sugiere que la alteración de la regulación de esta enzima podría ser un factor de riesgo clave en la patogénesis de las complicaciones cardíacas inducidas por el virus.
Además, los estudios han mostrado que las tasas de miocarditis y pericarditis asociadas con la infección por SARS-CoV-2 son considerablemente más altas que las observadas en relación con la vacunación contra COVID-19. Este dato resalta la diferencia en la severidad de los efectos cardiovasculares entre la infección natural y la inmunización, subrayando los riesgos cardiovasculares adicionales que representa la infección activa.
Complicaciones renales
Las complicaciones renales también son una manifestación significativa de la COVID-19, particularmente en los pacientes hospitalizados. La lesión renal aguda (LRA) ocurrió en aproximadamente el 12% de los pacientes hospitalizados durante las primeras fases de la pandemia, con una proporción significativa de estos pacientes (más del 20%) requiriendo terapias sustitutivas renales, como la hemodiálisis o la terapia renal continua de reemplazo. La LRA en este contexto puede ser consecuencia de una combinación de factores, incluidos la hipoxia renal, la inflamación sistémica, la activación de la cascada de coagulación y el daño directo causado por el virus al endotelio renal. Este tipo de disfunción renal es un factor que agrava el pronóstico en pacientes con COVID-19 grave y contribuye al desarrollo de insuficiencia renal crónica en algunos casos.
Además, a medida que la pandemia avanzaba, los investigadores comenzaron a identificar una serie de síntomas urinarios y disfunciones renales a largo plazo en pacientes con lo que se ha denominado «COVID prolongado». Entre las complicaciones renales crónicas que se observan en estos pacientes están la vejiga hiperactiva y un aumento en la incidencia de infecciones del tracto urinario (ITU). Estos problemas urinarios pueden estar relacionados con la disfunción autónoma del sistema nervioso, la persistencia de la inflamación sistémica o el daño renal residual causado por la infección aguda.
El hecho de que las complicaciones renales sean tan prevalentes en los pacientes con COVID-19 grave subraya la necesidad de un manejo integral que aborde no solo la afección respiratoria, sino también las posibles secuelas renales, que pueden tener un impacto duradero en la calidad de vida de los pacientes, incluso tras la recuperación de la fase aguda de la enfermedad.
Complicaciones reumatológicas
Entre las manifestaciones reumatológicas asociadas a la infección por SARS-CoV-2, se incluyen cuadros de artritis inflamatoria y lupus eritematoso sistémico, enfermedades autoinmunes que reflejan la capacidad del virus para desencadenar respuestas inmunitarias aberrantes y desreguladas. La inflamación sistémica persistente y la activación anómala del sistema inmunológico durante y después de la infección pueden inducir la aparición o exacerbación de estas enfermedades reumatológicas. Además, aunque con menor frecuencia, se han reportado casos de rabdomiólisis y miositis, condiciones que implican daño muscular severo, probablemente mediadas por procesos inflamatorios directos o indirectos. También se ha documentado la aparición de vasculitis por inmunoglobulina A (IgA) en pacientes con COVID prolongado, una vasculitis que afecta los pequeños vasos sanguíneos y que evidencia cómo la infección viral puede promover fenómenos inflamatorios vasculares con repercusiones sistémicas prolongadas.
Complicaciones gastrointestinales
El tracto gastrointestinal también es un sitio relevante de afectación en la infección por SARS-CoV-2. Se ha demostrado que el virus se excreta en las heces de hasta el 80% de los pacientes infectados, y en un pequeño subgrupo, cercano al 3.8%, esta excreción persiste durante períodos prolongados, incluso hasta siete meses después de la infección inicial. La persistencia viral en el tracto gastrointestinal se asocia con una mayor probabilidad de que estos pacientes experimenten síntomas gastrointestinales, particularmente dolor abdominal, náuseas y vómitos, aunque la diarrea no es un síntoma tan frecuente. Esta prolongada eliminación viral sugiere una replicación persistente o una presencia sostenida del virus en el epitelio intestinal, lo que puede contribuir a la inflamación local y sistémica.
Una complicación especialmente relevante es la pancreatitis aguda, la cual ha mostrado una fuerte asociación con la infección por SARS-CoV-2. La inflamación pancreática puede ser consecuencia de la respuesta inmunitaria exacerbada, daño directo por el virus o mecanismos relacionados con la disfunción vascular y la coagulopatía que caracterizan esta infección. Esta asociación subraya la naturaleza multisistémica de la enfermedad y la necesidad de vigilancia clínica para detectar y manejar adecuadamente estas complicaciones gastrointestinales.
Complicaciones neurológicas
Las complicaciones neurológicas son frecuentes y variadas en el contexto de la COVID-19, reflejando tanto el neurotropismo del virus como los efectos secundarios de la inflamación sistémica y la disfunción vascular. Entre las manifestaciones más comunes se encuentran los dolores de cabeza, convulsiones y accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, las alteraciones sensoriales como la pérdida del gusto (ageusia) y del olfato (anosmia) son síntomas particularmente característicos y frecuentes, incluso en ausencia de congestión nasal o rinorrea significativa. Esta observación apunta a un daño directo sobre las neuronas olfativas y su vía nerviosa, indicando que el virus posee una afinidad específica por el tejido nervioso.
Además, se han reportado casos de meningitis asociada a SARS-CoV-2, así como otras complicaciones neurológicas graves, incluyendo alteraciones del estado de conciencia que pueden progresar hasta el coma, síndrome de Guillain-Barré y encefalopatía necrosante hemorrágica aguda. Estas manifestaciones no solo complican el curso clínico, sino que también se han asociado con un incremento significativo en la mortalidad intrahospitalaria. El conjunto de estas alteraciones neurológicas resalta la importancia de una evaluación neurológica cuidadosa en pacientes con COVID-19, especialmente aquellos con enfermedad grave o síntomas neurológicos de aparición reciente.
Complicaciones psiquiátricas
Las complicaciones psiquiátricas asociadas a la pandemia de COVID-19 se han convertido en un desafío significativo para la salud pública, dado que la exposición prolongada a la crisis sanitaria, junto con las medidas de confinamiento y el distanciamiento social, ha tenido efectos profundos sobre la salud mental de las personas. Entre los diagnósticos psiquiátricos agudos más frecuentes durante la pandemia se encuentran la ansiedad, la depresión, los trastornos por consumo de sustancias y el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Estos trastornos se han incrementado notablemente en diversos sectores de la población, incluidos adolescentes y adultos jóvenes, que han experimentado altos niveles de angustia psicológica debido a la incertidumbre, el aislamiento social y los cambios drásticos en su vida cotidiana.
En los Estados Unidos, más de un tercio de los estudiantes de secundaria informaron haber experimentado un deterioro en su salud mental durante la pandemia de COVID-19, con tres cuartas partes de ellos reportando haber atravesado una experiencia adversa en la infancia, como abuso o negligencia. Casi la mitad de los estudiantes mencionó haber sentido tristeza o desesperanza persistente durante el último año, lo que resalta la prevalencia de los trastornos emocionales entre los jóvenes durante este período crítico. Si bien múltiples factores contribuyen a estos resultados negativos, las medidas de confinamiento, el cierre prolongado de las escuelas y la ansiedad generalizada debido a la pandemia son los factores más influyentes. Estas restricciones sociales han alterado las rutinas diarias, aumentado el estrés relacionado con la incertidumbre y limitado el acceso a las redes de apoyo social y familiar, lo que exacerbó los problemas de salud mental preexistentes y dio lugar a nuevos trastornos.
El abuso de sustancias también ha aumentado durante la pandemia, particularmente el consumo de opioides. Se ha observado que el número de trastornos por uso de opioides creció durante este período, asociado a una disminución en las visitas ambulatorias para su manejo, lo que podría haber dificultado el acceso a tratamientos adecuados, incluida la distribución de naloxona, un medicamento utilizado para revertir sobredosis. Este aumento en el uso de opioides subraya cómo las circunstancias excepcionales de la pandemia pueden desencadenar o agravar trastornos de adicción en poblaciones vulnerables.
Además, un estudio multinacional demostró que las políticas estrictas adoptadas para contener la propagación del COVID-19 estuvieron asociadas con un empeoramiento de la salud mental. Las cuarentenas prolongadas y las restricciones severas impuestas en diversas naciones afectaron negativamente el bienestar psicológico de las poblaciones, particularmente en aquellos con antecedentes de trastornos mentales previos o situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Complicaciones dermatológicas
Las manifestaciones dermatológicas son una complicación frecuente en pacientes con COVID-19 y, en algunos casos, pueden ser el signo inicial de la enfermedad. Aproximadamente entre el 5% y el 20% de los pacientes con COVID-19 presentan síntomas dermatológicos, que varían en tipo y gravedad. Los síntomas cutáneos asociados con la infección incluyen lesiones acrales (en manos y pies), erupciones maculopapulares eritematosas, erupciones vesiculares, urticarias, y otras manifestaciones cutáneas menos comunes. Entre estas, las lesiones acrales son las más frecuentes, con patrones que pueden parecerse a las exantemáticas observadas en otras infecciones virales.
El mecanismo detrás de estas manifestaciones cutáneas no se comprende completamente, pero se cree que la inflamación sistémica mediada por la respuesta inmune del cuerpo al virus puede desencadenar cambios en la piel. Además, el daño endotelial y las alteraciones en la coagulación también podrían jugar un papel importante en la aparición de estas lesiones. En algunos casos, las manifestaciones cutáneas pueden estar asociadas con la severidad de la enfermedad respiratoria, aunque no siempre es así.
Una complicación cutánea especialmente relevante es la reactivación del virus de la varicela-zóster (VZV), también conocido como herpes zóster o culebrilla. Los estudios han mostrado que los pacientes adultos mayores de 50 años infectados por COVID-19 tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir reactivación del herpes zóster, lo que puede causar dolor intenso y lesiones vesiculares en la piel. Esta reactivación del VZV podría estar relacionada con el debilitamiento del sistema inmunológico debido a la infección por SARS-CoV-2, que puede alterar la capacidad del organismo para controlar infecciones latentes como el herpes zóster.
Complicaciones infecciosas
Las complicaciones infecciosas en pacientes con COVID-19 representan un desafío clínico relevante, dado que la infección por SARS-CoV-2 predispone a coinfecciones bacterianas o infecciones secundarias que pueden agravar el curso clínico. Una revisión sistemática ha reportado que aproximadamente el 8% de los pacientes hospitalizados con COVID-19 presentan coinfección bacteriana o infección secundaria. Esta tasa de complicaciones infecciosas es mayor en comparación con pacientes que presentan influenza, reflejando un mayor riesgo de patologías como neumonía, dependencia prolongada de ventilación mecánica, neumotórax, miocarditis aguda, accidente cerebrovascular, shock cardiogénico, sepsis y lesiones por presión. Sin embargo, no se ha observado un aumento significativo en la incidencia de infartos agudos de miocardio, angina inestable o insuficiencia cardíaca en estos pacientes en comparación con aquellos con influenza.
Una complicación infecciosa particularmente grave es la aspergilosis pulmonar asociada a COVID-19 (CAPA, por sus siglas en inglés), un fenómeno que ha sido bien documentado en pacientes con influenza y que también se observa en el contexto de la infección por SARS-CoV-2. La CAPA incrementa tanto la morbilidad como la mortalidad en pacientes críticamente enfermos, debido a la invasión del hongo Aspergillus en el tejido pulmonar debilitado y comprometido. El tratamiento estándar para esta condición incluye el uso de antifúngicos como voriconazol o isavuconazol, aunque en casos de resistencia a estos azoles, se requiere la administración de anfotericina. La confirmación diagnóstica se apoya en pruebas específicas, como el ensayo de galactomanano, que detecta un componente de la pared celular del Aspergillus, facilitando así la identificación temprana de la infección.
En un estudio observacional multinacional realizado en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) por COVID-19, se encontró que el 15% de estos pacientes desarrollaron infección por Aspergillus, lo que subraya la importancia de la vigilancia y el diagnóstico oportuno para mejorar los resultados clínicos. Además, en la India, durante la ola provocada por la variante delta, se reportó un incremento notable en la incidencia de mucormicosis, una infección fúngica agresiva y rara, que afecta principalmente a pacientes con COVID-19, especialmente aquellos con diabetes no controlada o inmunocomprometidos, exacerbando la gravedad de la enfermedad y complicando aún más el manejo clínico.
Complicaciones endocrinas
Las complicaciones endocrinas derivadas de la infección por SARS-CoV-2 también son frecuentes y variadas, reflejando la capacidad del virus para afectar múltiples sistemas a través de mecanismos inmunológicos y de inflamación sistémica. Entre estas alteraciones endocrinas se incluyen la cetoacidosis diabética, una complicación aguda grave que puede presentarse incluso en pacientes con diabetes previamente no diagnosticada, y que se asocia con una descompensación metabólica severa. Además, se han reportado casos de tiroiditis subaguda, caracterizada por inflamación de la glándula tiroides que puede manifestarse clínicamente con signos de tirotoxicosis transitoria.
En algunos pacientes, la infección desencadena el inicio de enfermedades autoinmunes de la tiroides, como la enfermedad de Graves, que se caracteriza por hipertiroidismo debido a la producción de autoanticuerpos estimulantes del receptor de la tirotropina, o la tiroiditis autoinmune de Hashimoto, que suele llevar a hipotiroidismo. Estas enfermedades reflejan un desbalance en la regulación inmunitaria, probablemente inducido por la infección viral y la respuesta inflamatoria aberrante que esta provoca.
Otra complicación endocrina relevante es la insuficiencia suprarrenal de nueva aparición, que puede deberse a una destrucción directa de la glándula suprarrenal, a efectos inflamatorios o a la alteración del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal. Esta insuficiencia puede manifestarse con síntomas clínicos graves y requiere un diagnóstico temprano y un manejo adecuado para prevenir complicaciones potencialmente mortales.
Síndrome inflamatorio multisistémico
El síndrome inflamatorio multisistémico es una condición hiperinflamatoria que ha sido reconocida como una complicación significativa relacionada con la infección por SARS-CoV-2, especialmente en la población pediátrica, aunque también puede presentarse en adultos de forma menos frecuente. En niños, esta entidad clínica se denomina síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C, por sus siglas en inglés), mientras que en adultos se describe como síndrome inflamatorio multisistémico en adultos (MIS-A). En Europa, el MIS-C es conocido también como síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico temporalmente asociado con SARS-CoV-2 (PIMS-TS). Esta patología comparte similitudes clínicas y patológicas con la enfermedad de Kawasaki, una vasculitis sistémica atípica, pero presenta características inmunológicas y epidemiológicas que permiten diferenciarlas.
El MIS-C se caracteriza por una respuesta inflamatoria exagerada que afecta múltiples sistemas orgánicos. Los principales sistemas comprometidos incluyen el gastrointestinal, cardiovascular, hematológico, mucocutáneo y pulmonar. En particular, los síntomas gastrointestinales suelen ser inespecíficos y, en ocasiones, pueden confundirse con apendicitis, debido a la presencia de dolor abdominal intenso, vómitos y fiebre. La afectación cardiovascular es una manifestación crítica que puede involucrar disfunción miocárdica, arritmias y shock, lo que contribuye a la gravedad clínica de este síndrome.
Desde un punto de vista inmunológico, MIS-C puede diferenciarse de la enfermedad de Kawasaki mediante el análisis de los subconjuntos de células T involucradas y las citocinas predominantes. En la enfermedad de Kawasaki, se observa una mayor proporción de linfocitos T CD4+ y niveles elevados de la interleucina 17A (IL-17A), mientras que en MIS-C estos parámetros varían, indicando un perfil inmunológico distinto que refleja diferencias en los mecanismos patogénicos subyacentes.
Por otro lado, el MIS-A se manifiesta con complicaciones inflamatorias varias semanas después de una infección por SARS-CoV-2 leve o incluso asintomática, y su reconocimiento ha aumentado progresivamente a medida que se comprende mejor la evolución tardía de la enfermedad en adultos. Este síndrome representa una respuesta inflamatoria sistémica postinfecciosa que puede poner en riesgo la vida si no se identifica y trata oportunamente.
En cuanto al manejo terapéutico, para los pacientes con MIS-C, el tratamiento inicial suele incluir la administración de inmunoglobulina intravenosa (IVIG) combinada con glucocorticoides. Estudios sugieren que esta combinación puede inducir una respuesta más rápida y reducir el riesgo de disfunción cardiovascular en comparación con la administración exclusiva de IVIG, aunque la evidencia no es concluyente y algunos datos muestran resultados mixtos. Por lo tanto, la decisión terapéutica debe ser individualizada, considerando la severidad y la evolución clínica de cada paciente.
Finalmente, el MIS-C y la enfermedad de Kawasaki presentan diferencias epidemiológicas notables. El MIS-C afecta a niños de mayor edad, muestra una predilección equitativa entre sexos y se observa con mayor frecuencia en ciertos grupos raciales distintos a los afectados típicamente por Kawasaki. Estas diferencias subrayan la necesidad de un diagnóstico diferencial cuidadoso para una adecuada clasificación y tratamiento, ya que, a pesar de compartir características clínicas, los mecanismos inmunológicos y la presentación epidemiológica son distintos.
COVID prolongado
El síndrome conocido como COVID prolongado, o secuelas postagudas de la infección por SARS-CoV-2 (PASC, por sus siglas en inglés), se ha consolidado como una condición clínica que afecta a un porcentaje significativo de pacientes después de la fase aguda de la enfermedad. Durante las primeras etapas de la pandemia, la prevalencia estimada de COVID prolongado oscilaba entre el 4% y el 7% de aquellos que habían experimentado una infección aguda por SARS-CoV-2. Sin embargo, con la aparición de variantes virales menos agresivas, como la variante Ómicron, y un incremento considerable en la inmunidad poblacional, gracias a la vacunación y las infecciones previas, la tasa de complicaciones postinfecciosas ha disminuido drásticamente, situándose actualmente alrededor del 0.2%.
Una revisión integrada que compiló datos de nueve estudios sobre el síndrome post-agudo de COVID-19 evidenció que las manifestaciones más frecuentes de esta condición incluyen fatiga persistente en aproximadamente un 32% de los pacientes, alteraciones del sentido del olfato o del gusto en un 22%, disnea en un 16%, cefalea en un 12%, deterioro de la memoria en un 11%, caída del cabello en un 10% y trastornos del sueño en otro 10%. Estas secuelas reflejan el impacto multisistémico y duradero que puede tener el virus, afectando tanto sistemas neurológicos como respiratorios y metabólicos, y contribuyendo a una disminución significativa en la calidad de vida de los afectados.
Los factores predictivos para la persistencia de síntomas después de la infección por SARS-CoV-2 han sido identificados en varios estudios epidemiológicos. Entre ellos, el sexo femenino y el sobrepeso corporal se destacan como variables con un riesgo ajustado significativamente elevado (odds ratio ajustado de 1.7 en ambos casos), lo que sugiere una susceptibilidad particular en estos subgrupos poblacionales para desarrollar COVID prolongado. Asimismo, la gravedad de la infección inicial también juega un papel fundamental; los pacientes que sufrieron cuadros severos de COVID-19 presentan una mayor incidencia de secuelas a largo plazo, lo que probablemente explica la disminución actual en la prevalencia del síndrome dada la menor severidad clínica de las variantes predominantes y la protección conferida por las vacunas.
En este sentido, las vacunas contra COVID-19 han demostrado no solo reducir la severidad de la enfermedad aguda, sino también disminuir de manera significativa la incidencia de COVID prolongado. Esta evidencia resalta la importancia de la vacunación no solo como medida de prevención primaria, sino también como estrategia para minimizar las complicaciones crónicas asociadas a la infección por SARS-CoV-2.
El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos ha impulsado el proyecto RECOVER, una cohorte de investigación destinada a explorar un enfoque integral para el tratamiento y manejo del COVID prolongado, evaluando tanto terapias farmacológicas como intervenciones holísticas. Entre los tratamientos farmacológicos investigados, el uso de nirmatrelvir/ritonavir, un inhibidor de la proteasa viral, no mostró una reducción significativa en la incidencia de COVID prolongado en un estudio preliminar. Sin embargo, se está llevando a cabo el ensayo clínico RECOVERVITAL para determinar si un curso prolongado de esta medicación podría disminuir los síntomas persistentes, lo que representa un avance prometedor en la búsqueda de opciones terapéuticas específicas para esta condición.

Fuente y lecturas recomendadas:
- Abaluck J et al. Impact of community masking on COVID-19: a cluster-randomized trial in Bangladesh. Science. 2022;375: eabi9069. [PMID: 34855513]
- Agrawal U et al. Severe COVID-19 outcomes after full vaccination of primary schedule and initial boosters: pooled analysis of national prospective cohort studies of 30 million individuals in England, Northern Ireland, Scotland, and Wales. Lancet. 2022;400:1305. [PMID: 36244382]
- Chikina M et al. Re-analysis on the statistical sampling biases of a mask promotion trial in Bangladesh: a statistical replication. Trials. 2022;23:786. [PMID: 36109816]
- Durstenfeld MS et al. Association of nirmatrelvir for acute SARS-CoV-2 infection with subsequent long COVID symptoms in an observational cohort study. J Med Virol. 2024;96: e29333. [PMID: 38175151]
- Frediani JK et al. The new normal delayed peak SARS-CoV-2 viral loads relative to symptom onset and implications for COVID-19 testing programs. Clin Infect Dis. 2024;78:301. [PMID: 37768707]
- Hedberg P et al. Post COVID-19 condition after SARS-CoV-2 infections during the omicron surge compared with the delta, alpha, and wild-type periods in Stockholm, Sweden. J Infect Dis. 2024;229:133. [PMID: 37665981]
- Jefferson T et al. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane Database Syst Rev. 2023;1:CD006207. [PMID: 36715243]
- Li L et al. A scoping review of the impacts of COVID-19 physical distancing measures on vulnerable population groups. Nat Commun. 2023;14:599. [PMID: 36737447]
- Watanabe A et al. Protective effect of COVID-19 vaccination against long COVID syndrome: a systematic review and meta-analysis. Vaccine. 2023;41:1783. [PMID: 36774332]