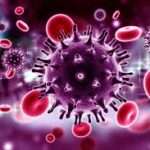El diagnóstico de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) reviste una importancia fundamental, dado que esta enfermedad sistémica compromete progresivamente la función inmunológica del individuo, predisponiéndolo a una amplia gama de infecciones oportunistas y neoplasias secundarias. Las complicaciones relacionadas con el VIH afectan virtualmente a todos los órganos del cuerpo humano, lo que hace que su abordaje diagnóstico y terapéutico requiera una visión integradora, especializada y dinámica.
Cuando una persona con infección por VIH presenta síntomas, el enfoque clínico general debe partir de la identificación de los sistemas orgánicos comprometidos. Esta evaluación permite orientar la investigación hacia afecciones que sean tratables, mejorando el pronóstico mediante una intervención temprana. El médico debe considerar que los cuadros clínicos pueden variar ampliamente dependiendo del grado de inmunosupresión del paciente, el cual se estima principalmente a través del recuento de linfocitos CD4.
El número de linfocitos CD4 en sangre periférica constituye un indicador clave del estado inmunológico del paciente y sirve como una herramienta pronóstica y diagnóstica para anticipar las patologías más probables en cada etapa de la inmunodeficiencia. Algunas infecciones oportunistas, como la tuberculosis, el herpes zóster o ciertas bacteriemias, pueden manifestarse en cualquier fase de la infección por VIH, incluso cuando los niveles de CD4 son relativamente altos. Sin embargo, otras enfermedades tienen una relación estrechamente dependiente del nivel de inmunosupresión. Por ejemplo, infecciones como la neumonía por Pneumocystis jirovecii o la toxoplasmosis cerebral son altamente infrecuentes en pacientes con niveles de CD4 por encima de las 200 células por microlitro, y se vuelven significativamente más prevalentes a medida que el recuento desciende por debajo de ese umbral.
En este sentido, considerar el contexto inmunológico del paciente permite al clínico establecer un juicio diagnóstico más preciso. Por ejemplo, si un paciente con infección por VIH y un recuento de CD4 de 600 células por microlitro se presenta con tos y fiebre, la sospecha inicial se inclinará hacia una etiología común como una neumonía bacteriana, mientras que resultaría sumamente improbable considerar una neumonía por Pneumocystis jirovecii, dado que esta última requiere un grado más avanzado de inmunodepresión para manifestarse clínicamente.
El abordaje diagnóstico de las personas con VIH, por tanto, no puede ser genérico ni uniforme. Requiere una interpretación cuidadosa de los síntomas, una evaluación integral de los sistemas comprometidos y un análisis estricto del estado inmunológico del paciente. Este enfoque racional y personalizado permite optimizar la eficacia de los tratamientos, prevenir complicaciones graves y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con esta infección crónica.
Manifestaciones clínicas
Los signos y síntomas clínicos de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana pueden ser notablemente variados y, en muchos casos, inespecíficos, lo que dificulta su identificación precoz en ausencia de pruebas serológicas. De hecho, muchas personas infectadas con este virus permanecen asintomáticas durante largos períodos, incluso sin tratamiento antirretroviral. El curso natural de la enfermedad indica que el intervalo medio entre la infección inicial y el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida es de aproximadamente diez años, aunque este periodo puede acortarse o prolongarse según diversos factores inmunológicos, virales y genéticos del huésped.
Durante esta fase asintomática, el virus continúa replicándose y causando un progresivo deterioro del sistema inmunológico, sin generar manifestaciones clínicas evidentes. Cuando los síntomas finalmente aparecen, pueden adoptar múltiples formas y no seguir un patrón uniforme. Esta presentación proteica —es decir, extremadamente diversa y cambiante— se debe a la capacidad del VIH para afectar múltiples sistemas orgánicos directa o indirectamente, ya sea por acción viral, inmunológica o por la aparición de infecciones oportunistas y neoplasias asociadas.
Es importante destacar que la mayoría de los hallazgos clínicos observados en la infección por VIH también pueden verse en muchas otras enfermedades comunes, lo cual genera un desafío diagnóstico. En consecuencia, ningún síntoma por sí solo es patognomónico de la infección por VIH. Sin embargo, la presencia simultánea de múltiples quejas clínicas —especialmente si estas comprometen diferentes sistemas— puede elevar la sospecha diagnóstica. Por ejemplo, la coexistencia de pérdida de peso inexplicada, sudoración nocturna, fiebre persistente, diarrea crónica, y linfadenopatías generalizadas sin causa aparente, puede ser mucho más sugestiva de una infección por VIH que la aparición aislada de cualquiera de estos signos.
El examen físico puede ser completamente normal, especialmente en etapas iniciales de la infección. No obstante, cuando se encuentran anomalías, estas pueden ir desde hallazgos absolutamente inespecíficos, como una linfadenopatía generalizada, hasta signos altamente sugestivos de inmunosupresión inducida por el VIH. Entre estos últimos se destacan ciertas infecciones oportunistas y neoplasias características. Por ejemplo, la leucoplasia vellosa oral —una lesión blanquecina en la lengua provocada por el virus de Epstein-Barr— es prácticamente exclusiva de personas inmunocomprometidas, y su presencia debe alertar al clínico sobre una posible infección por VIH. De igual manera, el sarcoma de Kaposi diseminado, una neoplasia vascular asociada al herpesvirus humano tipo 8, y la angiomatosis bacilar cutánea, causada por especies del género Bartonella, son manifestaciones cutáneas distintivas que pueden ser altamente indicativas de infección avanzada por VIH.
Por otro lado, la linfadenopatía generalizada —aumento del tamaño de los ganglios linfáticos en múltiples regiones— es un hallazgo común en fases tempranas de la infección, aunque carece de especificidad, dado que puede encontrarse también en infecciones virales agudas, enfermedades autoinmunes o incluso en procesos malignos.
Exámenes diagnósticos
Los hallazgos de laboratorio en la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana son fundamentales tanto para el diagnóstico inicial como para la evaluación de la progresión de la enfermedad y la toma de decisiones terapéuticas. La evolución de las técnicas diagnósticas ha permitido el desarrollo de pruebas altamente sensibles y específicas que no solo confirman la presencia del virus, sino que también permiten distinguir entre fases agudas y crónicas de la infección, así como entre los diferentes tipos de virus.
El enfoque diagnóstico actual se basa en el uso de pruebas de cuarta generación, las cuales detectan simultáneamente anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 y tipo 2, y el antígeno p24 del virus tipo 1. Este antígeno es una proteína estructural que aparece en fases muy tempranas de la infección, incluso antes de que el sistema inmunológico haya generado una respuesta humoral detectable, lo que permite un diagnóstico más precoz que con los métodos tradicionales de detección de anticuerpos únicamente.
Cuando una muestra resulta reactiva en esta prueba inicial combinada, se procede a realizar una inmunoensayo de diferenciación entre el virus tipo 1 y el tipo 2. Esta prueba confirmatoria no solo valida el diagnóstico, sino que también identifica el tipo específico del virus, lo cual tiene implicancias clínicas, dado que el virus tipo 2, aunque menos común y menos transmisible, presenta una evolución diferente y puede requerir estrategias terapéuticas particulares. En pacientes que resultan reactivos en ambas pruebas, la sensibilidad y especificidad para la detección de la infección crónica por VIH se aproximan al 100 %, lo que ofrece una enorme fiabilidad diagnóstica.
Sin embargo, existen situaciones clínicas en las que el resultado puede no ser concluyente. Si un paciente presenta una prueba combinada reactiva, pero un inmunoensayo de diferenciación negativo, se debe proceder a una prueba de carga viral mediante técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. En estos casos, una carga viral positiva en presencia de un inmunoensayo negativo sugiere una infección aguda, es decir, una fase muy temprana de la infección, en la cual el organismo aún no ha generado una respuesta de anticuerpos detectable. Por el contrario, si la carga viral también resulta no detectable, es probable que se trate de un resultado falso positivo. Este fenómeno puede observarse en ciertos contextos, como tras la vacunación reciente contra la influenza, en presencia de autoanticuerpos —por ejemplo, en enfermedades autoinmunes—, o debido a aloanticuerpos generados durante el embarazo.
Las pruebas rápidas de anticuerpos, que utilizan muestras de sangre o fluido oral, ofrecen una alternativa diagnóstica útil en contextos donde se requiere un resultado inmediato. Estas pruebas pueden realizarse en consultorios médicos sin necesidad de personal especializado ni laboratorios certificados, y proporcionan resultados en un intervalo de diez a veinte minutos. Aunque su sensibilidad es ligeramente menor que la de las pruebas de cuarta generación, resultan especialmente valiosas en situaciones críticas, como en mujeres en trabajo de parto sin diagnóstico previo de VIH o en el contexto de profilaxis preexposición con medicamentos como el cabotegravir intramuscular. No obstante, un resultado positivo en una prueba rápida siempre debe confirmarse mediante el algoritmo estándar descrito previamente.
Más allá de las pruebas específicas, la infección por VIH puede asociarse con una serie de hallazgos inespecíficos en los estudios de laboratorio. Entre estos se incluyen anemia, leucopenia —con especial tendencia a la linfopenia—, trombocitopenia, y elevación de la velocidad de sedimentación globular. También se observa frecuentemente hipocolesterolemia y una hipergammaglobulinemia policlonal, reflejo de una activación inmunológica crónica. En estados avanzados de inmunosupresión, la anergia cutánea —falta de respuesta a pruebas de hipersensibilidad retardada— se vuelve común, lo que refleja la profunda disfunción del sistema inmunitario celular.
El recuento absoluto de linfocitos CD4 es uno de los marcadores inmunológicos más empleados en la práctica clínica para estimar el pronóstico de las personas que viven con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, así como para guiar decisiones clave en la profilaxis de infecciones oportunistas. Este parámetro refleja de manera indirecta el grado de deterioro del sistema inmunológico inducido por la replicación progresiva del virus, y su disminución se asocia directamente con un aumento del riesgo de padecer infecciones graves y potencialmente letales en los años subsiguientes, especialmente en un intervalo de tres a cinco años.
A medida que los niveles de linfocitos CD4 disminuyen, se incrementa la vulnerabilidad del individuo frente a patógenos que normalmente no causarían enfermedad en personas inmunocompetentes. Este hecho ha permitido establecer umbrales específicos de CD4 que marcan puntos críticos en la evolución de la inmunodepresión y que sirven como guía para la implementación de terapias preventivas dirigidas. Por ejemplo, cuando el recuento cae por debajo de las 200 células por microlitro, se recomienda iniciar profilaxis para Pneumocystis jirovecii, un hongo oportunista que puede causar neumonía potencialmente mortal. De forma similar, en personas con serología positiva para Toxoplasma gondii, la profilaxis se inicia cuando el recuento de CD4 es inferior a 100 células por microlitro, y para el complejo Mycobacterium avium, se considera profilaxis solamente en casos excepcionales de pacientes que no reciben terapia antirretroviral y tienen recuentos inferiores a 50 células por microlitro.
Sin embargo, el recuento absoluto de linfocitos CD4 presenta una serie de limitaciones que deben ser cuidadosamente consideradas. Existen variaciones diurnas en los niveles de linfocitos, lo que implica que los valores pueden fluctuar según la hora del día en que se realiza la extracción. Además, factores como enfermedades intercurrentes, vacunaciones recientes o incluso el estrés físico pueden deprimir transitoriamente el recuento, sin reflejar un verdadero deterioro inmunológico. También se ha observado una variabilidad significativa entre diferentes laboratorios, e incluso dentro de un mismo laboratorio en diferentes momentos, lo que limita la confiabilidad de una única medición aislada.
Por estas razones, más que una determinación puntual, se considera clínicamente más relevante observar la evolución del recuento de CD4 a lo largo del tiempo, es decir, su tendencia. En este contexto, la medición del porcentaje de linfocitos CD4 en relación con el total de linfocitos también puede ofrecer una mayor estabilidad analítica, especialmente en situaciones de enfermedad aguda o cuando se observan cambios bruscos inexplicables en el recuento absoluto. Un porcentaje inferior al 14 % suele ser indicativo de una inmunosupresión significativa, comparable a un recuento absoluto menor de 200 células por microlitro.
En términos de seguimiento, la frecuencia con la que se deben realizar estas determinaciones depende del estado clínico del paciente y de si se encuentra bajo tratamiento antirretroviral. Todos los pacientes, independientemente de su nivel de CD4, deben recibir tratamiento antirretroviral, y el recuento debe monitorearse de manera regular hasta alcanzar la supresión virológica. Una vez que se logra una carga viral indetectable y el recuento de CD4 se mantiene por encima de 350 células por microlitro, no es necesario continuar con una vigilancia frecuente del CD4, ya que el riesgo de infecciones oportunistas es bajo y el foco del tratamiento se centra en mantener la supresión viral.
Es crucial señalar que el recuento de CD4 evalúa la magnitud del daño inmunológico, pero no ofrece información directa sobre el grado de replicación viral en el organismo. Para ello, se emplean las pruebas de carga viral, las cuales cuantifican directamente la cantidad de material genético viral en plasma. Estas pruebas proporcionan información pronóstica complementaria e independiente del recuento de CD4. La carga viral es fundamental para evaluar la eficacia del tratamiento antirretroviral, cuyo objetivo principal es alcanzar y mantener una supresión virológica, idealmente por debajo del límite de detección del ensayo.
Diagnóstico diferencial
La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana representa un desafío diagnóstico significativo debido a su capacidad de imitar una amplia gama de enfermedades médicas. Esta capacidad mimética deriva del carácter sistémico del virus, su impacto sobre el sistema inmunológico y la variedad de manifestaciones clínicas con las que puede presentarse, las cuales dependen del estado inmunológico del paciente y de las coinfecciones o complicaciones asociadas. Por ello, el diagnóstico diferencial de la infección por VIH debe abordarse de forma cuidadosa y estructurada, considerando la forma clínica de presentación predominante en cada caso.
Cuando el paciente se presenta con síntomas constitucionales inespecíficos, tales como pérdida de peso, fiebre prolongada, fatiga o sudoración nocturna, el diagnóstico diferencial es amplio. En estos casos, es esencial contemplar enfermedades como los procesos neoplásicos —por ejemplo, linfomas o carcinomas avanzados—, infecciones crónicas como la tuberculosis o la endocarditis bacteriana subaguda, enfermedades autoinmunes sistémicas (como el lupus eritematoso sistémico o la sarcoidosis), y trastornos endocrinológicos como el hipertiroidismo. Estas entidades pueden compartir síntomas generales con la infección por VIH, y su diferenciación requiere un análisis detallado del contexto clínico, pruebas específicas y, en muchos casos, una evaluación inmunológica.
En presentaciones con predominio de síntomas respiratorios o hallazgos pulmonares, el diagnóstico diferencial debe incluir infecciones agudas y crónicas del tracto respiratorio, como neumonías bacterianas, micobacterianas o fúngicas, así como enfermedades intersticiales difusas. En el contexto actual, la infección por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) también debe ser considerada, ya que puede manifestarse con infiltrados pulmonares bilaterales, disnea y síndrome constitucional, síntomas que se superponen con los de la infección por VIH avanzada o sus complicaciones oportunistas como la neumonía por Pneumocystis jirovecii.
Cuando el cuadro clínico se centra en alteraciones neurológicas, como cambios en el estado mental, cefalea persistente o signos de neuropatía periférica, el espectro diagnóstico se amplía para incluir múltiples etiologías no relacionadas directamente con el VIH. Estas comprenden el trastorno por consumo crónico de alcohol, que puede conducir a encefalopatía o polineuropatía; la hepatopatía crónica y la insuficiencia renal, que pueden generar encefalopatía metabólica; disfunciones tiroideas (hipotiroidismo o hipertiroidismo), y deficiencias nutricionales como la carencia de vitamina B12 o tiamina. Si el paciente presenta cefalea junto con pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, es imprescindible considerar otras causas de meningitis crónica, entre ellas infecciones como la tuberculosis meníngea, la criptococosis, la neurosífilis, o enfermedades inflamatorias como la meningitis autoinmune.
En pacientes con diarrea como síntoma principal, el diagnóstico diferencial debe abarcar desde infecciones intestinales agudas o crónicas —tanto bacterianas como virales o parasitarias— hasta cuadros de colitis asociada a antibióticos, enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, y síndromes de malabsorción como la enfermedad celíaca. Todos estos cuadros pueden observarse tanto en pacientes con VIH como en personas no infectadas, por lo cual es necesario integrar los datos clínicos, epidemiológicos, inmunológicos y microbiológicos para llegar a un diagnóstico certero.

Fuente y lecturas recomendadas:
- Dillon SM et al. Gut innate immunity and HIV pathogenesis. Curr HIV/AIDS Rep. 2021;18:128. [PMID: 33687703]
- Sonti S et al. HIV-1 persistence in the CNS: mechanisms of latency, pathogenesis and an update on eradication strategies. Virus Res. 2021;303:198523. [PMID: 34314771]
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2018 quick reference guide: recommended laboratory HIV testing algorithm for serum or plasma specimens. https://stacks.cdc.gov/ view/cdc/50872
Originally posted on 22 de mayo de 2025 @ 1:15 AM