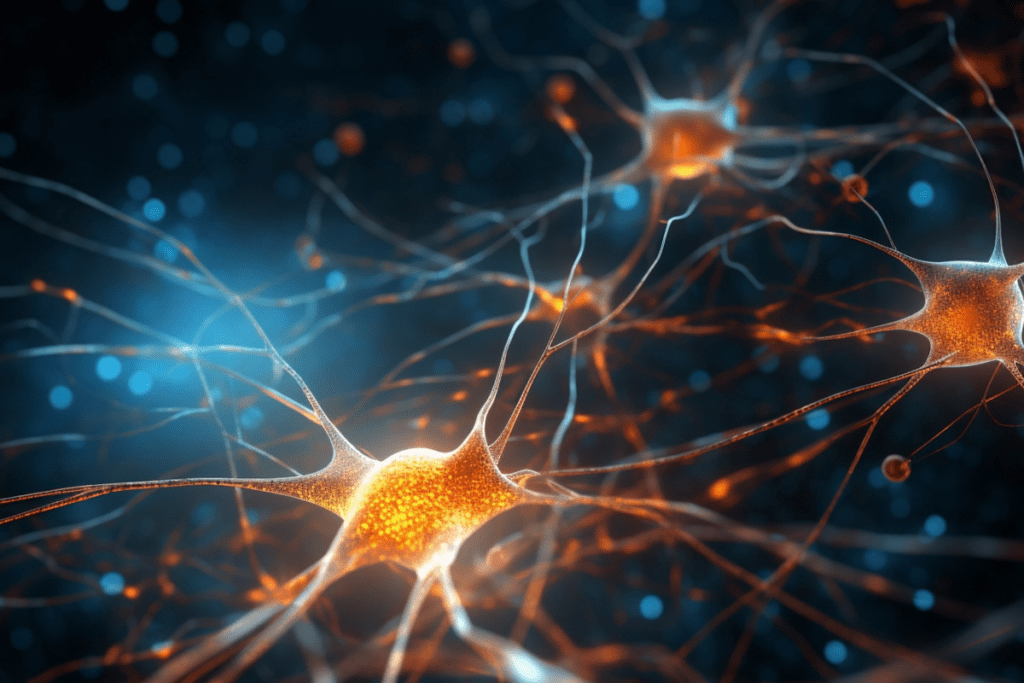Este grupo de trastornos degenerativos se caracteriza clínicamente por la debilidad y el desgaste variable de los músculos afectados, sin que se presenten alteraciones sensoriales asociadas. Las enfermedades de las neuronas motoras en adultos suelen comenzar entre los 30 y los 60 años de edad, y su evolución está marcada por la degeneración progresiva de las neuronas motoras, que son responsables de la transmisión de señales nerviosas para la contracción muscular.
En términos patológicos, la enfermedad se manifiesta principalmente por la degeneración de las células del cuerno anterior en la médula espinal, que son las encargadas de la motricidad voluntaria. Además, se observa daño en los núcleos motores de los nervios craneales inferiores, los cuales controlan los músculos de la cara, la lengua y la faringe, entre otros. A esto se añade el compromiso de las vías corticospinales y corticobulbares, que son las principales rutas que conectan el cerebro con la médula espinal y los nervios craneales, respectivamente, y que permiten el control de los movimientos voluntarios. La degeneración de estas vías impide la transmisión eficiente de las señales motoras desde el cerebro hacia los músculos, lo que da lugar a la debilidad y atrofia muscular.
Aunque la enfermedad se presenta generalmente de forma esporádica, existen casos familiares en los que la herencia genética juega un papel importante. En estos casos, se han identificado varias mutaciones genéticas y loci específicos que podrían predisponer a los individuos a desarrollar esta patología. Estas mutaciones pueden afectar la función de las neuronas motoras, acelerando su degeneración.
Un factor de riesgo potencial para el desarrollo de la enfermedad es el consumo de cigarrillos, que ha sido asociado con un aumento en la incidencia de este tipo de trastornos. Aunque el mecanismo exacto aún no se comprende completamente, se postula que los productos químicos presentes en el tabaco podrían contribuir al daño neuronal y exacerbar la degeneración de las neuronas motoras, actuando como un factor ambiental que interactúa con las predisposiciones genéticas.
Clasificación
Las enfermedades de las neuronas motoras se agrupan en diversas variedades clínicas, cada una con características distintivas en cuanto a la presentación y la localización del déficit neurológico. Se han identificado cinco variedades principales, que se diferencian principalmente por los tipos de neuronas motoras afectadas y la localización del daño, lo que da lugar a variaciones en los síntomas y en el curso de la enfermedad.
A. Parálisis Bulbar Progresiva: En esta forma de la enfermedad, la involucración bulbar es predominante, debido a procesos patológicos que afectan principalmente a los núcleos motores de los nervios craneales. Los síntomas se originan en los músculos controlados por estos nervios, como aquellos que controlan la deglución, la fonación y la respiración. La parálisis bulbar progresiva es típicamente caracterizada por dificultad para tragar (disfagia), dificultad para hablar (disartria) y debilidad en los músculos faciales y faríngeos. Dado que estos músculos son controlados por las neuronas motoras inferiores, la pérdida de función en los nervios craneales implica un deterioro progresivo de las funciones vitales de la boca y la garganta.
B. Parálisis Pseudobulbar: Esta variedad también presenta involucración bulbar, pero la causa subyacente es diferente. En este caso, el daño está relacionado con la degeneración de las vías corticobulbares, que son fibras motoras superiores que conectan la corteza cerebral con los núcleos de los nervios craneales. Esto resulta en una disfunción de las neuronas motoras superiores, lo que se traduce en una parálisis pseudobulbar. Además, uno de los rasgos distintivos de esta variante es la presencia de un afecto pseudobulbar, una condición en la que los pacientes experimentan episodios incontrolables de risa o llanto en respuesta a estímulos que normalmente no provocarían tales reacciones. Este trastorno refleja un compromiso de las vías corticobulbares, que afecta la regulación emocional, dando lugar a expresiones emocionales inapropiadas.
C. Atrofia Muscular Espinal Progresiva: Esta forma se caracteriza principalmente por un déficit de neuronas motoras inferiores en los miembros, causado por la degeneración de las células del cuerno anterior en la médula espinal. Esta atrofia muscular afecta los músculos de los brazos y las piernas, con una progresiva debilidad y pérdida de masa muscular en las extremidades. En contraste con las otras variedades, que pueden afectar tanto las neuronas motoras superiores como inferiores, la atrofia muscular espinal progresiva se concentra principalmente en el daño a las neuronas motoras periféricas, resultando en debilidad muscular localizada sin involucrar los núcleos de los nervios craneales o las vías corticospinales.
D. Esclerosis Lateral Primaria: En este trastorno, el déficit se limita a las neuronas motoras superiores. La esclerosis lateral primaria se caracteriza por una degeneración progresiva de las vías corticospinales, lo que da lugar a una debilidad en las extremidades sin que se presenten signos de compromiso de las neuronas motoras inferiores. La enfermedad afecta las funciones motoras superiores, lo que se traduce en rigidez muscular, espasticidad y otros síntomas relacionados con la pérdida de control voluntario de los movimientos.
E. Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA): Esta forma es la más conocida de las enfermedades de las neuronas motoras y se caracteriza por un déficit mixto tanto de neuronas motoras superiores como de neuronas motoras inferiores en los miembros. El daño a ambas clases de neuronas da lugar a una combinación de parálisis espástica (debida a la disfunción de las neuronas motoras superiores) y parálisis flácida (debida al daño de las neuronas motoras inferiores), lo que provoca debilidad muscular, atrofia y espasticidad en las extremidades. En algunos casos de ELA, también se puede observar un declive cognitivo, en un patrón que es consistente con la demencia frontotemporal. Además, los pacientes pueden presentar un afecto pseudobulbar, que se manifiesta en episodios incontrolables de risa o llanto. En algunos casos también puede haber parkinsonismo, una condición que se caracteriza por rigidez, temblores y bradicinesia (movimiento lento), que es similar a los síntomas del mal de Parkinson.
Aunque la mayoría de los casos de ELA son esporádicos, alrededor del 10% de los casos son familiares, lo que sugiere una predisposición genética. Se han identificado varias mutaciones genéticas y loci que predisponen a la enfermedad. Una de las mutaciones más conocidas está asociada con una repetición de hexanucleótidos en el cromosoma 9, que también se vincula con la demencia frontotemporal. Además, algunas formas familiares de ELA (entre el 15% y el 20% de los casos familiares, y entre el 1% y el 3% de los casos esporádicos) están relacionadas con mutaciones en el gen de la superóxido dismutasa (SOD1). Esta mutación es de particular interés porque existe una terapia génica dirigida disponible para tratar a los pacientes con esta mutación específica.
Manifestaciones clínicas
Las dificultades para tragar, masticar, toser, respirar y hablar (disartria) son comunes cuando hay involucramiento bulbar, es decir, cuando las áreas del sistema nervioso que controlan los músculos responsables de estas funciones se ven afectadas. El trastorno bulbar progresivo se caracteriza por una serie de signos clínicos específicos que reflejan la disfunción de los nervios motores que controlan los músculos de la garganta y la boca. Entre estos signos se incluye el caimiento del paladar (paladar blando), un reflejo nauseoso deprimido (reflejo de arcada menos sensible o ausente), la acumulación de saliva en la faringe debido a la incapacidad de deglutir adecuadamente, una tos débil que no es efectiva para expulsar las secreciones, y una lengua debilitada y fasciculante (con contracciones involuntarias y movimientos irregulares). Estos síntomas reflejan un deterioro progresivo de los nervios que controlan estas funciones vitales, lo que dificulta las actividades cotidianas y puede comprometer seriamente la salud del paciente.
Por otro lado, en la parálisis pseudobulbar, aunque también se observa un compromiso de los músculos controlados por los nervios bulbares, el patrón de afectación es diferente. En este caso, la lengua se presenta contraída y espástica, lo que significa que los músculos de la lengua están rígidos y no pueden moverse con la rapidez necesaria, como es el caso de la movilidad de la lengua de un paciente sano. Este tipo de rigidez muscular es indicativo de una disfunción de las neuronas motoras superiores, que afectan la capacidad de realizar movimientos rápidos y coordinados.
Cuando el daño afecta las extremidades, los síntomas se caracterizan por alteraciones motoras, como debilidad, rigidez, atrofia y fasciculaciones (contracciones musculares involuntarias). Estos signos reflejan una disfunción tanto de las neuronas motoras inferiores como de las neuronas motoras superiores, dependiendo de la localización del daño. Sin embargo, es importante señalar que no hay cambios objetivos en la sensación durante el examen físico, aunque los pacientes pueden experimentar quejas sensoriales vagas, como sensación de hormigueo o dolor. En general, los esfínteres que controlan la micción y la defecación suelen mantenerse funcionales en estos trastornos, lo que distingue a las enfermedades de las neuronas motoras de otras patologías neurológicas que también afectan los músculos.
En cuanto a los aspectos cognitivos, algunos pacientes pueden presentar cambios cognitivos o un afecto pseudobulbar, que se manifiesta por episodios incontrolables de risa o llanto en situaciones inapropiadas. Este fenómeno refleja la disfunción de las vías neuronales que controlan las expresiones emocionales, algo que puede estar asociado con el compromiso de las áreas cerebrales encargadas de la regulación emocional.
El curso de la enfermedad es progresivo, lo que significa que los síntomas empeoran con el tiempo. En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la progresión es especialmente rápida, y la muerte suele ocurrir entre los 3 y 5 años después del diagnóstico, siendo la causa más común de fallecimiento las infecciones pulmonares, dado que los músculos respiratorios se debilitan y el paciente pierde la capacidad de toser eficazmente. Es importante mencionar que los pacientes con compromiso bulbar tienen un pronóstico peor, debido a que las funciones respiratorias y de deglución se ven gravemente afectadas, lo que aumenta el riesgo de complicaciones como la neumonía por aspiración.
En contraste, los pacientes con esclerosis lateral primaria, que es una forma de enfermedad de las neuronas motoras que afecta exclusivamente a las neuronas motoras superiores, suelen presentar una supervivencia más prolongada, a pesar de sufrir una cuadriparesia profunda (debilidad significativa en las cuatro extremidades) y espasticidad. La naturaleza de esta variante implica una progresión más lenta en comparación con la ELA, lo que puede permitir una mejor calidad de vida y mayor tiempo de supervivencia, aunque la discapacidad progresiva sigue siendo un desafío importante.
Exámenes diagnósticos
El diagnóstico de las enfermedades de las neuronas motoras, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), se apoya en una variedad de pruebas de laboratorio y estudios diagnósticos que permiten evaluar la función muscular, el estado de las neuronas motoras y descartar otras posibles patologías. Uno de los estudios clave es la electromiografía, que es capaz de mostrar signos de denervación parcial aguda y crónica con reinnervación. En los pacientes con sospecha de ELA, el diagnóstico no debe hacerse con certeza a menos que tales cambios se encuentren en al menos tres regiones espinales (cervical, torácica y lumbosacra) o en dos regiones espinales junto con la musculatura bulbar. Este hallazgo es crucial, ya que refleja el daño progresivo y la tentativa de las neuronas motoras de reparar las fibras musculares dañadas.
En términos de conducción motora, la velocidad de conducción motora generalmente es normal, pero en algunos casos puede estar ligeramente reducida, lo que podría indicar una alteración en la función de las fibras nerviosas motoras. Por otro lado, las pruebas de conducción sensorial suelen ser normales, lo que ayuda a diferenciar las enfermedades de las neuronas motoras de otros trastornos neurológicos que también afectan la función sensorial.
La biopsia muscular puede mostrar los cambios histológicos característicos de la denervación, como la presencia de fibras musculares que han perdido la estimulación nerviosa y presentan atrofia, pero esta prueba no es necesaria para confirmar el diagnóstico de ELA. En muchos casos, el diagnóstico se establece a partir de los síntomas clínicos y los estudios electromiográficos.
El nivel de creatina quinasa en suero, una enzima que se libera cuando los músculos se dañan, puede estar ligeramente elevado en pacientes con enfermedades de las neuronas motoras, aunque los niveles nunca alcanzan los valores extremadamente altos que se observan en algunas formas de distrofias musculares, que son trastornos primarios de los músculos, no de las neuronas motoras. Este dato puede ayudar a diferenciar las enfermedades de las neuronas motoras de las distrofias musculares, que generalmente causan un daño muscular más extensivo y severo.
Además, en el proceso diagnóstico, se pueden realizar pruebas para descartar otras condiciones que podrían simular enfermedades de las neuronas motoras. Por ejemplo, el análisis de sangre para detectar VIH, enfermedad de Lyme y paraproteínas séricas puede ser útil si se sospecha que la causa subyacente es infecciosa o autoinmune. El líquido cefalorraquídeo (LCR) generalmente muestra resultados normales en las enfermedades de las neuronas motoras, lo que también ayuda a excluir condiciones como infecciones del sistema nervioso central.
En casos donde se sospechan trastornos familiares, se puede realizar pruebas genéticas moleculares para identificar mutaciones específicas que podrían estar involucradas en la patogenia de la enfermedad. Por ejemplo, en los pacientes con atrofia muscular espinal juvenil (AME juvenil) debida a deficiencia de hexosaminidasa, se observa una actividad reducida de esta enzima tanto en suero como en leucocitos, lo que puede ser un marcador clave para el diagnóstico de esta condición hereditaria.
Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial de las atrofias musculares espinales (AMEs) debe considerar diversas condiciones clínicas, ya que varias patologías pueden presentar síntomas similares a los de las enfermedades de las neuronas motoras, pero con etiologías y características distintivas. Las atrofias musculares espinales son síndromes hereditarios, principalmente causados por mutaciones en el gen de la neurona motora de supervivencia 1 (SMN1), ubicado en el cromosoma 5. Estas mutaciones suelen dar lugar a un inicio temprano de la enfermedad, generalmente en la infancia o la niñez. Las formas más comunes de AME están relacionadas con la pérdida de esta proteína esencial para la supervivencia de las neuronas motoras, lo que conduce a debilidad muscular progresiva y atrofia.
Sin embargo, existen algunas variantes de las atrofias musculares espinales, como la AME juvenil, que pueden ser causadas por una deficiencia de hexosaminidasa, una enzima que participa en el metabolismo de los lípidos, lo que también puede llevar a síntomas neuromusculares similares a los de otras formas de AME.
Por otro lado, el síndrome de atrofia muscular espinal y bulbar ligado al cromosoma X (también conocido como síndrome de Kennedy) es otra forma de enfermedad relacionada con las neuronas motoras, que se asocia con una expansión de una secuencia de repetición de trinucleótidos en el gen del receptor de andrógenos. Este trastorno tiene un pronóstico más benigno en comparación con otras formas de enfermedades de las neuronas motoras, lo que lo distingue en términos de su evolución clínica y el impacto funcional.
Una condición genética distinta es la paraplejía espástica hereditaria, que es un síndrome genético diverso que causa una mielopatía progresiva y lentamente debilitante. A diferencia de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la paraplejía espástica hereditaria se puede distinguir debido a la presencia de signos sensoriales y disfunción esfinteriana, características que no se observan en la mayoría de los trastornos de las neuronas motoras. Esto hace que la paraplejía espástica hereditaria sea un diagnóstico importante a considerar, dado que presenta un curso clínico diferente y puede implicar la participación de los nervios sensoriales y autonómicos.
Por otro lado, los síndromes puramente motores que se asemejan a las enfermedades de las neuronas motoras también pueden surgir en el contexto de otras condiciones, como la gamopatía monoclonal o las neuropatías motoras multifocales con bloqueo de conducción. Estas condiciones se caracterizan por la afectación de las neuronas motoras periféricas sin la degeneración central típica de las enfermedades de las neuronas motoras, lo que facilita su diferenciación.
Asimismo, ciertas condiciones oncológicas, como la enfermedad de Hodgkin, pueden desarrollar una neuronopatía motora, aunque esta suele tener un pronóstico más benigno, lo que la diferencia de otras formas de daño neuronal más severo y progresivo.
Las enfermedades infecciosas que afectan a las células del cuerno anterior de la médula espinal, como la polio o la infección por el virus del Nilo Occidental, generalmente se distinguen por el inicio agudo de la enfermedad y el curso monopásico, es decir, un solo episodio de la enfermedad sin recaídas, lo que las diferencia de las enfermedades neurodegenerativas crónicas. La mielitis flácida aguda causada por enterovirus también puede ocurrir, especialmente en niños, y presentar una clínica similar a la poliomielitis, pero con la diferencia de que no involucra alteraciones sensoriales. En este caso, el diagnóstico se basa en el inicio agudo de los síntomas y la ausencia de participación sensorial.
Radiculopatías cervicales compresivas pueden causar signos de neuronas motoras inferiores en los miotomos cervicales, mientras que se pueden observar signos de neuronas motoras superiores en las piernas debido a la compresión de la médula espinal. Este hallazgo clínico es diferente de las enfermedades de las neuronas motoras, que afectan principalmente a las neuronas motoras tanto superiores como inferiores, pero sin una afectación tan localizada en los segmentos de la médula.
Por último, las fasciculaciones benignas son movimientos involuntarios de fibras musculares que pueden parecerse a los síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), pero se pueden distinguir de esta última mediante un examen neurológico normal y un electromiograma que no muestra los hallazgos típicos de ELA, como la desincronización de la actividad eléctrica muscular.
Tratamiento
Existen diversos fármacos aprobados para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), cada uno con mecanismos de acción distintos que buscan ralentizar la progresión de la enfermedad, mejorar la calidad de vida de los pacientes y, en algunos casos, prolongar la supervivencia.
Riluzol es uno de los medicamentos más conocidos y utilizados para el tratamiento de la ELA. Su principal mecanismo de acción es la reducción de la liberación presináptica de glutamato, un neurotransmisor excitador que en concentraciones elevadas puede ser tóxico para las neuronas motoras, exacerbando el daño neuronal. En ensayos clínicos aleatorizados, se ha demostrado que riluzol, administrado a una dosis de 50 mg dos veces al día, aumenta la supervivencia a corto plazo de los pacientes con ELA. Aunque no detiene la progresión de la enfermedad, su capacidad para retrasar los efectos de la enfermedad ha sido significativa, lo que lo convierte en un tratamiento estándar.
Otro tratamiento que ha mostrado efectos beneficiosos en la ELA es una combinación de fenilbutirato de sodio y taurursodiol. El fenilbutirato de sodio (3 g) y el taurursodiol (1 g) se administran disueltos en agua, comenzando con una dosis diaria durante tres semanas y luego aumentando a dos dosis diarias a partir de ese momento. En ensayos clínicos, esta combinación ha demostrado ralentizar el deterioro funcional y prolongar la supervivencia en comparación con el placebo, especialmente cuando se administra dentro de los primeros 18 meses del inicio de los síntomas de la ELA. Esto sugiere que el tratamiento temprano podría tener un impacto significativo en la evolución de la enfermedad.
Por otro lado, edaravona, un capturador de radicales libres, ha mostrado una capacidad para ralentizar la progresión de la enfermedad en pacientes con ELA leve. El mecanismo de acción de edaravona se basa en su capacidad para neutralizar los radicales libres, que son moléculas altamente reactivas que pueden dañar las células y contribuir al proceso neurodegenerativo de la ELA. Este medicamento se administra en ciclos mensuales a través de una infusión intravenosa de 60 mg, durante los primeros 14 días del primer mes, y de 60 mg durante los primeros 10 días de los meses subsecuentes. También está disponible en forma oral, administrándose 105 mg una vez al día, siguiendo el mismo esquema de dosificación. En los pacientes con ELA leve, el tratamiento con edaravona ha demostrado retrasar la progresión de la enfermedad, mejorando las funciones motoras y prolongando el tiempo hasta que los pacientes experimentan una pérdida significativa de la función motora.
Otro tratamiento que ha mostrado efectos positivos en algunos pacientes es el metilcobalamina en dosis ultrahidratadas. Se administra en inyecciones intramusculares de 50 mg dos veces por semana. En un ensayo controlado con placebo, se observó que este tratamiento ralentiza el deterioro funcional en pacientes que se encuentran dentro del primer año desde el inicio de los síntomas. Aunque los resultados de este tratamiento no son concluyentes en todos los estudios, algunos sugieren que la metilcobalamina, una forma de vitamina B12, podría tener un efecto neuroprotector en las neuronas motoras afectadas por la ELA.
En el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica, uno de los principales desafíos es la comprometida función respiratoria debido a la afectación progresiva de los músculos respiratorios. En este contexto, la ventilación no invasiva, aplicada al menos cuatro horas al día en pacientes con una presión inspiratoria máxima inferior a 60 cm H2O, ha mostrado prolongar la supervivencia de los pacientes. Este tratamiento se basa en el apoyo ventilatorio que asiste la respiración sin necesidad de un tubo endotraqueal, lo que mejora la oxigenación y reduce el trabajo respiratorio, permitiendo que los músculos respiratorios debilitados por la enfermedad tengan menos carga. Es importante iniciar la ventilación no invasiva antes de que los músculos respiratorios se vean severamente comprometidos para obtener los mayores beneficios.
Además de las medidas respiratorias, el tratamiento de la espasticidad, hipersalivación (babeo) y disfagia (dificultad para tragar) es esencial para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La espasticidad, que es frecuente en los pacientes con ELA debido a la afectación de las neuronas motoras superiores, puede ser tratada con fármacos relajantes musculares, como los benzodiacepinas, y baclofeno, que ayudan a reducir la rigidez y la resistencia al movimiento. El manejo adecuado de la espasticidad previene complicaciones como las contracturas articulares y mejora la movilidad, lo que permite a los pacientes mantener un mayor nivel de funcionalidad.
El babeo puede ser tratado mediante diversas opciones terapéuticas, que incluyen medicamentos como los anticolinérgicos, tales como trihexifenidilo, amitriptilina o atropina, que actúan reduciendo la producción de saliva. También se puede recurrir a inyecciones de toxina botulínica en las glándulas salivales para disminuir la producción excesiva de saliva, o utilizar dispositivos de succión portátil para aliviar temporalmente el exceso de saliva. Cada uno de estos enfoques tiene la finalidad de mejorar el confort del paciente y evitar complicaciones asociadas con la salivación excesiva, como infecciones respiratorias o problemas en la piel.
La disfagia, otro síntoma común de la ELA, puede tratarse con una dieta semilíquida o mediante alimentación por sonda gástrica (gastrostomía) en casos graves. La recomendación general es realizar esta intervención antes de que la capacidad vital forzada (FVC) caiga por debajo del 50% de lo previsto, ya que este es un punto crítico en el que el riesgo de complicaciones, como la desnutrición y la aspiración, aumenta significativamente. La gastrostomía puede proporcionar una vía segura y efectiva para la nutrición del paciente sin el riesgo de asfixia o desnutrición severa.
Para abordar los síntomas relacionados con el afecto pseudobulbar, que incluyen episodios involuntarios de risa o llanto que no corresponden a las emociones del paciente, se puede utilizar una combinación de dextrometorfano y quinidina (20 mg/10 mg), administrada una o dos veces al día. Este tratamiento ha demostrado ser útil en la reducción de estos síntomas disruptivos, que pueden afectar la calidad de vida emocional y social de los pacientes.
La fisioterapia y la terapia ocupacional son fundamentales durante todo el curso de la enfermedad, ya que ayudan a mejorar la movilidad, la fuerza muscular y la funcionalidad de los pacientes. Estas terapias permiten a los pacientes mantener un grado de independencia durante el mayor tiempo posible y prevenir complicaciones asociadas con la inmovilidad, como las úlceras por presión.
En cuanto al manejo respiratorio avanzado, cuando los músculos respiratorios se ven gravemente afectados, se puede considerar la tracheostomía como una opción para proporcionar soporte respiratorio directo. Sin embargo, en las etapas terminales de la enfermedad, es crucial mantener expectativas realistas y discutir un plan de cuidados anticipados, que incluya decisiones sobre el tratamiento paliativo y el manejo del final de la vida, para garantizar que el paciente reciba el tipo de atención que más respete sus deseos y necesidades.

Fuente y lecturas recomendadas:
- Goldman, L., & Schafer, A. I. (Eds.). (2020). Goldman-Cecil Medicine (26th ed.). Elsevier.
- Loscalzo, J., Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., Longo, D. L., & Jameson, J. L. (Eds.). (2022). Harrison. Principios de medicina interna (21.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Papadakis, M. A., McPhee, S. J., Rabow, M. W., & McQuaid, K. R. (Eds.). (2024). Diagnóstico clínico y tratamiento 2025. McGraw Hill.
- Rozman, C., & Cardellach López, F. (Eds.). (2024). Medicina interna (20.ª ed.). Elsevier España.
- Oki R et al; Japan Early-Stage Trial of Ultrahigh-Dose Methylcobalamin for ALS (JETALS) Collaborators. Efficacy and safety of ultrahigh-dose methylcobalamin in early-stage amyotrophic lateral sclerosis: a randomized clinical trial. JAMA Neurol. 2022;79:575. [PMID: 35532908]
- Paganoni S et al. Effect of sodium phenylbutyrate/taurursodiol on tracheostomy/ventilation-free survival and hospitalisation in amyotrophic lateral sclerosis: long-term results from the CENTAUR trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2022;93:871. [PMID: 35577511]
Originally posted on 10 de abril de 2025 @ 4:15 PM